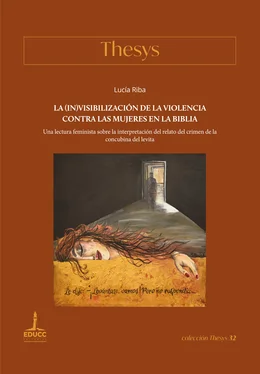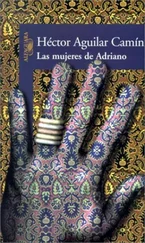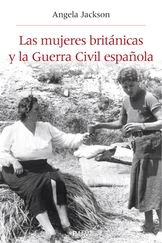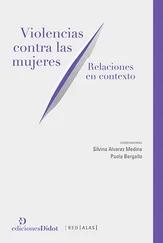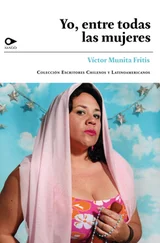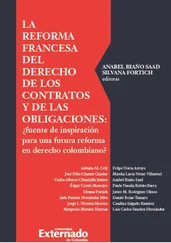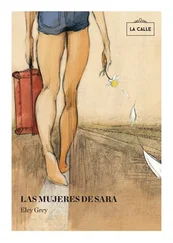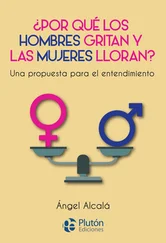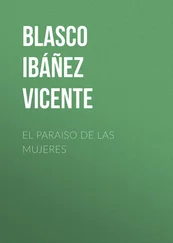Mi posicionamiento: soy teóloga feminista de la liberación
Habiendo explicado qué entiendo por feminismos y género, veo necesario explicitar mi propio posicionamiento, más aún cuando en el título de mi tesis está expresado que realizo “una lectura feminista”. Lo hago, en primer lugar, porque considero la importancia del conocimiento situado y de plantarse el/la investigador/a como parte involucrada en el objeto de análisis. Además, y esto es fundamental, porque entiendo que uno/a no puede quedar aséptico/a y neutral frente a realidades tales como la invisibilización y el silenciamiento, la violación, el feminicidio, en definitiva, las diversas expresiones de la violencia patriarcal.
Pues bien, me auto comprendo como una teóloga feminista de la liberación. Lo explico. En primer lugar soy teóloga . Afirmar esto significa, por una parte, decir que hacer teología, mi disciplina de origen, supone preguntar(se) qué palabra acerca de Dios – teo : dios, logos : palabra– podemos expresar ante cualquier realidad con la que nos relacionemos –en el caso de este trabajo, tanto la invisibilización como la visibilización de la violencia contra las mujeres y lo que eso supone–; y, en la medida que indagamos y decimos lo que esas realidades nos dicen acerca de Dios, ver también qué nos dicen y qué palabras podemos decir sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos entre nosotras/os y sobre/con el medio ambiente como nuestra casa común. Ahora bien, vale aclarar que este quehacer teológico lo hago asumiéndome creyente, porque entiendo la propuesta de Jesús como un horizonte de sentido, como un sostén para mi vida desarrollada día a día en y por la Ruaj –el Espíritu Santo– . Por otro lado, y esto es fundamental respecto a aquella afirmación, significa asumirme como teólog a mujer, cosa que puede aparecer como algo demasiado obvio pero que, cuando se considera que la teología fue por siglos un quehacer y un espacio exclusiva y excluyentemente masculino, siendo las mujeres una excepción que confirmaba la regla, entonces deja de ser algo tan obvio para pasar a ser una vocación elegida y trabajada conscientemente.(35) En segundo lugar, afirmo que soy teóloga feminista , porque mientras existan culturas, sociedades, instituciones –religiosas, políticas, jurídicas, educativas, económicas, del ámbito de la salud– patriarcales, lo que trae desigualdad, inequidad, subordinación, dominación…, seguiré siendo feminista. De allí que, habiendo afirmado ya que para esta tesis hago un ejercicio de “hermenéutica de la hermenéutica”, agrego ahora que es una “hermenéutica feminista”, lo que, en este caso particular de mi tesis, supone hacer una lectura desde y para las mujeres ya que reconozco que, si bien este trabajo está dirigido a cualquier persona, sea cual fuere su género, lo hago pensando en las mujeres como destinatarias privilegiadas. Por eso, desde esta hermenéutica he buscado visibilizar cómo se construye a las mujeres a través del/los discurso/s religioso/s, ya que entiendo que es necesario hacer una reflexión sobre esta operación de construcción: ¿en qué consiste? ¿por qué se hace? ¿cómo se hace? ¿para quién/es? ¿con quién/es? En esto me sumo, además, a una larga lista de mujeres biblistas y teólogas que han reflexionado sobre su quehacer teológico, posicionándose como feministas y explicitándolo conscientemente –algunas de las cuales he tenido el privilegio de conocer y hasta de trabajar en común en algunas circunstancias–. En tercer lugar, afirmo que soy una teóloga feminista de la liberación , identificándome particularmente con la teología de la liberación latinoamericana , la primera teología no europea, de una enorme creatividad y con influencia reconocida no sólo en nuestro continente. Como la define Gustavo Gutiérrez –quien es reconocido como “el padre” de dicha teología–, ésta es una “reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la Palabra” (19٩٠14, 38), lo que implica que la teología como “acto segundo” es parte integrante de una praxis, un momento interno del mismo conocimiento teológico y no sólo un criterio de verificación. Pues bien, me reconozco “hija” de aquellas teólogas latinoamericanas que se integraron a y se reconocieron en la teología de la liberación, al calor del Vaticano II (1962-1965) y de Medellín (1968), y que, desde ese reconocimiento, se (auto) comprendieron luego como feministas.(36) Me reconozco en sus anhelos, sus luchas, sus producciones, y también en sus denuncias frente a aquellos teólogos que hablaban de “la opción preferencial por los pobres” y no explicitaban lo que esa opción suponía para las mujeres, doblemente excluidas por su condición social y de género (cf. Schickendantz 2006, 117-122; Riba, 2005; 2008/a). Por eso, en esta tesis más de una vez privilegio la producción de mujeres teólogas latinoamericanas o vinculadas a la teología latinoamericana, aún aquellas que viven en Estados Unidos, como Nancy Bedford, o Europa, como Mercedes Navarro Puerto. Lo hago, por una parte, para no repetir hegemonías angloparlantes, y norteadas o noratlánticas, resistiendo así a uno de los tantos modos de nuevas colonizaciones; y, por otra, por buscar una hermenéutica contextual, desde mi propia realidad de teóloga latinoamericana, convencida, además, de que la teología de la liberación es uno de los aportes más ricos y originales de nuestro continente a la Iglesia y a la Academia.
Acerca del recorte de los textos y de algunas cuestiones formales
Habiendo explicitado mi propio posicionamiento, veo necesario hacer algunas aclaraciones antes de terminar esta Introducción. En primer lugar, cabe explicitar cuál es el recorte de los estudios sobre Jue. 19-21 que analizo y comparo en este trabajo , exponiendo además el porqué de dicho recorte. Pues bien, esos estudios datan de 1965 en adelante, fecha en que el Concilio Vaticano II promulgó la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Revelación de Dios (DV). Decidí desde ese momento porque, por una parte, coincide con el auge del movimiento feminista de la segunda ola, con todo lo que éste significó para crear y afianzar la conciencia feminista. Reconozco que, de alguna manera, este trabajo es fruto remoto de aquel movimiento que generara dicha conciencia. Por otra, porque este Concilio impulsó una valoración del laicado, de su vocación y misión específicas, y, como resultado, posibilitó el reconocimiento del lugar de las mujeres en el ámbito público y también en la misma Iglesia.(37) Es más, este documento concreto, la DV , supuso un avance muy significativo en los estudios bíblicos, entre otras cosas porque posibilitó renovar de modo significativo la interpretación de la Escritura a través de la incorporación de diversos métodos críticos. De allí que, con el retorno del Vaticano II a las fuentes bíblicas, uno de los frutos que se produjeron fue “la devolución” de la Biblia a toda la Iglesia entendida como Pueblo de Dios, por ende, también a las/os laicas/os. Pues bien, esto permitió el acceso de las mujeres a los estudios teológicos en general y a los bíblicos en particular. Con lo dicho, se hace evidente que los análisis exegéticos que analizo en este trabajo, sobre todo los realizados por mujeres, hubieran sido imposibles sin el Concilio. Por otra parte, queda claro también que el recorte de esa fecha provoca en consecuencia un recorte de los/as autores/as. Esto lo menciono explícitamente porque, si bien en el apartado 2.1- “ Surgimiento de las teología/s feministas ” señalo que éstas nacen en el marco del Concilio Vaticano II, esto no quiere decir que a lo largo de la historia de la Iglesia católica, como en otras Iglesias cristianas y en otras religiones, no haya habido mujeres a las que se puede reconocer como teólogas, muchas de las cuales se adelantaron a sus tiempos, con una conciencia que algunas/os califican de feminista y por la cual tuvieron que sufrir muchas veces silenciamientos y persecución (cf. Épiney-Burgard y Zum Brunn, 1998; Johnson, 2004; Navarro y Bernabé, 2005; Riba, 2008/b). Valga esta pequeña mención como reconocimiento y homenaje.
Читать дальше