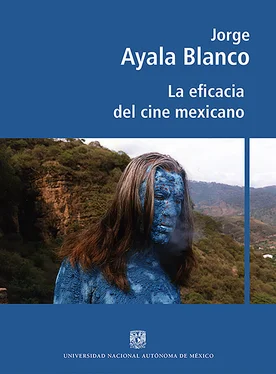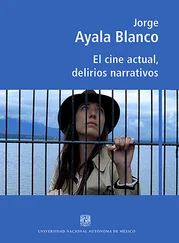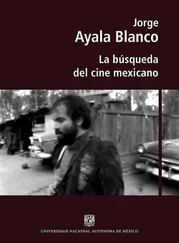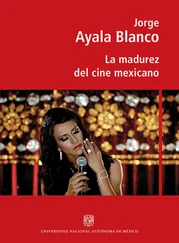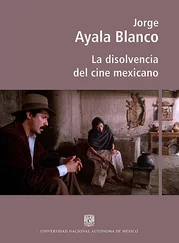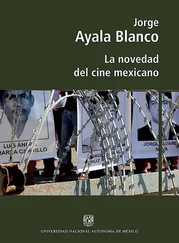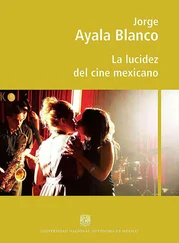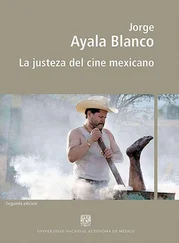Lo que sigue no estaba previsto ni incluido en el familiarista rescate vengador por el que Camarena había viajado a México, al lado de su mamita enlutada (“Qué pasa, viejita chula?”), y había solicitado el apoyo servil de las autoridades nacionales (“Cuente con nosotros, incondicionalmente”). Propenso al martirio por accidente y ya convertido en el espontaneísta agente solovino, nuestro héroe de exportación / reimportación auxiliará a la narcolombiana Alejandra en el consultorio de un médico ilegal (Antonio Raxel), se enamorará de ella tras las rejas (“Estoy cansado de tanta gente malvada y creo que tú eres diferente”), le prometerá llevársela a California, moverá influencias para que la cambien de cárcel y, cuando ella ha sido “liberada” por los mafiosos, se hará capturar por ellos, torpemente, al ir a rescatarla con su chofer en la boca del lobo. Por último, se hará matar, luego de haber sido herido en el pecho, torturado con tehuacanes, para que confiese sus evidentísimos propósitos y habiendo conseguido infructuosamente escapar, mediante una estratagema de la bella chica, quien primero seduce al vigilante metralleto con un guiso y luego desata a su amado, le da un arma para defenderse en vano, haciéndose liquidar más rápidamente con una granada incendiaria en su huida. Los amoríos transnacionales del agente solovino sólo podían engendrar suspenso, sacrificio, peligro y muerte. Ése buen Camarena era sólo un acomplejado edípico, un loco quijotesco y un redentor de putas narcoaterrorizadas, sin mayor vocación heroica o justiciera, sin orgullo ni apego alguno por la camiseta de la DEA. El secuestro de un policía o las desventuras muy buscadas, pero reveladoras del agente solovino; El secuestro de un policía o el tercer martirio del héroe ambiguo, después de su martirio real y su martirio glosado en rocambolescas pugnas político-jurídicas entre los gobiernos de Estados Unidos y México, violando incluso las normas del derecho internacional: tres martirios que han dejado siempre un fangoso residuo de dudas, arbitrariedades y componendas.
Sin ningún escándalo, con abrupto oligoguion de José Loza y producción Agrasánchez de tres centavos pedestres, incapaz de distinguirse en nada de los Almadafilmes vertiente-Crevenna del mismo género (La muerte del federal de caminos, 1985; Cacería implacable, 1986; Cargamento mortal, 1987; Programado para morir, 1987) y a pesar de insertarse en la subserie de apologías verídicas del capo narcotraficante Rafael Caro Quintero (Operación Mariguana de Urquieta, 1985; Yerba sangrienta de Ismael Rodríguez padre, 1986), el Kiki Camarena muere por tercera vez, saliéndose ahora por la tangente de lo inofensivo. Jamás se decide entre la ambigüedad manipulable de lo real o por el martirologio antimexicano. Quiere afirmar un acomplejadísimo nacionalismo romanticón (“Si querías mejorar la raza, te hubieras casado con un alemán”), entre el ambivalente personaje acusado de turbios nexos con el narcotráfico (en el martirio perteneciente a la realidad objetiva) y el personaje utilizable por la ultraderecha estadunidense en la miniserie televisiva Drug Wars de Michael Mann hacia 1990 (en el martirio perteneciente a la realidad política). En la desprohibida versión del ínfimo cine popular, cero amarillismo; sólo cierta corrección inerte. ¿Dónde residía el miedo estatal, aparte de la “inoportunidad” del tema?
Sin embargo, no todo es pérdida. Como en las más de 130 películas dirigidas por el germano-mexicano Crevenna desde 1944, en El secuestro de un policía, acechan por todas partes los restos corrompidos de aquel impúdico y masoquista melodrama sublime que era la delicia del director de Algo flota sobre el agua. (1947), Otra primavera (1949), Mi esposa y la otra (1951), Orquídeas para mi esposa (1953), Si volvieras a mí (1953), Una mujer en la calle (1954), Gutierritos (1959), Los problemas de mamá (1968), Las impuras (1968) y Yesenia (1971), fincando su mínima y hoy olvidada gloria. Así pues, a los treinta días de perpetrado el crimen, una mano pardusca del semienterrado cadáver en descomposición de Camarena es rastreada y hallada suculentamente por el perro de un leñador. Entonces, la endurecida y aguantadora madrecita anciana del exagente (con todo lo que queda de la mitológica Stella Inda de Los olvidados) que, junto a un viejo gramófono en forma de gigantesca flor de metal, presenciaba redadas prostibularias en un desplumadero de la TV e imaginaba fusilamientos unanimistas de su hijo tras la abertura de un vidrio esmerilado, se traslada al patio de una jefatura policiaca, se acerca con unción a la mano pútrida tan querida que sale de un costal agujerado, la acaricia con las yemas y se deja acariciar por ella en la frente. El melodrama familiar y un imprevisto melodrama de amor corrompido, lejanamente bressoniano, confluyen en la pasión hedionda de esa madre. De repente, El secuestro de un policía bordea cierta eficacia como el melodrama de acción más corrupto del condado. Al final, ya sólo existía la Corrupción.
Todo lo que la indigente superproducción pueda ofrecer a Durazo, la verdadera, historia, de Gilberto de Anda (1988), se hace poco. Por eso, la imagen se vuelve rutilantemente aérea desde los créditos en la que se sigue la figura tutelar de un helicóptero que no se cansa de sobrevolar la selva, en forma de señera silueta, con viraje de colores al exclusivo azul-rojo tan restallante, desrealizante e idealizante como la ficción que en seguida vendrá a desplegarse. Desde entonces, un helicóptero policial aparecerá en cada momento clave del grandilocuente duodécimo largometraje del miembro en cuestión de la dinastía De Anda (Cazador de demonios, 1983; El narco, 1986; A sangre y fuego, 1988).
Cuando el jefe canosón Arturo Negro Durazo (Sergio Bustamente) esté a punto de ser fusilado en un campamento de la sierra mazateca por los guerrilleros que comanda el fanático tísico antiyanqui Zambrano (Héctor Sáez), un helicóptero surgirá grandioso por detrás del improvisado paredón y comenzará de inmediato a escupir metralla, salvando in extremis la valiosa vida del legendario héroe instantáneo. Cuando el jefe medio crudo sea madrugadoramente sacado del casto lecho que comparte con su esposa (Santa Peregrino) para ir al rescate del hijo desaparecido de un amigo del “mero preciso”, un helicóptero lo conducirá en el rastreo rasante por las laderas del Ajusco a la búsqueda de la avioneta averiada, pese a las protestas del piloto ante los fortísimos vientos cruzados en esa zona de baja presión (“Tú síguele, porque si no nos partimos la madre, te la parto yo al llegar”). Cuando el jefe atrabancado recoja con su ayudante Tarzán (Jorge Reynoso) el cuerpo del accidentado sin pensar siquiera en aplicarle primeros auxilios (“Apúrale, cabrón”), el helicóptero que los transporta podrá aterrizar en el Hospital Infantil, para que el padre del sobreviviente (Antonio Raxel) pueda agradecer de inmediato su buena acción de boy scout (“Gracias, don Arturo, no tengo con qué pagarle todo lo que ha hecho por mi hijo”) y el héroe huraño pueda sentirse más que recompensado ante su gente (“Éstas son las cosas que hacen valer nuestro trabajo, ¿verdad, jefe?” / ”Sí, éste es nuestro mejor salario”).
Helicópteros providenciales, helicópteros temerarios, helicópteros bienhechores, helicópteros en el borde de la hilaridad realistamágica. La presencia del helicóptero cumple aquí una múltiple función simbólica: simboliza un presupuesto para producción más cuantioso que lo acostumbrado en nuestro infracine de acción de los ochentas (produjo el famoso expirata Rogelio Agrasánchez para una tal Churubusco, S. A.); simboliza la índole grácil, más que terrenal, del biografiado; simboliza el vuelo inmensamente estrecho del relato, y simboliza la naturaleza abarcablemente etérea de la operación de blanqueo de la negra figura del Negro Durazo, jefe de investigaciones de la Procuraduría General de la República y pronto director de la policía metropolitana, símbolo a su vez de la más descomunal y arbitraria corrupción del sistema político mexicano en el sexenio lopezportillista. Mi corrupto reino por un helicóptero. El blanqueo canonizador incluye a Mi Helicóptero Simbólico. El helicóptero como génesis y síntesis de las dádivas naturales del Poder. El reino de la corrupción ha sido trocado por la seráfica imagen mecánica de un helicóptero salvador, desde donde vela por nosotros el ángel de la guarda que aún nos merecemos: Arturo Durazo Moreno.
Читать дальше