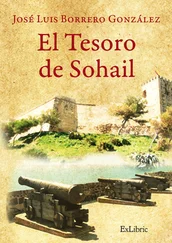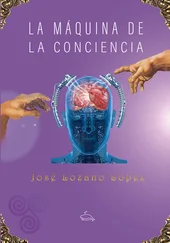Mis prismáticos me permitieron hacer algunas observaciones interesantes acerca de estos animales. Una de ellas, muy obvia, es que el color de los osos polares no es ese blanco níveo que damos a sus representaciones de peluche. Son más bien de color crema, quizás porque el pelaje está sucio, o quizás —como nos explicó uno de los guías— porque la piel del oso, bajo el pelaje blanco, es oscura y produce un efecto amarillento. Mucho más interesante, sin embargo, es esta otra observación: los osos polares tienen cierta expresión estúpida. Sobre todo los machos, cuyos ojos —como nos explican los guías— están más juntos que los de las hembras. Estos animales tienen una mirada feroz, pero no inteligente. (Mucho más inteligente me pareció la expresión de las focas, aunque en este tipo de apreciaciones es probable que nos dejemos engañar por el antropomorfismo). Tienen unos ojos pequeños y opacos, verdaderamente salvajes, y unas fauces horribles, aterradoras si se las ve de cerca, pero la paradoja de los osos polares está en la combinación de esos rasgos feroces con otros mucho más amables, incluso cómicos: unas orejillas entrañables, unas zarpas peludas como zapatillas de andar por casa en invierno, unas patas anchas y lanudas que parecen formar parte de un disfraz. Depredadores con aire de animales inofensivos e infantiles, bestias salvajes que parecen mascotas, no en vano los osos polares están más emparentados en el imaginario occidental con las ovejas que con los leones o los cocodrilos.
Esta paradoja de los osos polares invita a las especulaciones teológicas, por ejemplo a esta: el oso polar es quizás una forma de existencia que expía los pecados cometidos en alguna vida anterior. Quien en otra vida fue un asesino orgulloso de su aspecto aterrador, se reencarna en esta vida en otro asesino, solo que esta vez con un aspecto cómico. Sea como fuere, la falsa apariencia bonachona de estos animales debe de ejercer un influjo inconsciente en las mentes de todos esos turistas que cada año se exponen irresponsablemente a los ataques de esta bestia atroz. No creo que el turismo ártico tuviese tanto éxito si en lugar de osos polares merodeasen en Svalbard otros animales salvajes como las serpientes, las panteras o los cocodrilos, que no confunden a nadie porque son tan temibles por su aspecto como por su naturaleza.

Hace rato izaron las velas del Rembradt . Algunos pasajeros también participamos en la tarea, dando brincos agarrados a las maromas para hacerlas descender, al tiempo que se elevaban en los mástiles los enormes lienzos. Y he descubierto algo que no sabía, aunque es obvio: los veleros, cuando navegan como tales —es decir: cuando se apagan los motores y ya solo se confía la travesía al empuje del viento— son muy silenciosos. Lo único que ahora se escucha es el murmullo del mar y los crujidos del barco que se balancea, porque los barcos crujen, aunque no sean de madera. En realidad, todo en este barco recuerda a siglos anteriores, a la época de los grandes navegantes, los piratas, los balleneros. La tripulación tiene esa condición cosmopolita que siempre ha tenido la gente del mar. El capitán es alemán: un tipo fornido, viril, con la cabeza rapada, dos aros en cada oreja y aspecto de marino holandés del siglo xvii. También hay dos marineros rasos que proceden de Filipinas. Está también la oficial responsable de la seguridad en el barco, que creo que es alemana. Y otro oficial que procede de las islas Shetland. Y un cocinero serbio, un mecánico lituano (creo), y un barman austriaco. Y por último, un guía británico y otro español. El velero y la tripulación parecen, pues, sacados de una novela de aventuras, pero todo esto no es simplemente atrezo para turistas: después de la cena, el capitán viene al comedor y nos advierte, aunque sea con buen humor, de que a partir de ahora estaremos solos. A pesar de ser una región muy remota, las islas Svalbard son territorio noruego y pertenecen todavía al mundo totalmente civilizado de la Europa escandinava. Eso implica, entre otras cosas, que un helicóptero de rescate podría acudir en pocas horas a cualquier punto del archipiélago si se produjese un accidente o alguien cayese gravemente enfermo. Ahora ya no será así.
—Ahora salimos a mar abierto—nos avisa el capitán—, y no sabemos con exactitud cuántos días tardaremos en llegar a Groenlandia, porque eso depende de factores como el viento y el hielo. Así que no podemos caer enfermos, ni arriesgarnos a sufrir un accidente.
Salvo si uno practica alguno de los cada vez más numerosos e inverosímiles «deportes de riesgo», en el mundo actual no queda mucho espacio para la aventura, y no creo que este crucero sea algo más que una aventura turística. No obstante, escuchando al capitán tengo la impresión de encontrarme en una situación un poco premoderna que todavía podemos experimentar los hombres de principios del siglo xxi, aunque sea por el procedimiento algo prosaico de pagar por ello una considerable suma de dinero. Es la situación de desconexión, de encontrarnos aislados y casi incomunicados en medio del mar. Esto es posible gracias a que todavía quedan lugares remotos, como Svalbard o Groenlandia, en los que nadie espera a los viajeros, ni todo está previsto, ni la aventura se acaba en el momento en que el cliente así lo desea o cuando llega la hora de regresar al hotel. Este velero tiene casi cien años, pero hoy todavía podemos emplearlo para viajar de verdad: surcar a vela el mar de Groenlandia, buscar un paso a través del hielo que bloquea permanentemente la costa oriental groenlandesa, recorrer fiordos en los que no podrían adentrarse barcos de mayor calado. La seguridad del barco y la comunicación por satélite nos tranquilizan, convenciéndonos de que no participamos en una verdadera exploración, pero el lugar al que nos dirigimos es lo bastante remoto, imprevisible e indómito como para que el viaje sea algo más que un paseo en un medio de transporte pintoresco y arcaico que pudiera ser sustituido en cualquier momento por alternativas más modernas, seguras y rápidas. Quizás dentro de otros cien años, en un Ártico ya enteramente domesticado, un viaje como este será imposible, o será un anacronismo tan extravagante como lo es hoy el Tren de la Fresa, esa línea de ferrocarril que une Madrid y Aranjuez en vagones del siglo xix; o como recorrer a pie el norte de España hasta Santiago de Compostela, como si no hubiera otra forma más rápida y cómoda de llegar allí.

Ayer por la tarde, antes de poner rumbo a Groenlandia, desembarcamos en la pequeña isla de Ytre Norskoya, algo así como el epílogo de las Svalbard en dirección norte. Los balleneros solían utilizar los promontorios de esta isla como atalayas para otear la banquisa.
—A excepción de un par de islotes, entre este punto y el Polo Norte ya no hay tierra —nos aclara Jordi, el guía catalán, riendo y señalando en dirección norte desde uno de esos promontorios.
Nosotros no vimos ballenas ni vimos la banquisa, cuyo límite se sitúa en verano mucho más al norte, y cada vez más a medida que avanza el imparable deshielo del océano Glacial Ártico. Pero pudimos ver una familia de zorros. Son animales hermosos, de un precioso color gris en esta época del año, y que se vuelven completamente blancos cuando llega el invierno. Vimos también un ejemplar que pertenecía a un tipo un poco especial, infrecuente en esta región aunque más extendido en Siberia, que se caracteriza por un pelaje negro que no muda en todo el año. Mientras nosotros mirábamos y fotografiábamos más o menos febrilmente a los zorros grises, este otro zorro negro nos observaba a nosotros situado astutamente a nuestra espalda, a cierta distancia pero sin ocultarse. Se diría que nos miraba con curiosidad. Y hace un rato, ya en pleno mar de Groenlandia, hemos podido ver una pareja de delfines acompañando durante un rato a nuestro barco en medio de la bruma. Nadaban junto a nosotros, y de pronto saltaban fuera del agua en un movimiento perfectamente sincronizado. He podido ver dos lomos arqueados, cada uno con su aleta, emergiendo y sumergiéndose de nuevo varias veces.
Читать дальше