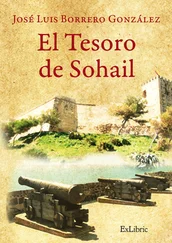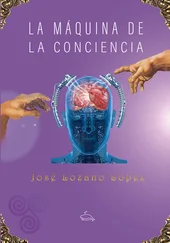Sin embargo, esa primera impresión algo decepcionante quedó compensada con el primer día de excursiones. Tras la primera noche de travesía desembarcamos para visitar el glaciar Murraybreen, al noreste de la isla Prins Karls Forland. Aproximándonos en silencio y cautelosamente a una playa, contemplamos durante largo rato a un grupo de focas que nos miraban perplejas, pero tranquilas.

Y por la tarde, de nuevo con el sigilo de una partida de cazadores, pudimos observar muy de cerca a una manada de morsas que descansaban en Sarstangen, una estrecha lengua de tierra en medio de la nada, unida a la isla de Spitsbergen al norte del estrecho que la separa de Prins Karl Forland. El paisaje de estas islas es exactamente como lo había imaginado. Es elemental y muy duro, pero es bellísimo. Esa lengua de tierra sobre la que descansaban las morsas me ha impresionado especialmente. A mi alrededor veía un mar metálico, un cielo gris cubierto de nubes, el velero anclado a cierta distancia, la lengua de tierra cubierta de algas, las morsas, y al fondo no menos de siete desaforados frentes glaciares en las montañas oscuras de Prins Karl Forland y de Spitsbergen, situados aparentemente a la misma distancia de mí. Siete frentes glaciares, siete descomunales torrentes petrificados al alcance de mi vista desde un único punto, separados de mí por las aguas del estrecho. Cuando caí en la cuenta de la belleza extraordinaria de este lugar, quise grabar una panorámica con mi cámara digital. Pero era tarde: se agotó la batería de la cámara, y ya llegaba la lancha enviada desde el barco para recoger a los últimos viajeros que esperábamos en la playa. En realidad me alegro de no haber podido grabar esas imágenes: no perdí el tiempo rebuscando en mi mochila y cargando en la cámara otra batería, y me limité a contemplar, absorto y agradecido, ese paisaje inolvidable.
No era la primera vez que veía glaciares, pero nunca había visto tantos glaciares juntos. Con todo, la visión más impresionante de estos enigmáticos ríos de hielo se obtiene cuando se observan de cerca. Los glaciares vistos de cerca tienen algo irreal, hasta el punto de que se diría que son imágenes fijas, de dos dimensiones, proyectadas sobre una pantalla situada en algún punto indefinido ante el observador. La indefinición es, de hecho, la principal característica de estas extrañas masas de hielo. Si nos situamos en un punto elevado y miramos el glaciar de frente, tenemos la impresión de asomarnos a una profundidad tremenda, como si lo que está enfrente estuviera en realidad debajo, en un enorme pozo. Esto produce una sensación casi de vértigo. ¿Cómo es posible esa mezcla de sensaciones tan contradictorias, esa confusión de lo plano y lo profundo, de lo que está delante y lo que está debajo? Creo que la clave está en la fusión de lo estático y lo dinámico que encontramos en los glaciares. Lo que vemos es una extensión aparentemente inerte, pero su inmovilidad no es la de la roca, ni la que ofrece a la vista la pasiva presencia de un monte, porque el glaciar tiene al mismo tiempo todos los rasgos de un ser dinámico, hasta el punto de que casi esperamos que de un momento a otro la fiera despierte e inicie un movimiento que lo arrasará todo, como un río de lava. Exactamente esto tan paradójico es un glaciar: un río de lava completamente vivo, pero a la vez quieto y frío. La impresión es, entonces, la de una potencia enorme, pero paralizada. Como la fotografía de una explosión, de un huracán, o de un torrente desbordado a punto de anegarlo todo.

En el Museo de las Exploraciones Polares de Longyearbyen —mucho más interesante, por cierto, que el museo municipal con sus fotos de vecinos tan respetables como irrelevantes— trabajaba una chica italiana con la que conversé durante un rato. Vive en Longyearbyen con su pareja, un guía noruego, y me dijo que, para saber de verdad lo que es el Ártico, hay que venir a Svalbard en invierno. Seguramente tiene razón. Pero lo que yo he visto hoy es ya el cumplimiento de lo que anticipaban y prometían los paisajes que conocí en mi viaje anterior al sur de Groenlandia, donde el Ártico aún mostraba un rostro relativamente familiar. Allí, todavía al sur del círculo polar, Groenlandia es realmente lo que dice su nombre: una tierra verde, conectada de algún modo con el mundo lluvioso del norte atlántico, con lugares como las islas Feroe o Escocia, y por tanto finalmente con Europa. Es verdad que los pastos y las ovejas son quizás lo único que tiene en común esa región del sur de Groenlandia con esas otras latitudes, pero al menos estaba eso. En cambio, Svalbard no hace concesiones. Aquí no parece haber nada más que roca, mar y hielo, y a veces la fría arena de playas envueltas en la bruma. La tundra parece escasa en muchas laderas. Los elementos se reducen, la realidad se estiliza. Y todavía más al norte desaparece incluso la tierra, y ya solo queda un misterioso océano helado, un paisaje que probablemente se parecerá más al que imaginamos en las gélidas lunas de Saturno que a cualquier otro lugar de nuestro planeta, como si el Ártico fuese una ventana que mira ya a los astros, un puente hacia ellos, una embajada sublunar de ese cosmos supralunar que la cosmología mediterránea de Aristóteles imaginó completamente separado del nuestro. En el Ártico esa cosmología aristotélica queda refutada. Lo inhóspito de estos parajes los hace inaccesibles a los hombres y refractarios a la historia, pero eso mismo los vuelve eternos, como lo son los astros. E incluso los procesos naturales suceden a un ritmo que ya casi rebasa lo terrestre y linda con lo astronómico. Es larguísimo el tiempo que tarda un glaciar en formarse, y es lentísimo el curso con el que arrastra una roca en su corriente imperceptible hasta depositarla en un fiordo. Y sobre todo, es ya supralunar la suspensión de la más fundamental de las leyes naturales, aquella que, más que ninguna otra, asienta los pilares de la condición humana: la ley que fija la sucesión del Día y la Noche, y que queda abolida a partir de los 66º de latitud norte.
Así, todo en el Ártico rebasa las medidas de la Tierra y nos sitúa en el umbral de lo cósmico. Por eso no es extraño que incluso los nombres que se asocian a esta región —Polo, Círculo Polar, Estrella Polar, o la propia palabra Ártico, que proviene del griego árktos , que significa «oso», aunque curiosamente el origen de esta denominación no tiene nada que ver con los osos polares, sino con la constelación de la Osa Mayor— tengan una resonancia abstracta, como si hubieran sido extraídos del léxico de alguna metafísica pitagórica. Y es que la imaginación y el mito tienen con frecuencia un poder adivinatorio. Lo que los hombres no han visto todavía, son capaces de imaginarlo y acertar. Esto ha sucedido muchas veces. La mentalidad mítica de la Antigüedad dio a los planetas los nombres de sus dioses, y después hemos sabido, gracias a telescopios cada vez más potentes, que la apariencia majestuosa y distante de estos cuerpos celestes tiene, en efecto, algo de divino. Lo mismo sucede con el Ártico. Sabemos por los historiadores antiguos que, en el siglo iv a.C., el navegante griego Piteas de Massalia cruzó las Columnas de Hércules, surcó el Atlántico hacia el norte y, tras dejar atrás Britania y Yerne (Irlanda), alcanzó una misteriosa región de mar helado en la que el Sol nunca se ponía durante el verano y apenas se alzaba sobre el horizonte durante el invierno. Allí se hallaba la legendaria isla de Tule, quizás Islandia. Durante siglos, los historiadores y geógrafos disputaron acerca de la veracidad de los relatos de Piteas, a quien muchos consideraban simplemente un embustero. Y no es extraño que no le creyeran, porque lo que contaba aquel navegante era increíble.
Читать дальше