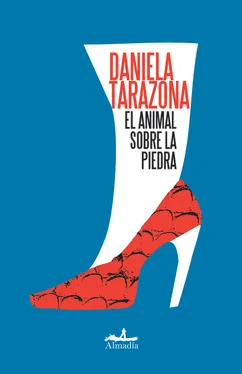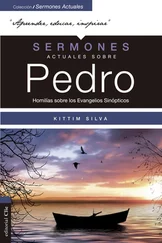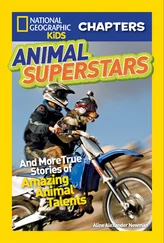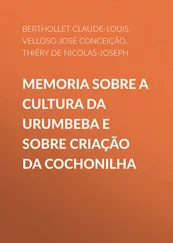Me enrosco en el asiento tanto como puedo para descansar.
El aire no parece igual cuando se vuela en un avión, es aún más ligero, menos palpable. “El aire no es palpable nunca”, murmuro con los ojos hinchados por el sueño.
Hago los gestos de muda con la azafata. Ella me mira y no sabe si responder de la misma manera o hablar. La dejo que se enrede en la duda.
La adolescente mueve levemente sus pies envueltos en los calcetines de a bordo.
Sé poco del espacio exterior. Estoy mirando por la ventana del avión y pienso en los agujeros negros. Las dimensiones son membranas del cerebro, pero no lo sabemos. Mi cerebro tiembla como el de cualquier otro ser vivo, sin embargo, me espanta reconocerlo: algo crece dentro de mi cabeza. Imagino que mi mente procede de manera inesperada; no pueden prevenirse sus patrones porque no sé qué viviré en el futuro. Nadie lo sabe.
Atravieso las nubes, voy en picada para detenerme a la altura justa y distinguir: una mujer camina por las calles cercanas a su casa; vista desde el aire, la mujer es aún más pequeña y sus movimientos se pierden en la distancia. Va a pagar el teléfono al banco. Bordea un parque y sigue caminando. La mujer no tiene rostro o sus facciones son indefinibles desde esta altura. Se para en la esquina de la avenida para cruzar, del otro lado está el banco. Mira a su alrededor y observa a los peatones que esperan como ella.
Algo sí se nota desde aquí: la mujer tiene miedo de los demás. El miedo la lleva a meterse la bolsa bajo el brazo y a cruzar sin darse cuenta de que un hombre quiere entregarle un sobre. La mujer no lo ve o hace como si no lo viera y sigue. El hombre se queda con el sobre en la mano sin ir detrás de ella. Hizo el intento pero no lo consiguió. La mujer se forma en la fila. Ya estoy cerca: noto que sus sienes palpitan como si el incremento de su presión arterial pudiera verse a simple vista. Ella es Mercedes, mi hermana.
No me había dado cuenta pero sus manos son jóvenes; está nerviosa, a cada rato vigila a su alrededor por encima del hombro. Le dice al hombre que viene detrás, en la fila:
–¿Escuchó lo que le dije a la cajera?
–¿Le dijo algo a la cajera?
Mi hermana hace un gesto reprobatorio y añade:
–Ah, claro, usted tampoco entiende.
Me despierta un sonido en la cabina del avión. La luz de los cinturones de seguridad está encendida. La azafata refuerza la petición y dice que el avión va a moverse debido al mal tiempo. Llevo el cinturón abrochado, no pensaba quitármelo; bajaré de ese avión sana y salva.
Mi hermana Mercedes habitaba otra parte pero, de cuando en cuando, reconocía que aquel sitio era imaginario.
Mercedes quiso evitar la descomposición de su propio interior. El mundo que veía era el de sus propios temblores.
Mi madre deshuesaba un pollo para la comida y no detuvo a mi hermana, aunque no sé si lo hubiese hecho.
Mercedes quiso morir desde joven. No me importa recordarlo ahora que me alejo, no me preocupa si Mercedes estuvo muerta o viva alguna vez.
Después de la caída el mundo fue negro como lo imaginaba. Mercedes abrió un ojo pero no vio. Sintió el cuerpo perdiendo peso, se aligeraron sus huesos –debe haber sonreído, sabiéndose a punto de morir. En el deleite de las nuevas sensaciones, escuchó sonidos que no pudo identificar, oyó que tiraban de ella: era el magnetismo del aire que circundaba su cuerpo desanimado.
Mi hermana crió dentro de sí misma aves que le rompieron las vísceras a picotazos. Así me lo dijo.
Me inspiré en su sufrimiento para resistir. Es preciso salvar nuestra sangre.
Me entregaré a mí misma, a mis pensamientos. En las últimas horas, frente a la contundencia de este nuevo porvenir he concluido que perderé los recuerdos.
He decidido tener una vida feliz.
Al asomarme por la ventanilla descubrí que habíamos dejado de volar sobre el mar. Vi la tierra cubierta por árboles.
III
Antes de subir al avión pasé varios días sin dormir. Al mover la cabeza me mareaba, comía lo justo para no pasar hambre y empezaba a picarme la piel como si estuviera quemada por el sol. Le había contado por teléfono a mi amigo Felipe lo que me sucedía pero, debido a la cercanía de la muerte de mi madre, le resultaba natural mi malestar. Yo no creía que mis síntomas fuesen una consecuencia del duelo. Más allá del dolor que me producía aceptar que a mi madre le había llegado el tiempo de desaparecer, mi cuerpo me era extraño y contaba con una vitalidad que no conseguía explicarme.
Había observado, con enorme sorpresa, que en el último mes mis ojos aumentaron levemente de tamaño: sentía cierta tirantez que no sabría describir, semejante a la hinchazón que se tiene al despertar pero de manera sostenida a lo largo del día.
La última noche que pasé en mi casa, tuve un sueño fascinante que alentó mi propósito de huir.
Supe que no era capaz de detener los cambios de mi cuerpo –yo no lo gobernaba y con el sueño confirmé mis convicciones. Caminaba a nivel del suelo, arrastrándome sobre un manglar cuyo olor se quedó guardado en mis narinas. Años atrás había visitado la selva del sur, estuve en una zona de manglares y quedé impactada por el olor a podredumbre; lo que se desprendía de los árboles –pero también lo que allí vivía– estaba atrapado en un ciclo perpetuo de putrefacción y nacimiento. Entonces, en el sueño me arrastraba entre las varas, las hojas y el lodo del suelo. Lo más enigmático era que mi cuerpo se movía con mayor rapidez que la acostumbrada, o bien, el ritmo de mis movimientos era distinto al común. Los árboles me parecían inmensos, tan grandes que yo –o lo que quiera que haya sido yo en ese sueño– no veía el final de sus copas; era pequeña en proporción al resto. Hubo un momento en que me dio terror lo que soñaba, sobre todo, la veracidad de lo que veía y estuve cerca de despertar. Entre el sueño y la vigilia, me di cuenta de la ilusión y apacigüé el miedo. Seguí caminando, hundiéndome en ese suelo difícil; volví a disfrutar el panorama de la selva, escuché con atención sus ruidos y me detuve al sentir incomodidad en uno de mis brazos, lo examiné y desperté de golpe: no era mi brazo, era el de otro ser, el de un animal de otra especie.
A mi madre le gustaban los gatos. No decía cosas nuevas sobre ellos, lo que ya se sabe: hablaba de su agilidad, del equilibrio y la delicadeza que mostraban para caminar entre las cosas más frágiles de los estantes. Le gustaba, también, abrirles la puerta para que fueran a conocer el mundo, porque los gatos siempre volvían a la casa, a veces maltrechos o con mucha hambre, pero volvían y mi madre sentía orgullo.
Estaba contando mi sueño, pero no hablé de la alegría que me provocó soñar con la selva –una alegría por la satisfacción de ocupar ese sitio, parecía el lugar donde yo fui feliz alguna vez.
Era profundo el temor que me producía mi propia casa, por eso sentí la necesidad de huir. En los momentos de pánico los contornos de las cosas me amenazaban: las esquinas de los muebles, la irregularidad de la escalera o el perfil de la azotea –cuya abstracción era rota–: pensaba primero en la azotea, me asomaba por la puerta de la entrada y estiraba el cuello para medir su altura, mi mirada no estaba vinculada a la idea de peligro, pero me hacía ver que la azotea era un riesgo. No imaginé lanzarme de la azotea, sino que ella, en sí misma, representaba una amenaza para mí.
Mi temor se acrecentaba al recordar la enfermedad de Mercedes. Si habíamos crecido en el vientre de mi madre ¿cómo no íbamos a parecernos? Me aterrorizaba nuestra carnalidad. Luego, recuperaba la fuerza y repetía mis planes en voz alta, decía varias veces: “yo me iré”, como si fuese un conjuro.
Читать дальше