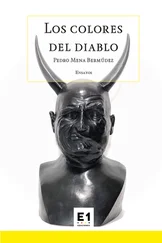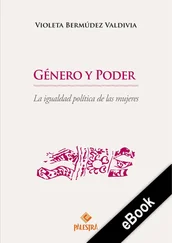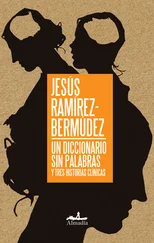—¡Miss Diana Leech! ¡Miss Diana Leech! —gritó un botones que llevaba una bruñida, bandeja en una mano.
—¡Here! —contestó Diana. Y cuando el botones le hubo entregado un sobre alargado, color violeta, se apresuró a abrirlo.
El mensaje decía así:
Dear Diana:
Ha sido una fortuna que a tu paso por México me llamaras para decirme que ibas a Fortín, ya que por esa causa me es posible ahora localizarte e invitarte a que pases conmigo un weekend en mi quinta de Coyoacán.
No dejes de venir. Te espero el viernes próximo a las diecinueve horas.
So long.
Georgina Llorente, viuda de Prado.
Sonrió encantada. Ninguna invitación había sido más oportuna en toda su vida. De momento, se solucionaba su problema, y quizá de ese fin de semana surgiera una solución estable. Georgina tenía amigos ricos, alguno de ellos se enamoraría de Diana, ¿por qué no?
No se detuvo a pensar en los motivos que Georgina pudo tener para invitarla; le pareció lo más natural del mundo; y ansiosa, lamentando que restaran aún tres días antes del viernes, Diana se dirigió a su cuarto, se vistió y bajó a comer.
El comedor, poco concurrido en esos días, se le figuró más lleno de luz que de ordinario, más alegre y acogedor. Pidió al mesero un coctel de fruta, un cebiche, unos riñones al gratín y una leche malteada. Estaba contenta.
La orquesta del hotel Ruiz Galindo es una buena orquesta. Suele amenizar las horas en que los huéspedes se dedican a reparar las fuerzas o a dar gusto al paladar. Diana no era aficionada a la música; según ella, era únicamente un pretexto para acercarse a los hombres y tratar de seducirlos. Le gustaba el baile, no la música. Pero entonces, mientras comía, reconoció la canción que al aire lanzaba la orquesta. Recordó aquella temporada en San Antonio Texas, allá por el año de 1939, durante la cual encontró a Georgina. Siete años habían transcurrido desde entonces. Las notas de “Perfidia” le permitían revivir los bailes en la azotea del Gunther, las fiestas que organizaban sus comunes amigos, los Alexander, y la excursión que efectuaron a Corpus Christi. Fue una época placentera. Ella, Diana, acababa de obtener su primer divorcio y disfrutaba sin tasa de su flamante libertad y de la espléndida pensión conyugal.
Conoció a Georgina Llorente en el Gunther, una tarde fría de febrero, cuando ella esperaba en el vestíbulo del hotel a un amigo que faltó a la cita. Georgina le llamó la atención por su elegancia en el vestir y por el aire de altiva indiferencia con que lo observaba todo. Diana, a pesar de la seguridad en sí misma que la caracterizaba, veía en las mujeres más unas rivales emboscadas que unas posibles amigas. Sin embargo, trabó conversación con Georgina porque los 34 años de ésta, en comparación con sus desbordantes 27, le parecieron óbice suficiente para competencias futuras.
La esplendidez de su nueva amiga y su exquisito trato social, la aficionaron cada vez más a ella y llegaron a intimar bastante. Supo así que Georgina había sido casada dos veces, que hacía entonces tres años que había enviudado, que había permanecido en Monterrey una larga temporada en casa de unos parientes, y que viajaba sola, por placer, antes de regresar a México.
Pero Diana notaba cierta reserva en Georgina que despertaba su curiosidad. No cabía en su cabeza la idea de que su amiga hubiera permanecido los tres años de su viudez sin interesarse por algún hombre. Y la acosó a preguntas. Georgina, entre impaciente y divertida, le confió que en Monterrey había conocido a Octavio Román Arana, personaje notable en la llamada Sultana del Norte, y que se había enamorado de él, pero sin lograr correspondencia. Diana se hizo describir muchas veces a Octavio y llegó a la conclusión de que era un individuo pedante y odioso. Para que Georgina olvidara a “tan despreciable sujeto”, la llevó de fiesta en fiesta y de diversión en diversión, y aunque su intento no llegó a realizarse del todo, su amiga lo agradeció y desde entonces recordó con simpatía a la atolondrada gringuita.
Al terminar la comida, y libre de preocupaciones, Diana subió a su cuarto. Arrojó de sendos puntapiés los zapatos lejos de sí, se tendió en la cama, dobló los almohadones para elevar la cabeza y se entregó a la lectura de El intérprete de Edgard Wallace. Adoraba las novelas policiacas, y las leía tanto en español como en inglés, idiomas que ella creía dominar, y que en realidad entremezclaba y alteraba en forma escandalosa, sobre todo al escribirlos.
El sol, dueño y señor de esas regiones floridas y lujuriantes, fue amortiguando sus fulgores. La luz grisácea y opalina de un crepúsculo quieto invadía cada vez menos la alcoba de Diana. Ésta, absorta ante el peligro de muerte que corría la heroína de la novela, apenas notaba la dificultad para leer. Por fin se incorporó en busca del encendedor de la lámpara de buró. Y al mirar la alcoba en penumbra, y al aspirar el perfume de las moribundas gardenias del florero, experimentó fugaz y extraña impresión: “La muerte... la muerte no existe solamente en las novelas…”
Pronto olvidó su pensamiento, encendió otro Chesterfield y reanudó la lectura.
A la puerta de la cantina ubicada en un ángulo de las calles de Correo Mayor y Moneda unos mariachis cantaban, acompañándose con quejumbrosas guitarras, “No vale la pena”.
Apoyado en el mostrador, Abel Fernández contemplaba su tequila doble y escuchaba la canción. Aunque no había bebido demasiado, con grandes cabezadas de asentimiento manifestaba su conformidad con el autor de la letra. Sólo que él extendía su desprecio a la vida toda. No valía la pena vivir, en verdad. No valía la pena, cuando se nacía con mala estrella, como él.
Único varón de la familia, había tenido desde muy joven la obligación de sostener a sus hermanas Cuca y Trini, ahora clásicas solteronas. El agrarismo había privado a la familia de la única hacienda que poseían en tierras michoacanas. Abel, con sus hermanas siempre a cuestas, había abandonado la señorial Morelia para buscar un empleo en la capital, y allí estaba, desde hacía años, convertido en una triste unidad biológica más de la colmena burocrática; precisando, del panal de la Secretaría de Hacienda.
Abel era pintor por vocación. En su juventud había soñado cubrir muros inmensos con decorados multicolores, compactos y simbólicos, pero la lucha por la vida lo persuadió a abandonar el ensueño. Privado de su válvula de escape, trocó el aroma de oleosas pinturas por el olor picante del tequila, y cotidianamente, al salir de la oficina, acudía a ahogar sus fracasos en el líquido propicio. A veces el olvido tardaba en acudir, y Abel, a hurtadillas de las mojigatas hermanas, trasegaba a solas en el silencio de la noche, tequilas y habaneros que le permitían pasar por alto el incidente fastidioso de vivir.
Su salud, naturalmente, se alteró, y a los 46 años era Fernández sólo un recuerdo de lo que seguramente llamaron en Morelia un buen mozo. Comía poco y digería mal. Su carácter era una perpetua contradicción entre su forzada apatía y su natural fogosidad; condición que tenía como resultante periódica accesos de ira amarga o de agrio mal humor. Era la suya una naturaleza soñadora y rebelde asfixiada por la rutina que lo mismo podía llegar a anularse definitiva y paulatinamente, que estallar con violencia por insospechados caminos en un momento crítico.
Chupó un gajo de limón, echó sal en el dorso de su mano izquierda y se la llevó a los labios, apuró el tequila, arrojó unas monedas en el mostrador y salió de la cantina con paso firme y actitud indiferente. Cruzó con habilidad la calle en sentido diagonal y subió a viva fuerza a un camión de la línea General Anaya. Depositó un diez de níquel en la caja colectora y, dejándose llevar por la gente aglomerada, logró asirse de un grasiento barrote. Precaución inútil, porque dada la cantidad de pasajeros hacinados en el vehículo, difícilmente el burócrata perdería el equilibrio.
Читать дальше