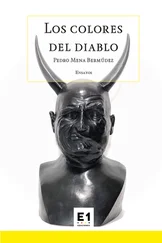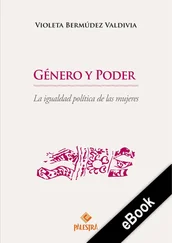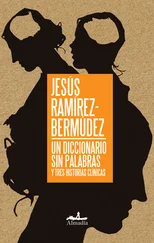El policiaco es prácticamente una apología de los claroscuros, donde, detrás de la podredumbre y la sordidez del crimen, casi siempre suele asomarse un tenue halo de luz. Dentro de la narrativa policiaca (como sucede en Diferentes razones tiene la muerte), las partes iluminadas del texto pueden ser suficientes para calmar, por un momento, nuestra sed de justicia. Sin embargo, hay algo que se oculta en la otra cara de la moneda, y que es la clave para resolver la incógnita. El misterio se alimenta de la sombra: eso que no somos capaces de ver y que constantemente nos resbala, nos burla. Se mofa en nuestra propia cara, cuando creemos tener la respuesta indicada. Ya Edgar Allan Poe lo dejaba claro en “La carta robada”, una historia novedosa para su tiempo, donde la resolución del caso aparece todo el tiempo bajo las narices del mismo detective.
No sé si hablo por todos, pero, como lectora, prefiero los libros que me retan y me llevan al límite. Aquellos que no sólo me vuelven cómplice, sino que me hacen sentir que estoy en un laberinto en el que, a cada momento, voy pisándole los talones al culpable. ¿Cuándo habré de alcanzarlo? ¿Cuál será ese escondrijo que he pasado de largo? Eso es lo que enamora del detectivesco, y la novela de Bermúdez no es la excepción. Las reglas del juego se presentan claras: desde un inicio, nos familiarizamos con los personajes y su cotidianidad, entendemos su contexto y su rol dentro de aquel tablero que es la anécdota e, incluso, tratamos de meternos en sus zapatos para comprenderlos desde lo más íntimo. Es decir, bailamos con ellos un vals que sólo es posible en la más completa cercanía. El policiaco y el noir, como una especie de religión inocua, buscan la empatía a ojos cerrados: quien es capaz de mirar en el mismo ángulo en que lo hacen los personajes, está un poco más cerca de resolver el puzzle.
¿Qué se esconde detrás de cada puerta en la hacienda de Georgina Llorente? ¿Qué tienen en común personajes como Diana Leech y Abel Fernández, la una sumergida en la misión de “brillar en sociedad”, y el otro, atolondrado por el alcohol y el yugo de un amor no correspondido?¿En dónde habrá de poner el ojo Zozaya, detective aficionado al psicoanálisis y determinado a resolver el caso a toda costa? Toparse con las páginas de Diferentes razones tiene la muerte es sumergirse de lleno en sus personajes, clasemedieros arquetípicos de la cosmopolita Ciudad de México en los años cuarenta. Los tenemos de todos los sabores: desde la adolescente obsesionada con la moda y el mundo de las apariencias, hasta la abnegada viuda que condena los derroches de la high class. María Elvira hace una punzante crítica a la sociedad mexicana del incipiente siglo xx; una en la que las aspiraciones, la ciega idolatría de los valores occidentales y la marcada sumisión de la mujer ante la figura del patriarca aparecen retratadas con una fidelidad que sorprende. Al mismo tiempo, el sarcasmo, la ironía y el humor negro se revelan como un arma filosa, pero muy necesaria. No sólo nos reímos una y otra vez de los personajes: también lo hacemos de nosotros mismos y de esa parte que, lo mismo en Román Arana que en María López del Campo, aparece para reafirmar nuestra condición falible; humana, al fin y al cabo.
Con mucho tacto, Bermúdez consigue dibujar el abismo de disparidad entre hombres y mujeres. Los mecanismos de dominación dentro del matrimonio, la búsqueda del ideal femenino como el fin primigenio de nuestro género, la sumisión y la devoción de la mujer en las relaciones afectivas son sólo algunos de los temas con los que María Elvira polemiza. Incluso, se burla con sorna en la cara del macho alfa, y reproduce expresiones que aún rozan nuestro día a día, a pesar de haberse escrito hace poco más de 70 años: “¡Oh! ¡Las mujeres! Son agradables por una temporada, pero después se vuelven celosas y exigentes. ¡Todas son iguales!”, o acaso: “[…] recordó lo que frecuentemente leía en el Para ti y en La familia, acerca de que de las esposas depende que sus maridos las quieran. Esas mujeres que escriben así deben saber lo que dicen”.
Diferentes razones tiene la muerte es, en esencia, una novela de contrastes. Divertida, crítica y, sobre todo, aderezada con la precisión de una escritora que conoce a la perfección las lindes del género. Hija pródiga de los grandes maestros del misterio, Bermúdez nos hace cómplices y victimarios, se burla de y con nosotros, juega a cazar y a cazarnos. Hay lugar para todos en este libro, que carece de florituras innecesarias y se concentra en entregar una historia ágil, sencilla, que engancha desde el primer párrafo. La de antorchas que enciende María Elvira en esta historia, nada más para recordarnos que hay ocasiones en las que no hay más que incendiarlo todo, y abrazar la resistencia donde sea que nos encuentre.
aniela rodríguez
1En una entrevista publicada en La Jornada de forma póstuma, María Elvira Bermúdez reconoce que, más allá de su incursión en el género policiaco, le gustaría ser recordada como crítica literaria, labor que ejerció activamente por más de 40 años. Bermúdez se dedicó a entender el relato policiaco en México, y publicó tres antologías de cuento en las que incluyó lo más representativo de un género que ganaba cada vez más popularidad en Latinoamérica.
DIFERENTES RAZONES
TIENE LA MUERTE
personajes que intervienen
en la novela:
(por orden de aparición)
Miguel Prado, de 28 años de edad. Hijastro de Georgina.
María López del Campo, de 49 años. Ex esposa del segundo marido de Georgina.
Celia Ortiz, de 22 años. Hija de Adela.
Adela Menchaca de Ortiz, de 42 años. Actual esposa del ex marido de Georgina.
Mario Ortiz, de 48 años. Ex marido de Georgina.
Diana Leech y García, de 35 años. Superficial amiga de Georgina.
Abel Fernández, de 46 años. Incondicional admirador de Georgina.
Octavio Román Arana, de 43 años. El hombre a quien Georgina ama.
Georgina Llorente, viuda de Prado, de 41 años. En función suya, directa o indirectamente, actúan todos los personajes del relato.
Juan Requena, de 45 años. Celoso enamorado de Georgina.
Armando H. Zozaya, de 31 años. El investigador.
Familiares, criados, policías, delegado del ministerio público.
Época: septiembre de 1946.
Lugar: República mexicana.
Todos los lunes, Miguel Prado despertaba con ánimo optimista y voluntad de trabajar. En su libreta negra de cantos rojos las anotaciones correspondientes a esos días eran profusas y breves:
“1º Entrevistarse con el señor A. –2º Dictar los escritos de los asuntos F y N. –Copiar los acuerdos del día en Tribunales. –4º Ir a la Corte por el asunto V.-5° Ir a la Peni y visitar a los reos P. y G. —6º Volver al despacho y…”
Y así sucesivamente. El joven abogado jamás quería convencerse de que los asuntos listados para el lunes ocupaban en la práctica uno o dos días más; se obstinaba en acumularlos de una vez, y el resultado era que, a la mitad del primer día de la semana, se encontraba invariablemente de mal humor.
Había abandonado la costumbre de comer en el centro porque sabía ya que lo que pudiera ahorrar en tiempo, lo desperdiciaba en dinero y en salud. Por ello, aquel lunes de septiembre, a las 14 horas, abordó apresuradamente un camión Santa María Mixcalco. Habituado por toda su existencia al bullicio y tránsito de la metrópoli, no lograban distraerlo de sus pensamientos ni los gritos de los camioneros, ni las estridencias de los cláxons, ni ese rumor complejo, formado por voces y chirridos, que caracteriza a la ciudad abigarrada.
Pensaba en su trabajo, en las mil cosas pendientes que le urgía llevar a cabo y también, en su casa y en su madre. Pocas veces Miguel pensaba en sí mismo. El estudio primero y luego el trabajo formaron siempre dúo inseparable con el cariño a la madre austera y abnegada. Ambicioso y altivo, dejaba para después, para cuando tuviera el dinero suficiente, el propósito de vivir su vida. Hasta ahora, sus diversiones habían sido las de cualquier joven de la clase media mexicana; y sus amores, intrascendentes.
Читать дальше