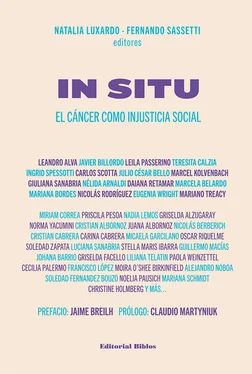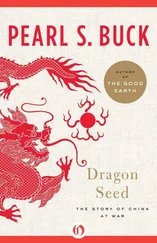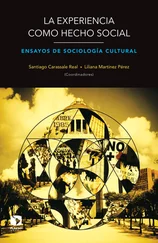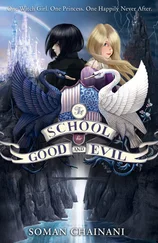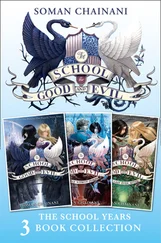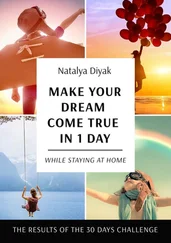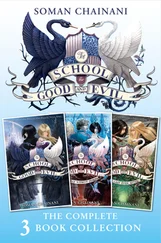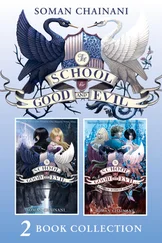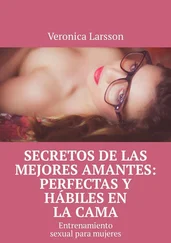Es una trampa, entonces, que reproduce hegemonías disciplinares. Un epidemiólogo no puede formarse en “todas las ciencias sociales”, porque cada una tiene una especificidad. Esto sucede cuando se incorpora la historia, la política, lo económico, lo social, la geografía, etc., como sinónimos de lo que un historiador, un politólogo, un economista, un sociólogo, un antropólogo, un trabajador social, un geógrafo, etc., hacen desde sus tradiciones, desconociendo las experticias existentes por lo menos desde hace más de un siglo, y que también exigen precisiones y pinceladas más finas.
Otro punto borroso es que no en todas las versiones se incluye a las comunidades como participante, sino que siguen prevaleciendo enfoques como objetos de estudio, quedando en el Estado y en las políticas sociales las responsabilidades de transformación, lo que puede ser un problema en países como los latinoamericanos, en los que las décadas de democracia interrumpida continuamente por dictaduras militares y otros factores dejaron Estados cuya confianza necesita ser consolidada, algo que sostienen varios y que se evidencia en cada capítulo de esta investigación. Si bien algunas lecturas epidemiológicas reconocen en las dictaduras latinoamericanas la causa de esta movilización de las bases, las historias locales latinoamericanas muestran que es al revés: las dictaduras surgen porque esta movilización social existe en América Latina desde hace por lo menos dos siglos, como notaron varios autores. El siguiente aspecto es que no dicen claramente cómo transformar estas sociedades injustas, es decir, cuál es el modelo de sociedad a seguir, a diferencia de la epidemiología crítica, que, claramente, como muestra Jaime Breilh (2010), tiene un modelo explícito de sociedad.
Cerramos mencionando solamente la importancia del componente humano que tuvo también el armado de esta estrategia teórico-metodológica y que en el trabajo empírico significó, básicamente, trabajar con las comunidades e instituciones en las que pudimos establecer vínculos de confianza y respeto. Las teorías, más o menos afines con los marcos previos, y la disponibilidad y delicadeza de determinados referentes de ellas para responder eventuales consultas, así como permanecer en contacto e interesados por el desarrollo del proyecto fueron un estímulo extra para tomarlas de referencia, pudiendo intercambiar ideas y puntos de vista que, aunque fueron mínimos, nos llevaron a decidir “abrazar” algunos aspectos de estos desarrollos fundados en otras dimensiones, además de la racionalidad y la absoluta conmensurabilidad teórica.
ALMEIDA FILHO, N. de, L.D. CASTIEL Y J.R AYRES (2009), “Riesgo: concepto básico de la epidemiología”, Salud Colectiva , 5 (3). https://doi.org/10.18294/sc.2009.238.
ARCAYA, M.C., A.L. ARCAYA y S.V. SUBRAMANIAN (2015), “Inequalities in health: Definitions, concepts, and theories”, Global Health Action , 8 (1). https://doi.org/10.3402/gha.v8.27106.
ARIAS, A. (2010), “La construcción de lo comunitario en las políticas sociales dirigidas hacia la pobreza”, en A. Clemente (coord.), Necesidades sociales y programas alimentarios: las redes de la pobreza , Buenos Aires, Espacio.
ARMIN, J., N. BURKE y L. EICHELBERGER (2019), “Introduction: Framing cancer and structural vulnerability”, en J. Armin, N. Burke y L. Eichelberger (eds.), Negotiating Structural Vulnerability in Cancer Control , Nueva York, Routledge.
BALBI, F.A. (2017a), “Servidumbre y emancipación de la comparación”, en F. A. Balbi (comp.), La comparación en antropología social: problemas y perspectivas , Buenos Aires, Antropofagia, 29-71.
– (2017b), “Comparación, etnografía y generalización”, Anuário Antropológico , I: 9-35. https://doi.org/10.4000/aa.1628.
–, J. GASTAÑAGA, L. FERRERO (2017), “Introducción. Pensar la comparación para pensar comparativamente”, en F. Balbi (comp.), La comparación en antropología social: problemas y perspectivas , Buenos Aires, Antropofagia, 7-26.
BOURDIEU, P. (1988), La distinción: crítica y bases sociales del gusto , Madrid, Taurus.
–, J. C. CHAMBOREDON y J.C. PASSERON (1986), El oficio de sociólogo , Ciudad de México, Siglo XXI.
BRÁNCOLI, J. (2010), “Territorio y comunidad: diferentes perspectivas para su abordaje”, en A. Clemente (coord.), Necesidades sociales y programas alimentarios: las redes de la pobreza , Buenos Aires, Espacio.
– (2012), “La comunidad: ¿reconfiguración de lo público o privatización de lo social?”, en A. Arias, A. Bazzalo y B. García Godoy (comps.), Políticas públicas y trabajo social: aportes para la reconstrucción de lo público , Buenos Aires, Espacio, 101-108.
BREILH, J. (2010), “La epidemiología crítica: una nueva forma de mirar la salud en el espacio urbano”, Salud Colectiva , 6 (1).
CASSEL, J. (1974), “Psychosocial process and «stress»: Theoretical formulation”, International Journal of Health Services , 4: 471-482.
CLEMENTE, A. (2012), “Pobreza persistente y tensiones en el cambio de paradigmas en su abordaje”, en Arias, A. Bazzalo y B. García Godoy (comps.), Políticas públicas y Trabajo Social: aportes para la reconstrucción de lo público , Buenos Aires, Espacio, 55-66.
–, J. DEL VALLE y M. IERULLO (2010), “Sobre la gestión y los cambios”, en A. Clemente (coord.), Necesidades sociales y programas alimentarios: las redes de la pobreza , Buenos Aires, Espacio.
COHEN, A.P. (2001), The Symbolic Construction of Community , Londres, Routledge.
CSORDAS, T. J. (1994), “Introduction: The body as representation and being-in the world”, en T. J. Csordas (ed.), Embodiment and Experience: The Existential Ground of Culture and Self , Cambridge University Press, 1-24.
CURTIS, S. (2004), Health and Inequality: Geographical perspective s, Londres, Sage.
– e I. R. JONES (1998), “Is there a place for geography in the analysis of health inequality?”, Sociology of Health and Illness , 28.
DE MARINIS, P. (2019), “Sobre colectivos y estilos de pensamiento, textos y contextos (y una nueva ronda de análisis sobre las semánticas sociológicas de la comunidad)”, en P. De Marinis (comp.), Exploraciones en teoría social: ensayos de imaginación metodológica de Buenos Aires , Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, 151-196.
DIEZ ROUX, A. V. (2004a), “Genes, individuos, sociedad y epidemiología”, en H. Spinelli (comp.), Salud colectiva: cultura, instituciones y subjetividad. Epidemiología, gesti ón y políticas, Buenos Aires, Lugar, 71-81.
– (2004b), “Hacia la recuperación del contexto en epidemiología: variables y falacias en el análisis”, en H. Spinelli (comp.), Salud colectiva: cultura, instituciones y subjetividad. Epidemiología, gestión y políticas , Buenos Aires, Lugar.
ECHEVERRÍA, A. (2008), “Patrón de crecimiento urbano y segregación socioespacial en el Gran Buenos Aires”, Medio Ambiente y Urbanización , 68, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, IIED-América Latina.
FARMER, P. (2004), “An anthropology of structural violence”, Current Anthropology , 45 (3).
–, B. NIZEYE, S. STULAC y S. KESHAVJEE (2006), “Structural violence and clinical medicine”, PLOS Medicine , 3 (10). https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030449.
GASTAÑAGA, J. y A. KOBERWEIN (2017), “Etnografía, comparación y procesos regionales: el problema de la escala”, en F. Balbi (comp.), La comparación en antropología social: problemas y perspectivas , Buenos Aires, Antropofagia, 95-118.
Читать дальше