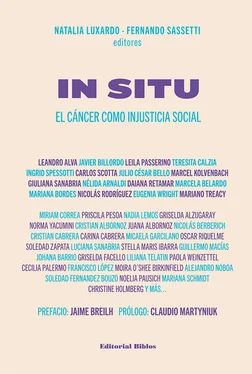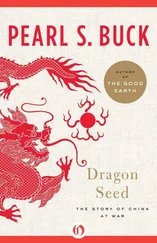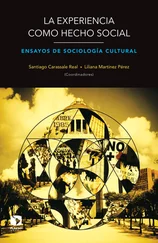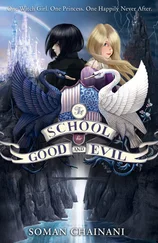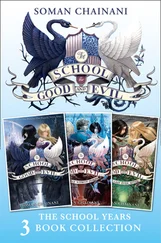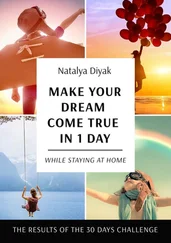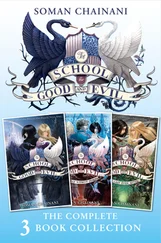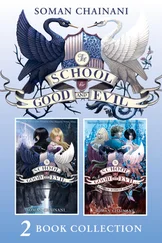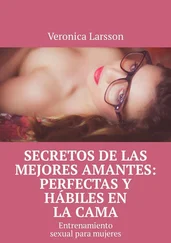Otro método fue el de la autoetnografía. Al contar con investigadores internos que pertenecían a las comunidades y con procesos reflexivos en algunos casos sistemáticos como los de Leandro Alva, también la incorporamos abiertamente, a partir de revisar algunos de sus lineamientos y de definir formas de registro, debate y socialización, complementación con otros métodos, etc. Por último, nos basamos en la síntesis de fuentes secundarias sobre datos locales generados de estos lugares, con otro tipo de indagación como objetivo, otros métodos y otros momentos históricos, pero que igualmente abonaban al panorama de lo que queríamos dar cuenta.
En resumen, tomamos los siguientes recaudos con relación a la búsqueda de referentes empíricos para el abordaje comunitario. Primero, la definición de las comunidades como unidades de análisis, precisando sus alcances. El segundo recaudo fue el de identificar las capacidades y fortalezas de las comunidades, a las que incluimos las instituciones del Estado y organizaciones sociales que permitieran a la comunidad influir también en el proceso de investigación. En un siguiente momento y pensando en los eslabones que siguen, fomentamos el coaprendizaje, mecanismos para facilitar la transferencia recíproca de conocimientos a través de reuniones, discusiones grupales todavía abiertas con tres de los cuatro grupos (y que gracias al WhatsApp son permanentes). El tercer punto fue el de integrar y lograr un equilibrio entre la generación de datos y las intervenciones. Al contar con investigadores internos a las instituciones, cuando se trataba de necesidades que se encuadraban en la institución de referencia, se facilitaban desde allí.
En otros casos, la articulación con una investigadora del equipo, trabajadora social que además era coordinadora de APS en la parte de gestión del Ministerio de Salud provincial (Teresita Calzia), nos posibilitó derivar en ella las situaciones que se presentaban: consultas sobre trámites, derivaciones a las instituciones adecuadas, etc. El siguiente punto fue el relativo a la difusión y diseminación de resultados, en el que las comunidades de la organización social trabajaron junto con los académicos para la publicación de sus capítulos del libro y algunos además como coautores de artículos publicados en revistas científicas. Hubo jornadas de intercambio permanente. Habíamos contemplado que los capítulos colaborativos pudieran ser libros en sí mismos –una tirada corta para cada uno de los autores (treinta)–, pero no podemos anticipar si será posible dada la devaluación y la desvalorización del presupuesto original. Lo mismo se espera con el documental. Sí se acordaron canales de circulación antes de realizarlo, ya que se trata de un documental sin fines de lucro, y la difusión responde a intereses puramente académicos, sociales, culturales, sanitarios.
Una deuda se nos presentó justamente en este punto. Una minoría preguntó por la posibilidad de hacerlo comercial y poder contar con regalías, algo que era imposible de implementar por la logística administrativa y de conocimientos específicos sobre un área que por lo menos en esta investigación se nos escapaba completamente de nuestras posibilidades y podría haber sido fuente de conflictos de diverso tipo, incluido legales. Pero tomamos nota de esta demanda para pensar maneras de responder satisfactoriamente en futuras investigaciones. Por último, la investigación implicó pensar en procesos a largo plazo, con un compromiso de permanecer no solo durante el transcurso de este proceso sino que, pensando en eslabones de una cadena, el proceso continúe.
Con este corpus definimos ejes significativos que emergían interpretados en clave de los modelos teóricos orientativos de los que habíamos partido. De este modo, los incidentes, relatos, sucesos, historias fueron organizados en torno a tales ejes (drogas, violencia, trabajo, infraestructura, pobreza, medio ambiente, etc.) e interpretados y conectados a la luz de la coherencia que le otorgaron teorías específicas que nos permitieron así ir construyendo la inteligibilidad de esos fragmentos conectándolos con las otras partes de esas vidas. Por supuesto que incluimos también lo que no cerraba en ese modelo y, aunque no pudimos continuar, lo dejamos planteado para que nuevas investigaciones puedan retomarlo tratando de hacer de la transparencia de los pasos otro de los pilares.
En un primer momento abordamos las distintas dimensiones según cómo fueron emergiendo en las indagaciones y a la relevancia que le asignaron las perspectivas locales. Con ellas intentamos entender modelos de fragilización de los tejidos sociales y, por el contrario, lo que actúa como fortalezas. Estas dimensiones fueron las siguientes (esbozadas de acuerdo con la relevancia que adquirieron cuando triangulamos datos): 1) el consumo problemático de sustancias (drogas, alcohol, etc.); 2) la degradación del medio ambiente y la infraestructura; 3) las “causas externas” de muertes de jóvenes (homicidios, suicidios, amenazas); 4) la organización, la identidad, la historia común, y 5) las condiciones sociosanitarias. Sin embargo, no podemos desagregarlas como variables, porque una involucra a la otra y ocurren en simultáneo, como parcelas sincronizadas y de mutua imbricación; es una espiral en la que cada aspecto arrastra o se monta sobre los otros y es, a su vez, lo que genera nuevas condiciones para seguir con esta espiral.
Cuando intentábamos explicar qué pasaba desagregándolos, era imposible que no trajeran a los otros componentes.Comparamos estos modos de vida revisando lo que la literatura –especialmente la epidemiológica– marcaba como “evidencia robusta” de factores o determinantes asociados a las probabilidades en el desarrollo del cáncer o de la muerte por cáncer, como expusimos en otro capítulo. Al incluir la metasíntesis cualitativa sobre las desigualdades en el cáncer y sus factores en un segundo momento de la indagación, pudimos no direccionar antes la mirada. Como una tintura que colorea partes o puntos de interés, esta investigación no busca ni podría resolver las consecuencias de estas exposiciones en particular para esas personas incluidas, ni pensar en los perfiles epidemiológicos, pero sí marcar “áreas centinela” para las intervenciones en el control del cáncer situadas en sus contextos y adaptadas a las necesidades de lo que es saliente en esos territorios, con el involucramiento de las propias comunidades. Aunque sabemos que tal vez no es el cáncer lo más relevante, sí es claro cuál es la brecha de desigualdad a la que hay que apuntar y que se puede monitorear. Y también sabemos que este abordaje holístico e intersectorial hará que, al tocar una parte, se esté afectando también las otras otras, como sostienen la teorías de las causas fundamentales. De este modo, analizamos el material buscando claves para entender qué era lo importante como peligro o protección de esas comunidades y para esas comunidades, desde un modelo teórico de las desigualdades en cáncer (exposiciones, vulnerabilidades, consecuencias) brindado por la disciplina que lo hace, la epidemiología.
Credibilidad, transferibilidad, dependencia, confirmabilidad
No cuestiono trabajar con escasos informantes y en profundidad para obtener información confiable y estratégica, todo lo contrario, pero para ello hay que trabajar realmente a fondo.
Eduardo Menéndez
En investigaciones cualitativas no se habla en general de confiabilidad y validez, pero nos parece importante hacer un esfuerzo para encontrar también los cánones cualitativos sobre aquello a lo que apuntan. En este sentido, Menéndez (2008) advierte con preocupación la calidad de la información que desde técnicas cualitativas presionadas por financiamientos “con urgencia de resultados” y “abaratamiento de costos” se está generando, con escasa profundidad (por ejemplo, en las llamadas técnicas rápidas de información). Por eso intentamos subrayar explícitamente en cada capítulo la calidad de los datos, describiendo cómo se obtuvo la información, cuáles son los actores significativos, los criterios de selección y nuestro papel como investigadores, como recomienda Menéndez (2008). Un punto transversal de cada aspecto abordado en las distintas comunidades con las que trabajamos es que fueron entre dos-cinco años de trabajo de campo por lugar; aunque en cada capítulo se hace visible una parte –sea a través de las transcripciones de entrevistas o del análisis–, llegar a ese contenido implicó un cuidadoso proceso previo de negociaciones, articulación de intereses, generar confianza en el vínculo, delimitar participaciones, etc., que suele permanecer invisible o desconocido, incluso para los que se dedican al trabajo de campo que, como nota Menéndez (2008), convierten este proceso en un tour o excursión etnográfica.
Читать дальше