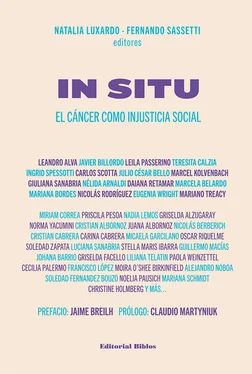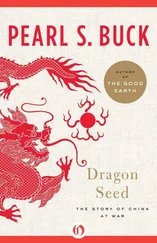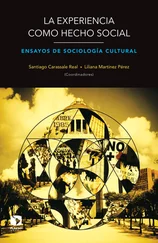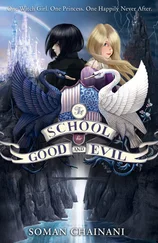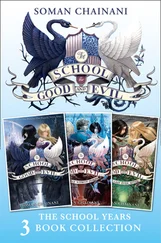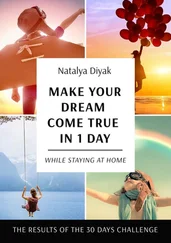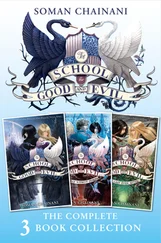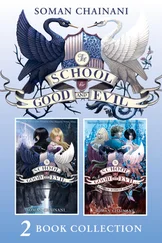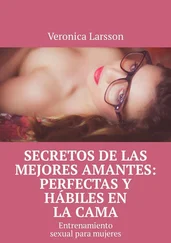Hay mucha gente en América Latina que ha estado pensando en estos temas de muchas maneras que son realmente útiles y, tal vez, de alguna forma, la vulnerabilidad estructural se ajusta a la antropología médica crítica y también a la medicina social […] Desde nuestro punto de vista, la vulnerabilidad estructural se centra en la determinación social y política de la salud para enriquecer las ciencias de la salud en sí mismas, así como en desafiar las prácticas de salud institucional para implementar una verdadera medicina social.
Estos autores argumentan que el concepto puede ser útil para abarcar más explícitamente las fuentes culturales e idiosincrásicas del sufrimiento colectivo, además de las fuentes materiales, políticas y económicas que suelen tener preponderancia en los enfoques de la violencia estructural. Entre estas fuentes de angustia culturales e idiosincráticas los autores incluyen las jerarquías sociales de las taxonomías simbólicas de dignidad de Pierre Bourdieu, los discursos de la normatividad y la ética de Michel Foucault y la intersección entre patología individual y la biografía de la exclusión social de João Biehl (Quesada, Hart y Bourgois, 2011). Lo que marcan, al igual que otros desarrollos como los de Johan Galtung (1969), es que esta incorporación de un estatus subordinado produce una naturalización de las violencias que se padecen.
De esta manera, observan que la vulnerabilidad estructural como indicador de la inequidad apunta a las fuentes y los efectos de la desigualdad social y, por lo tanto, requiere acciones en la estructura social y política. Como enfatizan Paul Farmer (2004) y Quesada, Hart y Bourgois (2011), entre muchos otros, es necesario poder ir más allá de la academia y proponer intervenciones prácticas que tengan consecuencias inmediatas en la vida de estos grupos sociales en posiciones de vulnerabilidad a través de intervenciones que para algunas teorías requieren la posibilidad de potenciar la agencia (Farmer et al ., 2006; Krieger, 2005).
En esta combinación de perspectivas teóricas que tomamos se presentan algunas fricciones con relación a determinados elementos que iremos identificando y explicitando, con mayor o menor suerte en cómo resolverlas. Una de ellas es con relación justamente al concepto de agencia. Para Quesada, Hart y Bourgois (2011), hablar de agencia no considera incluir un análisis de las fuerzas que están limitando la toma de decisiones, las opciones de vida que tienen, como también advierten teóricos de la salud colectiva. El enfoque de la vulnerabilidad estructural llama a desmitificar la agencia y eliminar el juicio moral que contiene tal concepto, como evidencian intervenciones de la salud pública basadas en modelos cognitivos de la elección racional con el foco en la promoción del cambio de conducta: empoderando, educando, brindando conocimientos. Este enfoque, en cambio, alienta a tomar enfoques estructurales para la prevención, consciente de los desafíos epistemológicos de esta tarea y la rápida reificación de conceptos clave de estos desarrollos (como sucede con estructura, cultura, etc.), que pierden potencia explicativa al explicar todo y no explicar nada. Quesada, Hart y Bourgois dicen que les interesa mirar cómo se configuran estructuralmente las condiciones en las que las personas viven y cómo se perciben estas condiciones, se definen acciones y respuestas posibles, etc. Otro punto que marcan es que la experiencia de vulnerabilidad no es totalmente homogénea sino parcial, porque se conjuga de acuerdo con atributos de estatus como género, edad, etnia y condiciones socioeconómicas.
En el caso del cáncer, Julie Armin, Nancy Burke y Laura Eichelberger (2019) recientemente reunieron estudios antropológicos para pensar el control del cáncer con relación a este concepto de vulnerabilidad estructural, si bien no todos los capítulos se inscriben explícitamente en estos desarrollos. Estos trabajos examinan cómo las vulnerabilidades estructurales se cruzan con el riesgo de cáncer, el diagnóstico, la búsqueda de atención, el continuo del cuidado, la participación en ensayos clínicos y la sobrevida, así como los diferentes contextos que afectan la vulnerabilidad, entendiendo que, inherente a la noción de vulnerabilidad, está la idea de susceptibilidad a los riesgos. Si bien este abordaje y el tema son muy semejantes a los nuestros, en los estudios de casos que realizamos más que negociaciones , que implican determinada intención o racionalidad hacia un acuerdo entre partes, encontramos imposiciones unilaterales y su contraparte, las resistencias, evasiones y distintas maneras de responder ante ellas–reproductoras de desigualdades–, pero ninguna idea cercana a diálogo entre partes, sino a confrontaciones materiales y simbólicas continuas, como claramente aparece en el capítulo sobre mujeres, tamizajes y violencia continua.
Articulamos la producción de estas vulnerabilidades con otros desarrollos de la medicina social, la salud colectiva y la epidemiología social. Realizamos el abordaje de las desigualdades sociales que las definen y que configuran patrones de salud, enfermedad y muerte específicos según grupos sociales, como revisamos en capítulos previos a través de los desarrollos de los determinantes sociales (Marmot, 2005) o determinación social (Breilh, 2010) de la salud. Estas perspectivas reconocen la imposibilidad de abordar estos procesos de salud y enfermedad extraídos de sus contextos socioambientales y de las condiciones que definen. Por lo tanto, aunque nos orientamos hacia las desigualdades de la salud –específicamente con relación al amplio paraguas que incluye el control del cáncer (INC, 2019) en el primer nivel de atención–, no fuimos a buscar activamente a esta enfermedad en el trabajo empírico, no por lo menos en un primer momento, sino que llegamos al cáncer tangencialmente, mientras nos deteníamos en los emergentes de aquello que las comunidades nos iban marcando como significativo en estas vidas atravesadas por desigualdades múltiples.
Una perspectiva a la que nos acercamos es la de la vulnerabilidad y derechos humanos, marco que emerge en los primeros años de la década de 1990 en contextos de la epidemia de VIH/sida en la Escuela de Salud Pública de Harvard (Almeida Filho, Castiel y Ayres, 2009). En el estudio de las desigualdades del cáncer los autores también llaman a aprender de tal experiencia con relación a estructurar la respuesta como un imperativo de derechos humanos, reconocer a la sociedad civil como motor de cambio, promover soluciones basadas en la comunidad, entre otras que llevan a consolidar esfuerzos y formar una coalición más amplia de demanda de la salud como un derecho humano universal (Sidibé, 2019).
Este marco de la vulnerabilidad y los derechos humanos entiende la necesidad de un enfoque transdisciplinario, con saberes mediadores pragmáticamente vinculados con la acción desde una perspectiva sociosanitaria y reconociendo la intersubjetividad de estas prácticas con implicancias sobre el proceso salud-enfermedad-cuidado. Almeida, Castiel y Ayres (2009) señalan que lo que hace a las personas vulnerables son interacciones, relaciones que necesitan ser identificadas, problematizadas y transformadas junto a los sujetos directamente involucrados en las situaciones, que reconstruyan este proceso de “identificar para transformar” con los investigadores. Apuntan que quedarse solo con saberes pragmáticos, inmediatistas, que no pueden distanciarse de niveles más abstractos “para dar una nueva inteligibilidad a las situaciones en las cuales son generados”, implica perder la capacidad crítica de trascendencia en otros planos que resultan también imprescindibles de involucrar para la transformación de la sociedad. Dicen Almeida, Castiel y Ayres (2009: 338):
Читать дальше