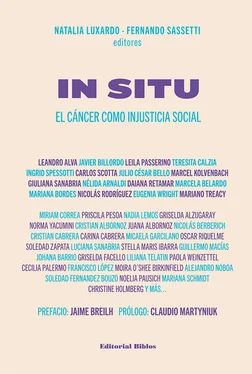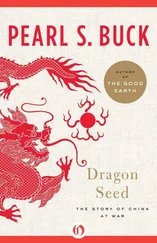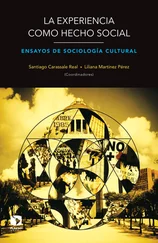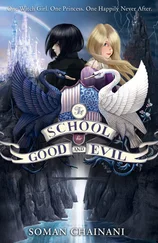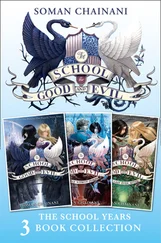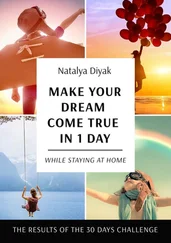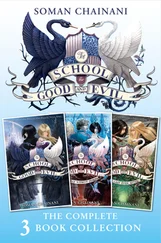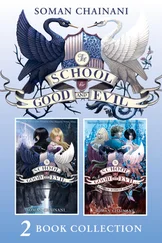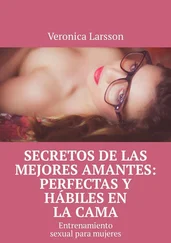En países de ingresos altos el gradiente social también fue observado con cáncer colorrectal, que es cada vez más común en los países de ingresos medios y bajos (Bray et al ., 2018). La detección temprana combinada con el tratamiento oportuno puede mejorar considerablemente el pronóstico y la sobrevida a cinco años, algo que se logra en alrededor del 65% en países de ingresos altos y del 30-45% en muchos de ingresos medios y bajos (Allemani et al ., 2015). El único cáncer en el que la mortalidad fue mayor entre los hombres de altos ingresos fue el melanoma cutáneo, resultado de la exposición a la luz solar (Wild, 2019). Para algunos tipos de cáncer específicos, como los de tiroides, mama y próstata, la incidencia fue mayor entre personas con estatus socioeconómico alto, aunque no la mortalidad.
En la Argentina uno de los antecedentes más completos es el de Elena Matos, Doria Loria, Marta Vilensky y Camilo García (1997), quienes analizan la correlación entre tasas de mortalidad de las principales causas de muerte ajustadas por estatus socioeconómico en provincias de la Argentina (1980-1986), tomando las necesidades básicas insatisfechas (NBI) como indicador de nivel socioeconómico. Silvina Arrossi y Melisa Paolino (2008) vienen dando cuenta de las desigualdades entre cáncer de cuello de útero desde hace más de una década con diagnósticos situacionales de lo que ocurría en el país, así como implementando intervenciones para achicar esa brecha. Arrossi et al. (2010) muestran que se trata de un ciclo en el que no solo se reproduce la pobreza sino que contribuye a profundizarla. María Laura Martínez y Carlos Guevel (2013) describen la distribución espacial de mortalidad por cáncer de cuello de útero en Buenos Aires (1999-2003) y notan que el riesgo de muerte aumenta de acuerdo con el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas. También Natalia Tumas, Sonia Pou y María del Pilar Díaz (2017) se proponen identificar determinantes sociodemográficos que estaban asociados a la distribución espacial de la incidencia del cáncer de mama en Córdoba, advirtiendo una asociación directa en hogares con NBI.
¿A qué están asociadas esas desigualdades en cáncer?
Los editores del libro sobre desigualdades de la IARC de 1997 resaltan que la ocurrencia del cáncer puede ser estudiada en distintos niveles que abarcan desde los modelos de desarrollo y las formas de organización de las sociedades hasta el nivel de la biología molecular y que, por lo tanto, sus causas también deben ser estudiadas en diferentes niveles, incluyendo factores socioeconómicos, estilos de vida, carcinógenos y mutaciones en el ADN, etc. Se hace necesario identificar qué sucede en estos niveles en los que el cáncer actúa. Brindan como ejemplo factores como el tabaco que, aunque aparece actuando en el nivel individual, su exposición encuentra explicación en factores políticos, económicos, culturales y sociales que a su vez afectan el nivel celular y el molecular, incluyendo la producción de mutaciones en el ADN.
En ese entonces señalaban que pocos epidemiólogos del cáncer estudiaban la clase social como algo más que una nota al pie o un factor de confusión en los estudios de cáncer, y que había poco interés en mirar lo socioeconómico. En este documento presentan datos internacionales sobre la prevalencia de los principales factores de riesgo de cáncer en diferentes estratos sociales, particularmente para el tabaco, el alcohol, la dieta, la “conducta sexual y reproductiva”, los agentes infecciosos, las exposiciones ambientales y ocupacionales, el acceso a tamizajes y tratamientos y los efectos del desempleo, discutiendo con especialistas –entre los que incluían a la antropóloga Ida Susser– en qué medida estos factores de riesgo explican las diferencias socioeconómicas en la incidencia del cáncer.
En esa recopilación sostienen que la epidemiología moderna, además del tabaco, identifica hepatitis B, factores relacionados con la dieta, radiación ionizante y carcinógenos ocupacionales (como los asbestos), y remarcan que se podría intervenir preventivamente con éxito. Notan que la mayoría de los esfuerzos de salud pública estuvieron en los estilos de vida y en la identificación de los factores de riesgo, y en los avances de la biología molecular en el proceso carcinogénico del nivel molecular. Por el contrario, desde las ciencias sociales y la epidemiología social se enfatiza que mejoras en el estado de salud de las poblaciones vienen de cambios políticos y económicos que afectan la vivienda, los ingresos, la nutrición, por ejemplo. A continuación profundizaremos un poco más en estos factores, desagregándolos.
Clase social, estatus socioeconómico y estilos de vida en los estudios sobre desigualdades en cáncer
En el primer documento de la IARC, Pearce (1997) nota que el concepto de clase social condensa varios de los factores socioeconómicos (ingresos, educación, ocupación, bienes, vivienda) que algunos epidemiólogos utilizan en el estudio de las desigualdades que existen entre poblaciones en la morbimortalidad del cáncer, destacando que este concepto permite denotar además las profundas divisiones de las sociedades. Recuerda que los epidemiólogos lo conocen muy bien por los estudios de la medicina social europea del siglo XIX, pero que después a lo largo de sus trayectorias “lo olvidan” y en sus modelos recaen en los factores de riesgo relacionados a estilos de vida. Este autor señala que pocos epidemiólogos del cáncer incluyen la clase social como un concepto de importancia central que es dejado de lado ya que temen que su inclusión sea considerada “demasiado política”, cuando dejar afuera el abordaje de lo socioeconómico es ya una decisión política. En el resto del libro las asociaciones entre estatus socioeconómico y cáncer aparecen claramente distinguidas en la mayoría de los veinte capítulos que conforman el volumen, en los que se aborda el tema desde la categoría de clase social.
Pero aclara que también es un tema relativamente poco abordado por los epidemiólogos del cáncer porque sienten que no es algo de fácil modificación desde la salud pública, el arte de lo posible . De acuerdo a Pearce (1997: 21) el estudio de las diferencias socioeconómicas en cáncer ha sido apoyado en una publicación de The Lancet de 1994 que decía:
Se necesita alejar el foco casi exclusivo de la investigación sobre el riesgo individual hacia las estructuras sociales y los procesos en los que las enfermedades se originan, y que serán más susceptibles de modificación […] Por supuesto, es importante obtener información y tomar medidas, en todos los niveles, pero la historia de la salud pública muestra que los cambios a nivel de población son generalmente más eficaces que los cambios a nivel individual […] Las “poblaciones” que los epidemiólogos estudian no son colecciones de individuos agrupados convenientemente para los propósitos de estudio, sino entidades históricas. Cada población tiene su propia […] historia, cultura, organización y divisiones económicas y sociales, que influencian en cómo y por qué las personas están expuestas a determinado factor.
Por último, Pearce (1997) sostiene que los factores socioeconómicos no fueron abordados porque en la epidemiología convencional no son considerados “verdaderas causas”, o por lo menos, no tan robustas como las de la epidemiología de los factores de riesgo y sus diseños, que pueden incluir diseños gold-standard (ensayos clínicos randomizados). Encuentra que no se trata de alternativas excluyentes entre las que elegir, sino de distintos niveles de causalidad del cáncer –como ya notaran las corrientes ecosociales– que ser “rastreados” y analizados, desde la biología molecular hasta modelos estructurales que miran a la organización de las sociedades. Brinda el ejemplo del tabaco como problema social, económico y político tanto como un factor de riesgo individual (en los caminos de causalidad más próximos). Cierra diciendo que “es probable que los avances en la prevención del cáncer provengan de cambios sociales y económicos que afectan los estilos de vida y las exposiciones a riesgos específicos” (Pearce, 1997: 22).
Читать дальше