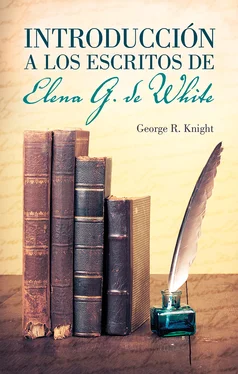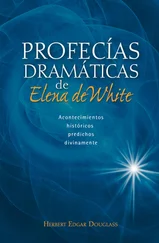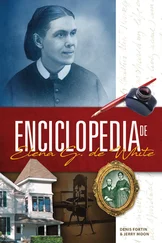El temor que Elena sintió por la segunda venida de Cristo tuvo su origen en dos asuntos. Primero, se sentía profundamente indigna. Sobre esto ella escribió: “Sentía en mi corazón que yo no lograría merecer llamarme hija de Dios. [...] Me parecía que yo no era lo bastante buena para entrar en el cielo” ( ibíd., pp. 23, 24).
Su sentimiento de indignidad estaba directamente relacionado con su creencia en un infierno que ardía eternamente. Debido a sus pecados, temía que tendría que “soportar las llamas del infierno para siempre, por tanto tiempo como Dios existiera”. No solo temía por sí misma, sino también la idea de un infierno que ardía eternamente despertaba interrogantes en su mente. “Cuando me dominaba el pensamiento de que Dios se deleitaba en la tortura de sus criaturas [...] un muro de tinieblas parecía separarme de él [...] y perdía la esperanza de que un ser tan cruel y tiránico jamás condescendiera en salvarme de la condenación del pecado” ( ibíd., cap. 3, p. 34).
Elena luchó durante años con estos pensamientos. Su problema se veía agravado por dos creencias falsas: primera, que ella tenía que ser buena, o hasta perfecta, antes de que Dios pudiera aceptarla; y segunda, la idea de que si ella estuviera verdaderamente salva, tendría sentimientos de éxtasis espiritual.
Sus tinieblas se empezaron a disipar en el verano de 1841, mientras asistía a un congreso metodista en Buxton, Maine. Allí escuchó un sermón sobre el tema de que la autosuficiencia y el esfuerzo propio de nada valen para ganar el favor de Dios. Comprendió que “tan solo en relación con Jesús, por medio de la fe, puede el pecador llegar a ser un hijo de Dios, creyente y lleno de esperanza”. Desde ese momento en adelante, procuraba fervientemente el perdón de sus pecados y luchaba para entregarse completamente al Señor. Más tarde escribió: “Mientras estaba arrodillada y oraba con otras personas [...] decía en mi corazón: ‘¡Ayúdame, Jesús. ¡Sálvame o pereceré!’ [...]. Arrodillada todavía en oración, mi carga me abandonó repentinamente y se me alivió el corazón” ( ibíd. , cap. 2, p. 25).
No obstante, pensó que eso era demasiado bueno para ser cierto. Como resultado, trató de reasumir la carga de angustia y culpabilidad que habían sido su constante compañía. Como escribió más adelante: “No me parecía tener derecho a sentirme alegre y feliz” ( ibíd., pp. 25, 26). Solo de forma gradual pudo ir comprendiendo la maravilla de la plenitud de la gracia redentora de Dios.
Poco después de regresar de ese congreso, Elena fue bautizada por inmersión y se unió a la Iglesia Metodista. Ajena a los argumentos de los miembros de iglesia que rechazaban el bautismo por inmersión, ella lo decidió así porque creía que era el único método de bautismo apoyado por la Biblia.
A pesar de esa nueva percepción, todavía estaba llena de dudas, porque no siempre sentía el éxtasis que ella creía que debía sentir si estuviera verdaderamente salvada. Como resultado, continuó con su temor de no ser lo suficientemente perfecta como para encontrarse con el Salvador en su advenimiento. Más o menos en ese tiempo William Miller regresó a Portland para dictar una serie de conferencias en junio de 1842.
Experiencia de Elena de White dentro del movimiento millerita
Miller predicaba que la venida de Jesús “iba a ocurrir alrededor de 1843”. Parte de la explicación para esa fecha era su interpretación de Daniel 8:14 (“Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado”). Él interpretó que el santuario era la Tierra y la iglesia, la purificación sería por el fuego en ocasión de la segunda venida de Jesús y el final de los 2.300 días la fecha en que el fuego purificaría la Tierra. Al igual que muchos otros intérpretes, él predijo que el cumplimiento de la profecía de los 2.300 días tendría lugar en la década de 1840, alrededor de 1843, para ser más exactos. De hecho, Miller enseñó que Jesús vendría en esa fecha. Decenas de miles aceptaron sus enseñanzas a medida que la fecha se aproximaba.
Elena Harmon fue una de ellos. Pero esa misma creencia siguió causándole problemas, puesto que la seguía atemorizando el pensamiento de que todavía ella no era “suficientemente buena”. Además, la inquietaba la idea de un fuego infernal que nunca terminaría.
Al observar la madre de Elena el estado mental de la muchacha, le sugirió que hablara con Levi Stockman, un pastor metodista que había aceptado el millerismo. Stockman alivió la preocupación de Elena al hablarle “del amor de Dios para con sus hijos extraviados [...] [que] en vez de complacerse en la ruina de ellos, anhelaba atraerlos a sí con una fe y una confianza sencillas. Insistió en el gran amor de Cristo y en el plan de la redención [...]. Ve en paz, Elena –me dijo–; vuelve a casa confiada en Jesús, pues él no privará de su amor a nadie que lo busque verdaderamente” ( Notas biográficas, cap. 4, p. 41).
Esa entrevista fue uno de los momentos cruciales en la vida de Elena Harmon. De ahí en adelante, empezó a considerar a Dios “como un padre bondadoso y tierno más bien que como un severo tirano que fuerza a los hombres a obedecerlo ciegamente”. En su corazón “sentía un profundo y ferviente amor hacia él. Consideraba un gozo obedecer su voluntad, y me era un placer estar en su servicio” ( ibíd., p. 43).
Fue por aquel entonces cuando Elena llegó a comprender completamente el estado de los muertos. Sus conclusiones sobre el tema fueron tres: 1) el alma no es inmortal por naturaleza; 2) la muerte es una condición en la cual todas las personas duermen en la tumba hasta la resurrección en ocasión de la segunda venida de Jesús y 3) “la Biblia no contiene prueba alguna de que haya un infierno eterno” ( ibíd., cap. 5, p. 54).
Estos planteamientos aliviaron grandemente las angustias de Elena. Después de todo, como dijo ella: “Si al morir el hombre, su alma entraba en el gozo de la eterna felicidad, o caía en la eterna desdicha, ¿de qué servía la resurrección del pobre cuerpo reducido a polvo?” ( ibíd., p. 55). Esa nueva percepción de la inmortalidad condicional no solo la ayudó a comprender la enseñanza bíblica de la resurrección, sino también la libró de la falsa idea de un Dios temible que tortura a las personas en el fuego del infierno por toda la eternidad. Más tarde ella diría que “es incalculable para el espíritu humano el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos”. Estas enseñanzas han convertido a “millones” en “escépticos e incrédulos”. Ella sostenía que esto no podía armonizar con las enseñanzas bíblicas del amor de Dios ( El conflicto de los siglos, cap. 34, pp. 525, 526).
El descubrimiento de que Dios es un “Padre tierno” fortaleció a Elena para hacer resonar las nuevas de la segunda venida de manera que otros pudieran prepararse para ese glorioso acontecimiento. De hecho, en contra de su timidez natural, ella empezó a orar en público, a compartir con otros, en las clases de las reuniones metodistas, su creencia en el poder salvador de Jesús y en su pronto regreso, y a ganar dinero para imprimir materiales con el fin de esparcir la doctrina adventista. Esta última actividad la abrumó particularmente. Debido a su mala salud, tuvo que mantenerse en cama tejiendo medias a 25 centavos al día para hacer su parte.
Ella tomaba las cosas completamente en serio, y esa convicción se demostraba en todos los aspectos de su vida. Esto condujo a muchos de sus amigos jóvenes a tener fe en Jesús.
No solo Elena, sino también sus padres y sus hermanos estaban entusiasmados con la verdad adventista que predicaba Miller. Pero la iglesia a la cual pertenecían enseñaba que Cristo no vendría hasta después de mil años de paz y abundancia, y no apreciaba la doctrina del pronto regreso de Cristo. Como resultado, la familia Harmon fue expulsada de la Iglesia Metodista en septiembre de 1843. Esta experiencia reflejó la de muchos otros, a medida que adventistas milleritas en todas partes se negaban a permanecer callados referente al tema del regreso de Cristo en el futuro inmediato. El conflicto alcanzó un punto crítico conforme se acercaba la fecha predicha.
Читать дальше