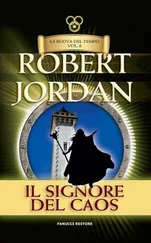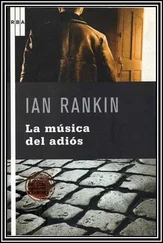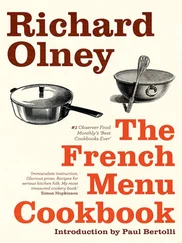—El reloj del fundador… —balbuce.
—Me lo dio la noche de nuestra primera función. —Medrano retuerce las puntas de su bigote—. ¿Te acuerdas? Todavía no se había chiflado del todo.
No, Moretti no recuerda haber presenciado la entrega del reloj, ese artefacto sin correas y domo bilioso, cruzado por tal cantidad de rayones que distinguir las manecillas es una tarea difícil, además de inútil porque no marcan la hora, que el director, aunque se niegue a admitirlo y nadie se atreva a sostenérselo en la cara, porta siempre en el bolsillo como un talismán.
—Diecisiete joyas, cuarenta micrones. Un reloj de tictac.
—Tictac.
—Es un milagro del ingenio.
—¿Lo está limpiando?
—Reparando. Antes de dármelo, mi padre rompió una de las piezas. Por años creí que era una majadería eso de regalar un reloj paralítico, hasta que entendí lo que simbolizaba: paciencia, disciplina, perseverancia, esas cosas, porque aprendí cómo funcionaba a fuerza de montarlo y desmontarlo. Y hace poco, en un insomnio, decidí que volviera a andar. ¿Sabes qué pasará cuando pueda darle cuerda?
Por el tono afilado, Moretti intuye que tarde o temprano la rebuscada introducción empalmará con el episodio impreciso de anoche. Le gustaría que fueran al grano, superar la amonestación e irse a descargar el vientre cuanto antes. Pero dadas las circunstancias, lo mejor es aguantar.
—No —contesta, barriendo con el pulgar las gotas de sudor que se le han acumulado en la frente.
—Vamos a ver. —Medrano se acoda sobre el escritorio—. Al darle cuerda se tensa esta lengua que vive aquí dentro. —Señala la lámina y el tambor de la primera servilleta—. Cuando se libera, la energía pasa por estos engranajes —puntea tres de las ruedecitas en la segunda servilleta—, a dos de los cuales van unidos el segundero, el minutero y el horario. Pero esa es harina de otro costal. Los engranajes, al girar, transmiten la energía a esta yunta de palanca y rueda…
—Un sol.
—¿Qué?
—La rueda. Es como un sol.
—Bueno, sí…
—Le falta un diente.
—Es la pieza que mi padre dañó. Pero no te distraigas. La yunta impulsa este acople —el director indica el timón y la lámina de la tercera servilleta—, que se balancea como un trapecio y va liberando los dientes de la rueda que… parece un sol. ¿Me sigues? El acople impide que la energía se desperdicie y mantiene el reloj palpitando. Es el corazón del mecanismo.
El mago asiente a pesar de no comprender nada. Sabe que Medrano, como don Bornet, tiende a usar palabras raras y, si acaso pide una opinión, lo mejor es mostrarse de acuerdo.
—Un milagro.
—Si no estuviera mueca, la rueda produciría un sonidito al contactar con los brazos de la palanca.
—¿El tictac?
—El tictac.
El director abre una de las gavetas del escritorio y saca una pieza que desliza con el índice hacia Moretti.
—Otro sol, pero completo.
El mago contempla la rueda sin atreverse a tocarla. Los dientes le recuerdan los rayos de ese otro sol que todavía es posible distinguir al costado de su remolque: un astro marchito en un firmamento plagado de estrellas, cartas de póquer y un sombrero de copa, también desvanecidos. Entonces el decorado original se rehace; por un instante, el remolque es lo que fue, un vehículo festivo de llantas embetunadas y colores nítidos que despertaba la admiración de propios y extraños y que ahora, tras un corrientazo que lacera la masa encefálica de Moretti, se pierde en las sombras.
—Lo corté yo mismo —presume Medrano—. No voy a decir cuánto demoré en refinar el procedimiento, pero creo que el resultado es aceptable. Un tris de limado y queda.
—Queda.
—Lo importante es que cumpla su función.
—Claro, si no…
El director intercambia las dos ruedas y lleva la mutilada a la altura de los ojos.
—Según mi padre, para los circos solo existían el hoy y el mañana. Un día acá, al siguiente allá. Decía que era una tradición perversa y que por eso había fundado un circo estable, para dotarlo de ayer.
—Ayer compré los conejos.
—El futuro, pensaba, era una superchería.
—El fundador era buena gente.
—Para mí que quería más: que nadie pudiera fechar el nacimiento del Maché, que lo tuviéramos por eterno, como la esfera del reloj.
—La…
—Un círculo, sin comienzo ni fin. Nunca lo cuestioné porque, ¿cómo cuestionar los melindres de un loco? Por vulgares que fueran, dieron un norte a mi vida y a todos los que se han atrevido en el redondel. Pero no podemos seguir ignorando que el mundo ha cambiado. Necesitamos refrescarnos, atraer público.
Usando los pies para impulsarse, Medrano rota sobre la silla. A medio giro lanza la rueda al fregadero.
—Lo que no sirve, que no estorbe.
Cuando regresa a la posición inicial, sus pupilas se han contraído.
—Es mi responsabilidad darle cuerda al Maché, suministrarle energía. Y esa energía es el capital de los doctores. Pero también debo asegurarme de que todas las piezas internas trabajen como corresponde, porque si alguna falla no hay patrocinio que sirva.
Un acelerón en el pecho, y de pronto Moretti lamenta haber deseado que el tiempo volara.
—Tú eres una de esas piezas.
Ahora solo quiere pausar. Rebobinar.
—Una pieza defectuosa.
Pero la apostilla cae como piedra:
—Estás fuera.
El mago traga saliva, parpadea en corto circuito: no termina de acusar el golpe.
—Tu comportamiento estuvo a un pelo de salirme caro —continúa el director, revolviendo las pinzas sobre el escritorio sin propósito aparente—. Escúchame bien. Esta tarde tienes prohibido el acceso a las carpas. Te metes en tu remolque y no sales hasta que yo diga. Y ve empacando tus cosas. El frac lo dejas.
La falta de reacción de Moretti contrasta con el desparpajo de Medrano, que ya no se molesta en disimular la cólera.
—¿Sabes que pasé la noche en vela? ¿Sabes cuántas veces me he disculpado con los doctores en lo que va de mañana? Cuando pasaron al teléfono, porque al principio se hicieron negar, no pude sacarles más que monosílabos. Al final tuve que prometerles que tomaría medidas.
Las pinzas se mueven como una brújula enloquecida, y por un espacio el director parece tranquilizarse al ritmo de aquel baile sometido al imperio de su voluntad. Pero al cabo prescinde de ellas y, dando un puñetazo que hace saltar engranajes y tornillos, vocifera:
—¡Imbécil! ¿En qué estabas pensando?
Del susto, a Moretti se le sale un trompetazo; inodoro, afortunadamente. Se arrastra hasta el filo del sillón y, por impulso, devuelve las piezas a sus respectivas servilletas. Medrano lo mira desdeñoso.
—Y no creas que me olvido del pelmazo de Bornet
—masculla cuando el mago ha colocado la última—. Hoy se salva, pero que no se fíe, que en una de esas lo cambio por un equipo de sonido.
Moretti no sale del limbo. ¿Cómo defenderse, si se le escapa el motivo de su expulsión, si en lo hondo de la resaca está lo que hizo para merecerla? ¿Qué pudo ser? Es cierto que ha perdido aguante, que el alcohol lo envuelve con rapidez, y pese a ello no es problemático. Torpe sí, y tras una fuerte borrachera su cuerpo suele quedar hecho un compendio de lastimaduras. Pero sus excesos, hasta ahora, nunca habían revestido mayor importancia.
Entonces el mago se queda viendo la nueva rueda de sol y algo distinto de la náusea le sube a la garganta.
—El redondel es un círculo.
—¿Y eso qué?
—¿Puedo llevarme los conejos?
—Los conejos se quedan.
—Pero ¿quién va a cuidarlos?
—Rufo.
—¿Y la constrictora?
—Que le aproveche. En últimas los ponemos a protagonizar un asadito.
Читать дальше