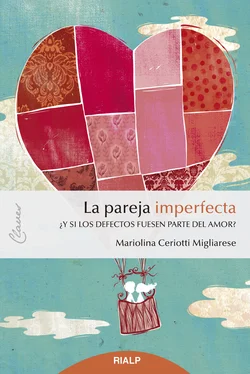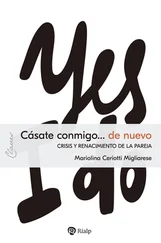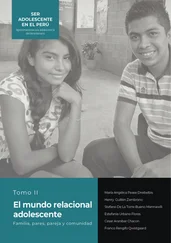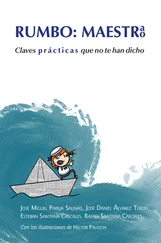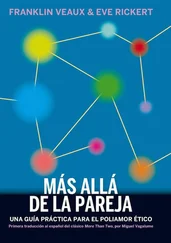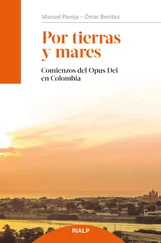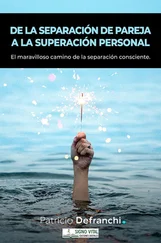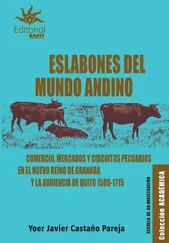La emotividad es una riqueza muy grande, de la que somos deudores también en este mundo de las imágenes. Pero para que esta riqueza no se disperse y nos arrase, es indispensable contar con instrumentos para decodificarla y canalizarla, y el instrumento indispensable es nuestra capacidad de pensar.
Llegados a este punto, podemos afirmar que en los últimos decenios hemos cambiado nuestras imágenes mentales y nuestro modo de “sentir” sobre muchos temas fundamentales. Muchas de nuestras opiniones sobre el matrimonio, la familia, la identidad sexual, el valor del cuerpo y del sexo, el valor de la vida y de la persona, se han ido formando más por sugestiones progresivas que por una reflexión verdadera y profunda, que nos haya conducido a conclusiones bien fundamentadas. Episodios como los que he reflejado al principio del capítulo se comprenden mejor desde esta lógica: cuando tratamos temas de valor ético, nos vemos en un aprieto, entre contradicciones extrañas; cuando se nos pide que demos razón de nuestras opiniones, no somos capaces de encontrar la claridad necesaria.
Surgen así paradojas que deberían hacernos reflexionar. Por poner un ejemplo: está al orden del día la preocupación por los comportamientos juveniles desviados y por las diversas formas de transgresión de la adolescencia; todos los estudios, ya sean de tipo sociológico o psicológico, invariablemente concluyen que la gran mayoría de los chicos problemáticos procede de núcleos familiares desestructurados, o poco capaces de desempeñar su papel educativo. De la misma forma, es experiencia común entre los terapeutas que las separaciones, traiciones, la construcción de núcleos familiares dobles, no constituyen en absoluto sucesos neutros, sino que propician momentos de contradicción y sufrimiento, especialmente para los más pequeños. Difícilmente se producen sin interrumpir la continuidad educativa y su coherencia.
Lo lógico sería que a esto siguiera un impulso social hacia la preservación de los vínculos, un apoyo también cultural a la estabilidad de la pareja y una puesta en guardia respecto a la seriedad del problema. En cambio, proliferan las transmisiones televisivas agradables, simpáticas y atractivas que presentan situaciones de separación, familias ampliadas, adultos que se aceptan y se dejan. Aparentemente, nada de esto provoca traumas o dificultades; todo lo contrario, a través de estas situaciones se parece insinuar que las elecciones orientadas al cambio son fuente de vitalidad y de alegría para todas las personas implicadas, empezando por los niños, que gozan de la presencia de muchos adultos diferentes igualmente dispuestos a quererles. Además, implícitamente nos induce a pensar que la situación responde a la exigencia de expresar relaciones auténticas. No obstante, no se declara que, cuando una relación entra en crisis, es mucho más honesto y útil ante los hijos reconocer su final e interrumpirla sin dramas.
Se trata de una imagen fácil, reconfortante y mejor, sin duda, de la que muchas familias actuales tienen sobre sí mismas: demasiado limitadas por la presencia de un solo hijo, aisladas por el alejamiento de los abuelos y de otros parientes, poco alegres y muchas veces demasiado silenciosas. Estas familias solo pueden considerar envidiable el alegre encuentro de afectos que se representa en las escenas televisivas, y empezar a dudar seriamente del presupuesto según el cual la separación de los padres es, en sí misma, un mal para los hijos.
Entre nosotros, ¿quién sigue defendiendo que, salvo excepciones de especial gravedad, lo mejor para los hijos siempre es tener padres tal vez un poco conflictivos, quizá no siempre sonrientes, pero decididos a quererse siempre, en el bien y el mal, y también en las imperfecciones de su relación?
2.
EL CUERPO
Ser carne
El cuerpo es el primer y gran protagonista del matrimonio.
La Biblia pone en labios de Adán una exclamación que define la relación entre el hombre y la mujer que Dios pone a su lado: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne!» (Gn 2,23). Y el texto continúa con unas palabras famosas: «Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne».
Estas palabras solo son sencillas aparentemente, y conducen a una reflexión interminable, porque sintetizan al máximo todo lo que hay que saber sobre el matrimonio. Se trata de una relación singular que requiere capacidades nada obvias: la de entender la propia condición de hombre o de mujer; la de “abandonar al padre y a la madre”, con todo lo que supone esta afirmación para la maduración psicológica; la de emprender un recorrido que conducirá a unirse uno a otra hasta convertirse en “una sola carne”.
Esta última afirmación, que es decisiva, frecuentemente se interpreta de modo reductivo, como una referencia al encuentro sexual. Pienso, en cambio, que su significado es mucho más amplio y profundo, y que merece la pena detenerse para tratar de intuir su alcance. Es un aspecto central para quien quiera construir una relación verdaderamente significativa entre hombre y mujer.
Hablar de carne, en efecto, es hablar de todo lo que nos conforma: primeramente, el cuerpo, con sus características individuales; con su forma concreta de sentir, de emocionarse, de asustarse, de gozar, de defenderse, de desear. Todo lo que nos concierne, incluso los asuntos más espirituales, está en nosotros “encarnado”, es decir, se transmite por nuestra carne, por nuestros nervios, músculos, corazón, y cerebro.
La carne nos vincula y nos determina, pero al mismo tiempo nos manifiesta. Somos más que nuestra carne, pero no podemos ser sin ella. El conocimiento que los demás tienen de nosotros es ante todo conocimiento de nuestra carne, entendida como eso que aparece de nosotros y que se pone en contacto sensible con el otro, en sus aspectos agradables y en los desagradables.
“Hacerse una sola carne” muestra, así, toda su complejidad. No se puede interpretar como mero punto de partida, sino más bien como un arduo punto de llegada. Es un fruto que puede llegar a su maduración, con mayor probabilidad, entre dos cónyuges que han caminado mucho juntos y que han superado muchas contradicciones, más que entre dos esposos que se quieren en la belleza de su cuerpo todavía joven y en la novedad de una relación recién nacida.
Entrar en contacto con el cuerpo del otro, amarlo físicamente, no significa por sí mismo llegar a una verdadera relación con su ser carne. Amar al otro en la carne es un objetivo que incluye realidades muy distintas: para entenderlo es necesario hablar de sexo, de cuerpo, de la confrontación con el límite y la imperfección propia del otro, de la dificultad de perdonar, el modo de mantener y madurar la propia identidad mientras se construye una identidad compartida. Amar al otro en la carne requiere, en primer lugar, un aprendizaje de amor concreto hacia la propia carne y hacia sí mismo, a partir del cuerpo.
En este punto, es importante reflexionar sobre cómo se vive y se representa el cuerpo en el actual contexto cultural, cuál es su valor, cuál es su importancia, y su peso en la construcción de la identidad de cada uno.
A primera vista, el cuerpo se presenta como un protagonista indiscutido de nuestra época, que le dedica un tiempo y una atención totalmente especial y que parece manifestar un gran amor hacia él: nunca como hoy el hombre y la mujer se han ocupado y preocupado tanto por su físico, cuidando de su salud y de su belleza.
Pero, más allá de la apariencia, es imposible pasar por alto que todo este afán que rodea al cuerpo esconde un malestar inédito. Es como si el mundo actual sintiese hacia el cuerpo real cierto fastidio y extrañeza, nuevos en la historia humana. El cuerpo amado, cuidado, acariciado, deseado, es, en realidad, un cuerpo idealizado, meramente virtual y muy distinto del cuerpo real que tenemos cada uno de nosotros: un cuerpo con sus defectos, sus olores, su vulnerabilidad extrema, que nos recuerda, de forma tan abierta, el paso del tiempo y la escandalosa presencia de la muerte.
Читать дальше