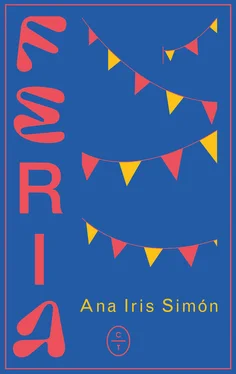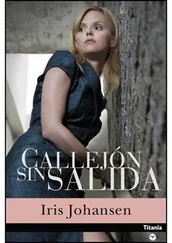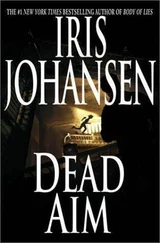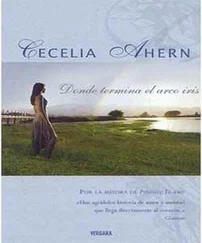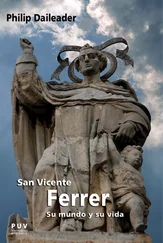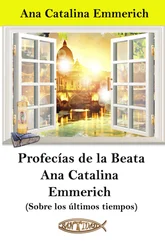Al llegar al silo les hago una foto a los tres con los dibujos de Cavolo detrás y la paso al grupo de «Los Simons», en el que hay treinta y tres participantes porque los Simones somos muchos. Carolina tiene cinco años y es la tercera de cinco bisnietos. Sergio tiene siete, es el primo más pequeño y ocupa el puesto número dieciocho. A la vuelta se debe acordar de que me he reído mucho cuando ha mentado a España y rehace la broma de la litera: «Ana Iris, ¿sabes que estoy construyendo un castillo? Y arriba voy a poner a España», me dice, y Carolina le mira con gesto de condescendencia, que es el que pone cuando no entiende nada pero quiere hacer como que sí.
Se vuelven a adelantar y desde atrás oigo que se han inventado un juego. Están tratando de averiguar si una casa está habitada o no por el polvo que se acumula en las rejas de las ventanas, por lo descascarillada que está la cal de la fachada, por lo descolorido que está el añil del zócalo. «Abandonada», dice Sergio. «No, en esa hay gente, que tiene la persianeja subía», le responde Carolina. Y los pienso en un plano secuencia, desde el silo hasta casa de mi abuelo, bajo ese cielo que pesa, que casi parece que se va a caer y que de hecho se está cayendo porque de la niebla apenas se ve y jugando a la España vacía, esa que dice Sergio que duerme en la misma litera que él.
El adentro: muerte
Un feto en un bote de cristal
Tres meses antes de la boda de la Rebeca y de que ETA asesinara a Miguel Ángel Blanco me dibujaba todo el rato con un bebé al lado. No era un muñeco. Nunca tuve un Nenuco ni un Baby Born ni un carrito para pasearlos ni biberones de plástico rosa para alimentarlos. Nunca jugué a las mamás y a los papás ni me imaginé, calculo que hasta los dieciséis, criando a ningún hijo.
El niño que dibujaba todo el rato conmigo en febrero del 97 era mi hermano. Mi madre estaba embarazada de tres meses y yo presentía, yo sabía que sería un chico. Un niño al que disfrazar, un proyecto de hombrecillo con el que jugar al balón en la puerta de casa mientras mis padres se echaban la siesta y con el que compincharme para abrirle los ojos a la Ana Mari mientras dormía. No podía evitar abrirle los ojos a la Ana Mari cada vez que la veía dormir, como para comprobar que su pupila y su iris seguían ahí. Ella no me regañaba ni me preguntó nunca por qué lo hacía, igual porque sabía que necesitaba comprobar que su pupila y su iris seguían ahí cuando estaba echá la siesta.
Una tarde que andaba trepando por el módulo de pladur del comedor y evitando ser vista por la Ana Mari, que si me pillaba o intuía pequeñas huellas en las molduras sí que me regañaba por dejarlo todo perdido, mi padre me llamó a la cocina y cuando se asomó no me dijo «como te vea tu madre» por estar trepando por el pladur. En la cocina estaba ella, apoyada en la encimera y con un jersey verde muy suave que había heredado de mi abuela María Solo y que era de angora, siempre lo decía; «el jersey de angora», «este jersey es de angora» y yo primero no sabía qué era la angora pero si lo decía siempre, pensaba, era porque era algo importante y, después, cuando oí por primera vez que era una raza de gatos, sospeché que ese jersey estaba hecho de pelo de gatitos pero nunca me atreví a preguntarlo ni volví a tocar a mi madre cuando se lo ponía.
Llevaba también una falda negra por encima de las rodillas y unas medias oscuras, y mientras se agachaba para estar a mi altura y mi padre hacía lo mismo pensé que la Ana Mari nunca debería llevar medias porque tenía las piernas más bonitas del mundo. Cuando era verano e íbamos en el Lada de camino a Criptana o me llevaban a la feria de Quintanar o a la de Santa Cruz para dejarme con mis abuelos siempre se las miraba desde el asiento de atrás y pensaba eso: que tenía las piernas más bonitas del mundo y que era mi madre, aunque no la llamara así hasta primero de primaria, cuando me di cuenta de que todo el mundo tenía una madre pero yo tenía una Ana Mari. Tampoco se lo dije nunca, ni lo de las piernas ni que en primero de primaria me había dado cuenta de que llevaba seis años sin madre ni lo del jersey de angora, porque ser niño es guardar secretos. Empezamos a ser adultos cuando pensamos que todo tiene que contarse y que todo merece la pena ser contado.
Una vez agachada la Ana Mari me cogió de las manos y me di cuenta de que se le habían hecho unos pliegues en las medias, por detrás de las rodillas, y se le habían salido un poco los zapatos de los talones. Mi padre la cogió a ella de los hombros y me dijo que el hermanito no iba a llegar. Que se había muerto. Aquella tarde, la tarde en la que me anunciaron que solo habría hermanito en mis dibujos me la pasé entera preguntándole a mi padre por qué. Sabía que a la Ana Mari no podía, no debía preguntarle, porque también eso es ser niño: intuir, cuando algo malo pasa, que algo malo pasa. Y saber que entonces uno entra en un estado de excepción en el cual no entender no le da derecho a actuar como si todo fuera normal. No le da derecho, por un tiempo, a seguir siendo un niño.
Le preguntaba a mi padre porque entendía que los viejos podían morir, de hecho, entendía que incluso los niños podían morir. Sarita, una de mis compañeras de párvulos, había muerto por culpa de la leucemia un año atrás, cuando teníamos cuatro. Pero ¿cómo iba a morir alguien que ni siquiera había nacido? ¿Cómo iba a dejar de existir la nada, que era lo que mi padre me decía que eran los niños antes de nacer? Lo único que entendía aquellos días era que tenía que cuidar a la Ana Mari, porque además nos estábamos mudando de casa para tener una más grande cuando llegara el bebé que resulta que no iba a llegar, y me pasé las tardes que vinieron tras su muerte con ella mientras mi padre llevaba cajas y bultos, trepando no por el pladur, sino por las estanterías de la cocina para cogerle un zumo y ofrecérselo, o dejando que me peinara aunque hasta entonces solo dejaba que me peinaran sin refunfuñar dos personas: mi abuela María Solo, que no me daba tirones, y yo misma.
Pero antes de esas tardes en las que mi madre pasaba mucho tiempo en silencio y yo ayudaba a mi padre a preparar las cajas con mis juguetes, la tarde en que murió el bebé, mi padre sintió, supongo que tras muchas preguntas y como había sentido alguna vez antes y sentiría muchas veces después, la obligación de decirme la verdad. Para que aprendiera o entendiera. Supongo que sabía que, aunque aún era una niña —o precisamente por eso—, podía entender. Entonces me cogió de la mano y me condujo hasta su habitación.
Era un cuarto muy grande con dos ventanales que daban a un balcón muy largo en el que poco después aprendería a patinar con unos Fisher-Price que podían ponerse en dos posiciones: de cuatro ruedas y en línea. Las cortinas eran de tela arpillera con colores muy saturados y tenían unas flores bordadas abajo y entre ellas se veía, cuando estaban abiertas, el campanario de la iglesia de Ontígola, que siempre se ponía a funcionar a la hora de la siesta y que hacían que mi padre se levantara sobresaltado y se volviera aún más ateo monoteísta cada domingo.
Una vez allí abrió las puertas de su armario, un armario empotrado de madera oscura que también era muy grande o al menos a mí, con mis cinco años, me lo parecía. Se puso en cuclillas para estar a mi altura, como un rato antes, en la cocina, había hecho la Ana Mari, y de uno de los cajones en los que guardaban las sábanas y la ropa interior sacó un bote que seguramente habría contenido pisto o tomate natural del que hacía mi abuelo Vicente pero que ahora contenía un feto. Flotaba en un líquido que recuerdo verdoso pero que probablemente no lo era. Se le intuían los bracitos doblados, las manitas, tan pequeñas. Sus ojos parecían los de un extraterrestre minúsculo y me dio la sensación de haber estado horas mirádolo aunque seguramente fueran solo unos segundos.
Читать дальше