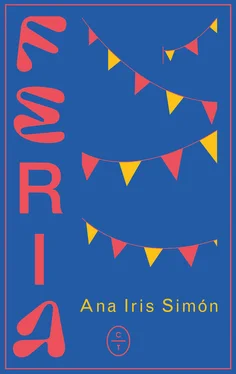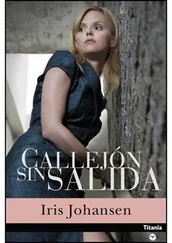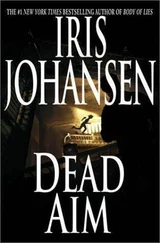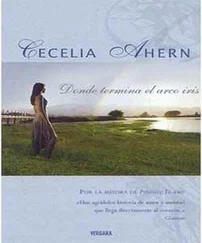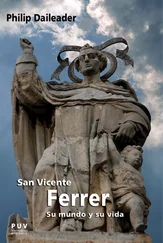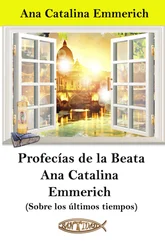Durante la adolescencia había escrito mucho sobre Madrid como escribimos sobre Madrid los chavales que vivimos en la periferia, como si Madrid fuera una especie de Macondo en el que no llueven ranas pero qué bien se está en Comendadoras cuando atardece. Durante la adolescencia y la primera juventud me había imaginado con treinta y pico, ya con alguna cana y un par de bebés en un piso en el centro con una terraza y costillas de Adán y troncos de Brasil y muchos libros de Taschen en el salón. Durante la adolescencia y la primera juventud había desdeñado a los que se quedaban en Aranjuez porque menudos paletos, quedarse en un sitio tan pequeño y con tan poco que ofrecer. Pero la paleta y la que tenía poco que ofrecer era yo, y pequeñas mi alma y mis miras.
Yo que había decidido vivir en un parque temático, yo que había creído que trabajar de lo mío desde los veintipocos aunque fuera por mil euros y mucha incertidumbre era un triunfo, yo que siempre había pensado que tener hijos joven era de pobres porque mis padres lo eran y que no plantearse siquiera hacerlo con menos de treinta era sinónimo de que algo había evolucionado cuando es justo al revés. Yo, que tenía que hacer no muchas pero sí algunas cosas «antes de asentarme» y que ahora cuando me dicen eso respondo que a mí ya no me quedan cosas y que, es más, esas cosas nunca existieron. Que eran vacío y polvo y nada y que no muerto sino asesinado Dios, es el ocio el que es el opio del pueblo y que lo que me pasa es que me da envidia la vida que tenían mis padres con mi edad y me da envidia porque cuando la Ana Mari tenía mi edad tenía un trabajo fijo, el mismo que tiene a día de hoy, más de veinte años después, y eso que le daba la mitad de importancia que yo al trabajo o se la daba de otra forma.
La Ana Mari con mi edad tenía una hija de siete años (yo), una Thermomix que se había comprado con los ahorros de dejar de fumar y una hipoteca. Y seguramente tenía también una idea muy clara y una confianza casi ciega en eso a lo que ella misma se refiere ahora como engañoso, e igual ahí está la clave. Igual me da envidia la vida que tenían mis padres con mi edad porque a veces, sin casa y sin hijos en nombre de no sé muy bien qué pero también como consecuencia de no tener en el horizonte mucho más que incertidumbre, daría mi minúsculo reino, mi estantería del Ikea y mi móvil, por una definición concisa, concreta y realista de eso que llamaban, de eso que llaman progreso.
Hacía mucho calor y había ya muchas moscas cuando mi tía Ana Rosa nos mandó a mis primos Pablo y María y a mí a la panadería del Orejón. Yo llevaba una camiseta que decía «Mis abuelos, que me quieren mucho, me han traído esta camiseta de Vigo» que me habían comprado mi abuela Mari Cruz y mi abuelo Vicente en un viaje del IMSERSO y María llevaba un vestido de flecos de algodón con un perro estampado al que le faltaban algunos trozos de tanto lavarlo. Teníamos que comprar las barras para los bocatas de tortilla y yo marchaba con actitud de sargento, como orgullosa jefa de tropa, porque Pablo tenía seis años y María cinco, pero yo tenía ocho. El cierre estaba aún echado porque era muy temprano, así que llamamos al timbre. Nos abrió el Orejón y durante los primeros segundos y hasta que alcé la cabeza para mirarle a la cara y explicarle que veníamos a por el pan lo que vi fue una panza peluda y con el ombligo hacia fuera.
Nos hizo pasar al despacho de pan, que olía a harina y a horno y tenía aún poca luz y nos dio las barras. En cuanto la puerta se cerró a su espalda comentamos lo de su ombligo en bajito, porque los tres, que le quedábamos a la altura del estómago, nos habíamos dado cuenta, y echamos a correr hasta que llegamos a casa de mis abuelos, que también era la casa de Pablo y María y de mi tía Ana Rosa. Bajamos la calle el Cristo saltando y chillando que el Orejón tenía el ombligo de fuera, que qué de fuera tenía el ombligo el Orejón. Pablo también sabía sacárselo y cuando lo hacía lo llamábamos la boca de marciano y si la Ana Rosa lo pillaba haciéndolo le regañaba y si nos pillaba pidiéndole que lo hiciera a mi prima Marta o a mí, que éramos mayores que él, nos regañaba a nosotras y nos decía mangoneantas. Cuando llegamos a casa le contamos lo del Orejón los tres a coro, muy excitados, mientras le dábamos las barras y nos respondió que no fuéramos sisones, que tiráramos a hacer las mochilas que la Juli y Pepe estaban al llegar.
Pepe era otro de mis tíos, de los hermanos de mi padre, y la Juli era su mujer y nos íbamos al Aquopolis de Villanueva de la Cañada con sus hijos, otros de nuestros primos. Mis padres se habían vuelto a Ontígola y habían quedado con mis tíos en que después de echar el día en el parque acuático me dejarían allí. En el Peugeot 309 de mi tío Pablo y la Ana Rosa nos montamos, sin sillitas ni cinturones, mi primo Pablo y mi prima María, que eran sus hijos, y yo con mi primo Alberto, el mediano de Pepe y la Juli. En el Ford Orion negro de Pepe y la Juli iban mi prima Isabel, su hija, que como María tenía cinco años y a la que sus hermanos habían enseñado a recitar las vocales eructando, con su hermano Mario, que era de mis primos más mayores, y dos de sus amigos: Edu y el Repi, que tenía el pelo largo peinado con la raya en medio y que a mí se me parecía a Quimi el de Compañeros, pero no se lo decía.
En los dos coches íbamos uno de más, así que al llegar a la autovía y ver que estaba la Guardia Civil mi tío Pablo se empezó a poner nervioso por si nos multaban y tuvimos que darnos la vuelta para ir por la nacional. No era el primer viaje que hacía siendo una de más en el coche. Con cinco años había ido desde Criptana hasta Ontígola subida en las piernas de mi tita Arantxa y agachándome cuando mi abuela María Solo me decía que me tenía que agachar, que estaba la Guardia. Con mis padres nunca lo habíamos hecho, y eso que íbamos y veníamos casi cada viernes desde Ontígola hasta Criptana para volver el domingo, primero en el Lada y después en el Clio.
La Ana Mari siempre se llevaba mucha ropa y mi padre se reía de que se llevara tanta ropa para pasar solo dos días en el pueblo. Las prendas que se arrugaban las colgaba en perchas y las perchas en los agarradores de la parte de atrás del Lada y se pasaba buena parte del viaje regañándome por tocarlas y cuando le respondía que no las estaba tocando, que era mentira porque me encantaba pasar la mano por la ropa de la Ana Mari, me decía que era una soberbia y que no contestara así. Después me ponía a mirar por la ventana y jugaba a adivinar formas en las nubes porque eso era lo que hacían los niños que salían en las películas cuando viajaban en coche, mirar callados por la ventana y adivinar formas en las nubes. Pero enseguida me aburría y le decía a mi padre que cambiara de cinta, que quitara la de El Último de la Fila y me pusiera la de los Toreros Muertos, esa en la que estaba la canción que hablaba de mear.
Íbamos tanto a Criptana para ver a la familia, pero también para que la Ana Mari y mi padre, que tenían veintipocos, vieran a sus amigos, al tío Domingo y al tío Juan, que era como los llamaba, y cuando salían de fiesta con ellos me decían que se iban al entierro de Manolo Cacharro. Las primeras veces me lo creí porque cómo iba a discutir yo, que era una niña, la existencia de un entierro si ni siquiera entendía nada de la muerte, pero una noche me planté y les pregunté que cuántas veces se pensaba morir el tal Manolo Cacharro. Mi abuela María Solo, que era con quien me dejaban cuando se iban de fiesta, se rio mucho y me dijo que se iban de bureo, pero que nosotras íbamos a cenar ensaladilla rusa que había hecho y a jugar al tute, y que al día siguiente teníamos el mercadillo de Las Mesas y les tenía que ayudar a montar a mi abuelo Gregorio y a ella.
Читать дальше