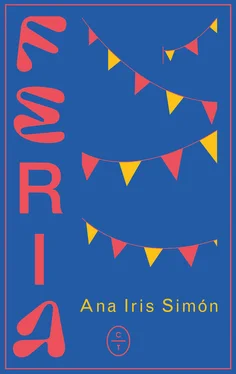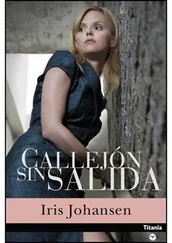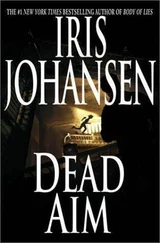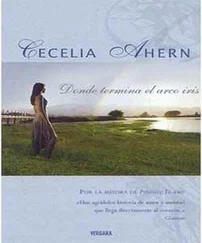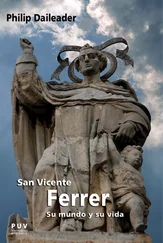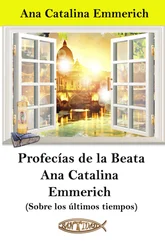Nos lo llevan diciendo diez años y nos negamos a creerlo. Somos la primera generación que vive peor que sus padres, somos los que se comieron 2008 saliendo de o entrando a la universidad o al grado o al instituto y lo del coronavirus cuando empezábamos a plantearnos que igual en unos años podríamos incluso alquilar un piso para nosotros solos.
Nuestros imperativos existen y son materiales y a menudo hablo con mi amiga Cynthia de que para mí o para ella o para nuestra amiga Tamara era sencillo lo del ascensor social, era fácil superar el estilo de vida de nuestros padres carteros y camareros y limpiadoras y barrenderos y de nuestros abuelos obreros industriales o campesinos o feriantes, pero no es así para el resto de nuestros amigos, para los de clase media, para los hijos de profesores y médicos y abogados y empresarios. Y, aun así, aunque nuestros padres tenían menos papeles académicos que un galgo, sí que tenían, con nuestra edad, hijos e hipotecas y pisos en propiedad. Porque era lo que había que hacer, seguramente. Pero también porque podían hacerlo.
Nosotros, sin embargo, ni tenemos hijos ni casa ni coche. En propiedad no tenemos nada más que un iPhone y una estantería del Ikea de treinta euros porque no podemos tener más y ese es nuestro imperativo y es material. Pero nos autoconvencemos pensando que la libertad era prescindir de críos y casa y coche porque «quién sabe dónde estaré mañana». Nos han hecho creer que saber dónde estaremos mañana es una imposición con la que menos mal que hemos roto, que la emigración y la inmigración son oportunidades para aprender nuevas culturas y para convertir el mundo en un crisol de lenguas y colores en lugar de una putada, y que compartir piso es una experiencia de vida en lugar de, llegada una edad, un detalle denigrante que da vergüenza confesar.
Una noche estábamos en casa, en nuestro piso compartido en el centro de Madrid, y Jaime, que es mi amigo desde los trece y que vivió conmigo unos meses antes de conocer a su novia Patricia e irse a vivir con ella, me lo rebatió y me dijo que no, que nuestro imperativo no es material, o no del todo. Me decía, mientras enchufaba la Play para echarse unos Fortnites, que sus padres a nuestra edad ya los tenían a él y a su hermano Guillermo, sí, pero que tenían también menos dinero y aun así se la jugaron y lo que decía Jaime era verdad. Es uno de los amigos con los que más me gusta hablar porque lo hace desde la experiencia, no le hacen falta conocimientos librescos ni grandes teorías ni autores a los que referenciar y suele tener, la mayoría de las veces, más razón que quien echa mano de ellos, porque solo habla de lo que ve y lo que vive.
Y aquella noche, la noche en que me dijo que no, que nuestro imperativo no era solo material, que no teníamos hijos porque no queríamos, tenía razón. Jaime gana más de lo que ganaban sus padres a su edad. Yo tengo más dinero del que tenían mis padres con mi edad y más del que tienen mis padres ahora. Y, sin embargo, ahí estaba, a mis veintiocho y con una camiseta de propaganda de Camel que le robé a mi padre y mi pantalón de pijama que en realidad es el chándal de educación física de primero de bachillerato, sin casa y sin hijos, bebiendo agua en un bote de rosca en vez de en un vaso en un piso compartido del centro de Madrid. Ahí estaba, criticando ese vil juvenilismo que no podía encarnar ni más ni mejor.
Pocos días después le pregunté a mi padre por WhatsApp si consideraba que yo vivía peor que ellos a mi edad y me respondió que no dijera gilipolleces. Después de leerlo le llamé y hablamos de la inseguridad laboral y de la creencia en el progreso y del capitalismo tardío y de que al final las cosas importantes son muy pocas hasta que me dijo que le dolía la oreja, que se la estaba poniendo a la plancha y colgamos.
Cada vez que abrimos el melón de si se vivía mejor antes o se vive mejor ahora, que no son pocas, se pone nervioso y me cuenta que él con diez años ya estaba vendimiando y me pasa como cuando me dice que cómo vamos a resignificar la bandera si a él le hacía cantar el Cara al Sol don Leonidio en el cole en nombre de ese trapo y le decía que su abuelo había elegido irse con los malos españoles: que eso no hay quien lo rebata. Pero tampoco puede él rebatirme cuando le digo que en el horizonte su generación atisbó que los críos no tuvieran que trabajar desde los diez años y la mía tiene lo de no ir a firmar en la vida un contrato indefinido y que por eso no tenemos críos, así que no podemos ponerlos siquiera a vendimiar.
Lo que no le digo es que hay quien sí tiene niños, hay quien sigue teniendo niños, y que lo sé porque no lo veo en mi barrio ni en mi entorno pero sí en Facebook. Hace poco vi que Armando, uno de mis compañeros del colegio, iba a tener su primer crío. Lo había anunciado con la foto de un casco muy pequeñito de Valentino Rossi porque le gustan mucho las motos desde niño y me puse muy contenta porque será un buen padre. No conozco a su novia y solo sé de su vida lo que veo en mi muro cuando me meto cada dos o tres meses, pero me imagino que llevan muchos años juntos.
Cuando íbamos al Vicente Aleixandre Armando llevaba gafas de culo de vaso y se pasaba las horas muertas dibujando dinosaurios en clase y los dibujaba muy bien. Era el niño más bueno del B junto con Pablo Sierra, que acabó estudiando Historia porque le gustaba mucho la historia. Armando, sin embargo, creo que hizo un grado medio y que siempre ha vivido en Aranjuez, o eso parece por su Facebook. Y seguramente a él no le dé envidia la vida que tenían sus padres con su edad porque la suya sea parecida.
El problema es mío, pensaba aquella noche con Jaime enchufando la Play y con mi camiseta de propaganda de Camel y mi pantalón de pijama que en realidad es el chándal de educación física de primero de bachiller. El problema es mío por haber elegido el pasaporte con unos cuantos sellos y la cuenta en Netflix y en Filmin y en HBO; el problema es mío por haber elegido la universidad antes que nada en el mundo y el centro de Madrid y las exposiciones de La Casa Encendida y las noches en el Dos de Mayo con todo lo que eso excluye, y todo lo que eso excluye es lo que realmente soy: un adosado en Ontígola, donde aún hay viejas que viven en cuevas y desde el que poder ir a comulgar haciéndole la trece catorce a don Gumersindo, los domingos en el corral subiéndonos al remolque del tractor cuando no había mayores vigilando, mi abuela María Solo amenazándome con que si no me ponía el escapulario a escondidas de mi padre me iban a aojar.
El gráfico de Nolan, ese que está tan de moda en Twitter y que te dice cuál es tu ideología según dos vectores, la opinión económica y la personal, tiene también dos vertientes, la teórica y la antropológica, pero no parecemos darnos cuenta y ese es uno de los logros del liberalismo: que sus lógicas nos han calado hasta los huesos sin que reparemos mucho en ellas. Su mayor logro, además de haberse hecho pasar por la neutralidad, por la ausencia de ideología, por lo normal y lo aséptico, ha sido hacernos olvidar que en paralelo a su modelo económico corren también unos valores. Y que parece compatible decir que uno rechaza lo primero y celebrar y vivir de acuerdo a lo segundo y que de hecho en esas estamos muchos.
El día que vi el post de Armando en Facebook y la noche en que Jaime me dijo que no teníamos hijos porque no queríamos pensé que si lo que más me gustaba era escribir sobre la familia y la costumbre quizá es que lo que me gustaba no era escribir, sino la familia y la costumbre. También que llevaba muchos años en el error y que no podía echarle la culpa a los demás, o no toda. No podía decir que me habían dado gato por liebre porque para que a uno le den gato por liebre antes tiene que querer comprarlo.
Читать дальше