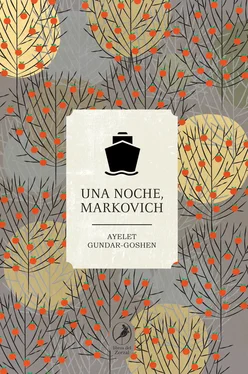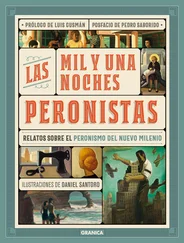“No se trata de una gripe, supongo que lo sabes”. “Sí, pero igual”. Y entonces dijo que hacía ya varios días no se sentía enojado con Zeev Feinberg, ni siquiera un poco. A pesar de que trataba de avivar el fuego de su ira recurriendo a los detalles de Zeev Feinberg respirando pesadamente sobre su mujer, no despertaba en su corazón siquiera una pizca de furia.
“Entonces ¿qué es lo que hay allí?”.
“A veces, en la carnicería, cuando termino de faenar algún animal, me siento entre los trozos de carne y trato de reconstruirlo en mi cabeza. A veces lo logro, y entonces veo cómo todo vuelve a unirse, como en la profecía apocalíptica, la carne sobre la mesa, las partes internas en el tacho de basura y la piel desparramada sobre el piso que siempre envuelvo en un trapo para que Rajel no lo vea porque le provoca náuseas. Y a veces no lo logro, y quedo sentado en el taburete rodeado de partes descuartizadas y me pregunto dónde está el ternero”.
Sonia registró para sí que esa había sido sin duda la conversación más larga que mantuviera alguna vez con Abraham Mandelbaum. Quizás adivinó además que esa había sido la conversación más larga que Abraham Mandelbaum mantuviera alguna vez.
“Quizá no lo entiendo, Abraham. ¿Qué tiene que ver el ternero con Zevik…?”.
“No la encuentro, Sonia. No encuentro la furia. Cuando fui esa mañana a la casa de Feinberg, estaba dispuesto a deshollejarlo. Pero cuando volví a casa ya no quería matar a nadie. Estaba cansado”.
Por primera vez desde que se paraba en la orilla, Sonia quitó la mirada del mar. Se dirigió a Abraham Mandelbaum y le tomó las manos, manos de matarife. Sus ojos estaban suficientemente distanciados entre sí para compartir lo que sintió: el ojo derecho era toda tristeza. El izquierdo, toda compasión.
“No necesitas mi ira, Abraham. Consíguete la tuya. Hazte de algo propio”.
Por las noches solía visitarla el vicepresidente de la Organización. Antes de irse a Europa, Zeev Feinberg le hizo jurar que iría a verla y le diría que viajó, “y lo más importante”, subrayó Feinberg, “dile que volveré”. El vicepresidente de la Organización le comunicó a Sonia el objetivo del viaje, y sólo mencionó brevemente que había sido la única forma de “salvar su culo, que si bien entiendo, tienes en un alto precio”. Luego miró hacia adelante, observando por la ventana la oscuridad de la noche a la que volvería en un instante, mientras su oído quedaba atento a las palabras de agradecimiento de Sonia. Cuando le pareció que pasaba demasiado tiempo sin oír lo que esperaba: “¿Qué hubiéramos hecho sin ti?” o “te debe la vida y yo también”…, la miró de reojo. Mucho entrenamiento y una bizquera infantil lo habían hecho especialista en espiar con medio ojo. Alguien que los observara sin conocerlos podría haber pensado que eran un hombre y una mujer sentados en una sala, la mujer mirando a la pared y el hombre mirando por la ventana. En cuanto a la mujer, estaría en lo cierto, pero en cuanto al hombre, nada más lejos de la verdad. El vicepresidente de la Organización miraba a Sonia con la misma concentración con que estudiaría el mapa topográfico de la próxima incursión nocturna. Memorizó puntillosamente los rasgos de su cara: ojos separados, tantas y tantas pecas a distancia medianamente pareja, mentón ancho. Incluso prestó atención al pliegue entre la nariz y el labio superior, y descubrió que cuando sonreía levantaba de forma leve la comisura izquierda de la boca, un mohín que no dejaba de ser gracioso. En general, carecía de belleza singular, decididamente no justificaba todo el trayecto desde Tel Aviv. El vicepresidente de la Organización compadeció íntimamente a Zeev Feinberg, un toro de reproducción derrochado por haber elegido fijar su residencia en una zona tan marginal, donde no sólo la tierra mezquinaba sus frutos, sino también sus mujeres eran tan mediocres.
Volvió a mirar por la ventana. Dentro de un instante se despediría de ella. Dentro de un instante saldría por la puerta. El camino a Tel Aviv estaría oscuro y frío, en el sendero lo atribularían visiones varias, del tipo que se presenta ante la gente sólo cuando camina solitaria en medio de la noche. Empezaba a incorporarse cuando oyó la voz de Sonia: “Tú lo conociste en el barco, ¿no es cierto?”.
El vicepresidente de la Organización respondió afirmativamente, a Zeev Feinberg lo conocía del barco, y ahora, si lo perdonaba, estaba apurado. Sonia lo miró divertida y con severidad, una copia fiel de la mirada que él dirigía a sus subalternos, y dijo: “Si lo pusiste en ese barco, lo menos que puedes hacer es contarme cómo era en el anterior”.
“¿Por qué?”.
“Si no puedo verlo ahora, por lo menos quiero oír acerca de su pasado”.
El vicepresidente de la Organización volvió a sentarse con expresión claramente ofuscada. Jamás le gustó volver sobre las aventuras del pasado. ¿Qué sentido tiene regurgitar cuando se puede morder carne? Hablar sobre recuerdos los desgasta, como una camisa lavada una y otra vez hasta desteñirla. Sólo que muy pronto descubriría que, al relatárselos a Sonia, los sucesos del barco con Zeev Feinberg cobrarían vida propia y volvería a palpitarlos con colores más fuertes que nunca. Al principio lo adjudicó a sus dones nada comunes en tanto narrador de cuentos, pero rápidamente tuvo que reconocer que no era él el factor decisivo. Era Sonia. Parecía que todos sus poros se abrieran para escucharlo. Cuando contó cómo dejó a su familia y fue a la ciudad y de allí al puerto, los ojos de Sonia se llenaron de compasión. Cuando describió cómo casi se hundían en una tormenta, sus fosas nasales temblaron en una leve vibración de miedo. Al recordar los chistes que le enseñó a Feinberg, ella se sacudía de risa y algo en el vicepresidente de la Organización también se sacudía. El pasado dejaba de ser pasado cuando se lo relataba a Sonia. Su atención era tan plena y su empatía tan sincera, que lo que antes le parecían resabios de recuerdos insípidos y fríos volvió a cobrar calor, color y sabor y le llenó las entrañas de alegría. Siguieron sentados allí hasta la madrugada. Él le contó los chistes de cubierta, aun los más soeces, y se sorprendió al comprobar que, lejos de ruborizarse, ella sonreía disfrutándolos. Le detalló las brillantes movidas de ajedrez de Feinberg y sus propios contraataques de estilo, y a pesar de que no entendía nada, aplaudía encantada en los momentos de viraje de las circunstancias. Para no ofenderla, evitó contar sus flirteos con mujeres, pero después de que ella lo mirara como sabiendo, se explayó en detalles. Estaba aquella a la que habían engañado para que pensara que eran hermanos y, como no les creía, le dijeron que tenían la misma mancha de nacimiento en el miembro viril y la convencieron de comprobarlo. También estaba la que se acolchonaba el sostén con calcetines que el frío la obligaba a usar por las noches y sus tetas olían a pata. Y la que declaró que no se entregaría a Feinberg a menos que se quitara el bigote, y el vicepresidente de la Organización le retrucó que él no estaría con ella hasta que a ella no le creciera el bigote. Finalmente, le contó a Sonia lo de la noche que llegaron a Israel. Sus ojos distanciados se acercaron más y más por el asombro, casi no podía completar una frase sin que ella lo interrumpiera: “¿Qué? ¿Con las inmigrantes ilegales en una mano y las piezas de ajedrez en la otra? ¿Y qué les dijeron los británicos cuando los vieron?”. Y por fin, la frase que más deleitó al vicepresidente de la Organización: “Pero ¿y cuál era la verdadera posición en el tablero?”.
Se fue de la casa cuando amanecía. Después de haber hablado tantas horas sobre Zeev Feinberg, lo embargaba una fuerte nostalgia de su amigo. Durante todo el camino de regreso a Tel Aviv, rememoró aventuras compartidas con él en el barco. Y estaba tan sumido en sus añoranzas, que recién después de dos días enteros se dio cuenta de que también añoraba a Sonia.
Читать дальше