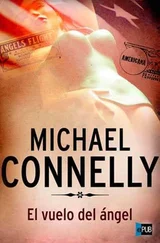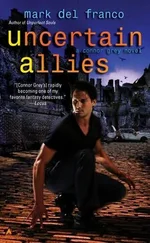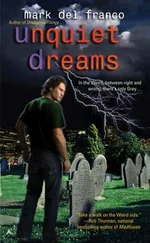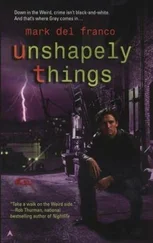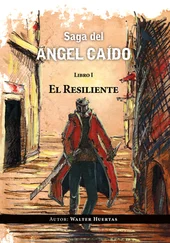1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Su mirada se posa en una sección de yeso contigua al marco de la puerta, donde él y Eleanor habían planeado hacer un trazo cada cumpleaños para registrar el crecimiento de su hijo. Habían acordado detenerse cuando cumpliera trece años. Si era niño, concluyeron, crecería demasiado rápido. Si era niña, a los trece años pensaría que era un acto infantil. Ahora el muro permanecerá intacto para siempre.
El tiempo se ha convertido en algo feo y distorsionado para él. Los minutos se confunden con los años. Agachado junto a la puerta, recuerda el ritmo increíblemente lento de su compromiso. Sus padres les habían dado un año de gracia, para ver si su apego era algo más que un frenesí pasajero y tonto. Cuando se hizo evidente que no lo era, comenzaron las labores serias: se midieron los acres de tierra para la dote, se llevaron a cabo investigaciones para asegurar que no hubiera hipotecas no declaradas sobre las casas o propiedades, ni tíos errantes con tendencias papistas ni ladrones de ganado ocultos entre los antepasados recientes. Los días pasaron despacio del uno al otro, y siempre hubo que esperar un día más. Todo parece muy lejano ahora, pero al mismo tiempo se proyecta en su mente como si fuera la primera vez. Años, días, horas… ¿Cómo es que el tiempo es tan engañoso?
Al día siguiente llega una carta a Grass Street. Le pide a Harriet que la lea porque sus ojos no parecen ser capaces de enfocar como antes:
“… la cosecha está muy cerca… Tu hermano Jack es un pilar de fortaleza, como siempre… Tu madre está bien… Recibió el salterio que le enviaste y lee un salmo cada noche antes de dormir. Parece costoso; debe estar yéndote muy bien. El padre de Eleanor te pide que le des un beso a su hija de su parte. Y la mejor de las noticias: tu cuñada acaba de dar a luz a otra bellota robusta”.
Capítulo 4
POR LAS SUAVES LADERAS de North Downs cabalgan tres hombres que hacen volar a sus halcones para llevar conejo y paloma a la mesa. Septiembre apenas comienza, pero parece más bien otoño. El viento está calmado, y el cielo, cubierto de blanco. Cuando las aves vuelan desde el guante se convierten enseguida en meras sombras veloces que casi se pierden entre los árboles. La envergadura del mundo se reduce hasta el siguiente seto.
Los cazadores hacen un circuito largo y lento desde Ewell a través de Epsom y de vuelta por Cheam Common. Recorren senderos hundidos y atraviesan prados encordelados con seda de araña cubierta de rocío, pasan por la casa señorial y la iglesia distrital y cruzan los vados que alguna vez las legiones del César enturbiaron con sus botas. Los recolectores de fruta en los huertos aparecen entre la niebla como fantasmas, con la esperanza de poder verlos.
Aquellos jinetes no son hombres ordinarios. Tienen sirvientes que se apresuran a seguirlos por los campos cargando cestas de cordero y queso y odres del mejor vino del Rin. Aquello no es una cacería como la que imaginaría un hombre humilde.
—No cabe la menor duda, maese Robert, tiene usted un ave de primera —le dice John Lumley a su compañero más cercano, mientras una repentina ráfaga de plumas ensangrentadas flota en el aire inerte—. Su Juno está avergonzando a mi Paris.
Lumley es el anfitrión de la agradable expedición de ese día. Su cara larga y afligida, propia de un oriundo de Northumbria, parece hecha para el clima, y su larga barba con forma de pala resplandece de rocío. Además de ser el mecenas de la cátedra de Anatomía del Colegio de Médicos, Lumley también es propietario pignoraticio de Nonsuch, el magnífico pabellón de caza construido en la ondulada campiña de Surrey por el padre de Isabel, el rey Enrique. Nonsuch. Es tan hermoso que no hay ningún lugar que se le parezca. Nonpareil, como dirían los franceses. Sin duda es más bonito que Greenwich, e incluso más impresionante que el vasto templo a la vanidad del cardenal Wolsey en Hampton Court. Y lo que su dueño realmente quiere decir cuando felicita al joven Robert Cecil por la calidad de su halcón es esto: “Me pregunto si la está entrenando para que me arranque el corazón y así pueda robarme Nonsuch, para dárselo a la reina como regalo. Cree que eso aumentaría las reservas de su estima hacia usted”.
Solo porque uno vaya de cacería con alguien no significa que confíe en él. No en estos tiempos inciertos.
Juno se posa sobre el guante extendido de su amo agitando sus alas, y se oye el tintineo de las campanitas atadas a sus pihuelas de cuero.
—¿Vio el ingenio con el que atrapó a su presa? —pregunta Robert Cecil con jactancia mientras mete la mano en su alforja y recompensa al pájaro con un bocado de carne de conejo cruda, mientras un sirviente corre por el campo fangoso para recuperar el cadáver—. Apuesto que mi Juno puede abrir un cuerpo con más rapidez que su amigo Fulke Vaesy. Y además no me costaría cuarenta libras al año.
Lumley piensa: “Me pregunto si también le ha enseñado a espiarme, a calcular el tamaño de las deudas que tengo con la Corona. Ahórrese la molestia y pregúntele a su padre”.
A sus setenta y un años, y de ninguna manera en el mejor estado de salud después de un largo y arduo servicio a su monarca, el padre de Robert, William Cecil, se sienta en su caballo con tanta comodidad que uno pensaría que han estado unidos desde que nacieron, cosa que el caballo tal vez lamenta en privado. Cuando los hombres de menor rango desean felicitar a William Cecil por la audacia con la que su halcón atrapó a una paloma en el cielo o hizo rebotar a un conejo muerto por la hierba, no gritan: “¡Bien hecho, William!”. La mayoría lo llaman “su excelencia” o “noble lord Burghley”, el más preeminente de sus numerosos títulos. En Whitehall lo llaman “tesorero supremo”, que es su cargo oficial. Solo hay una persona en toda Inglaterra que lo llama como le plazca, y esa es la reina. La mayoría de las veces lo llama “Spirit”. Poner apodos es uno de sus juegos favoritos. En la corte, un apodo significa triunfo. A los veintisiete años, Robert Cecil sigue esperando el suyo. Considera que se le adeuda desde hace mucho tiempo, junto con su título de caballero.
—Lord Lumley, ¿es cierto lo que he oído, que sir Fulke es el mejor anatomista de toda Inglaterra? —pregunta Robert con indiferencia.
—Eso me temo, maese Robert.
—Debe ser muy instructivo observar de cerca la obra milagrosa de Dios. Me gustaría asistir a una de sus conferencias, si los deberes de la corte me lo permiten.
—Estoy seguro de que el Colegio se sentiría honrado.
El viejo Burghley se ríe.
—Cortar a un hombre en pedazos en la mesa de disección…, las labores de la corte… ¡Es más o menos lo mismo, si me preguntan! ¿Qué opina, Lumley?
Lumley, que ha pasado toda su vida en la corte doblegándose ante el temperamento cambiante de la reina, apenas si sonríe.
—¿Y quién fue el sujeto de la reciente conferencia de Vaesy, milord? —pregunta Robert Cecil—. ¿Un delincuente ahorcado? ¿No le parece justo que aquellos que se niegan a ser gobernados deberían devolver algo al final? Dios sabe que ya nos roban bastante mientras están vivos.
—Un niño pequeño, de unos cuatro o cinco años.
—¿Estamos colgando niños ahora? —pregunta Burghley con el ceño fruncido.
—Un vagabundo ahogado, su excelencia, lo sacaron del río. Sin nombre ni importancia, hasta donde pudimos establecer.
—¿Y de qué sirve cortar a un niño? —pregunta Robert Cecil—. ¿No se puede aprender más del cuerpo de un hombre adulto? ¿No están los órganos más cerca de la perfección entonces?
—Sir Fulke viajó hace poco a Padua, donde pudo observar a los profesores diseccionar a un niño lisiado —explica Lumley—. El niño que sacaron del agua tenía una afección similar. Sir Fulke está tratando de descubrir si las extremidades deformadas son un designio de Dios o simplemente el resultado de nuestra propia imperfección humana.
Читать дальше