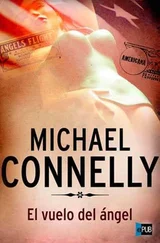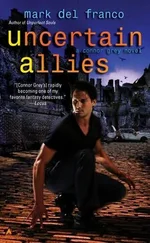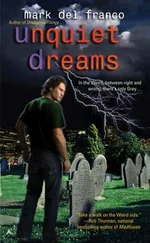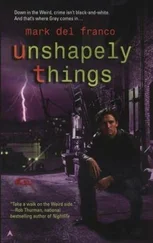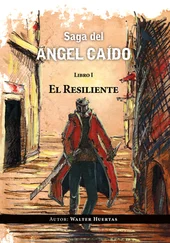Nombres… Jack si es niño. Grace si es niña. Nombres desconocidos, salvo para Dios…
—El niño que encontraron en las escaleras de Wildgoose… —comienza a decir Nicholas, cuando el empleado por fin levanta la mirada.
El hombre baja su plumilla y la coloca con cuidado a un lado del rollo de pergamino para evitar que una salpicadura de tinta borre la existencia de alguien.
Reflexiona un momento, en un intento por recordar a un niño en particular entre tantos. Entonces, como si hubiera recordado un mueble inútil, dice:
—Ah, sí, lo recuerdo, el que le entregamos al Colegio de Médicos…
—Me preguntaba si tenía nombre.
—Si lo hubiera tenido, le aseguro que no habríamos aceptado la solicitud de disección.
—Seguramente alguien debe saber quién era.
El empleado se encoge de hombros.
—Les preguntamos a los barqueros que lo encontraron y a los inquilinos de las casas vecinas; ninguno admitió conocer al niño. Tal vez era el mocoso de un vagabundo. O el hijo de un marinero que se cayó de una de las barcas amarradas en Pool. Por desgracia, muchos cuerpos se sacan del Támesis en esta época del año: tal vez estaban pescando anguilas o buscando restos de carne en los mataderos. Entran al agua y de repente… —Imita una pequeña explosión con sus labios para ilustrar el repentino final acuoso de la vida de alguien.
Nicholas espera un momento antes de decir:
—Creo que fue asesinado.
El empleado parpadea en un gesto defensivo.
—¿Asesinado? ¿Qué evidencia tiene para hacer semejante afirmación?
—No puedo demostrarlo, pero estoy casi seguro de que estaba muerto antes de llegar al agua. Eso al menos exige una investigación por parte de la justicia.
—Ya es demasiado tarde para que la justicia se preocupe —dice el empleado, encogiéndose de hombros—. Supongo que el Colegio de Médicos ya hizo absolver y enterrar los restos en St. Bride.
—Eso me dijeron.
—Entonces, ¿qué espera que haga? ¿Que le pida al obispo de Londres una pala, para que podamos sacar al niño del seno de Abraham?
El dolor en el rostro de Nicholas es evidente, incluso en la penumbra de la pequeña recámara.
—Era hijo de alguien —dice vacilante—. Tenía un padre y una madre; una familia. Al menos debería tener una lápida.
El empleado no es un hombre indiferente. Los nombres que escribe en los registros mortuorios son para él algo más que una serie de letras sin sentido. Su tono se suaviza.
—¿Ha pasado últimamente por Aldgate o Bishopsgate, doctor Shelby? Desde las parroquias rurales están llegando a la ciudad más mendigos y vagabundos que nunca. Algunos traen enfermedades consigo. Muchos morirán, en especial sus niños. Sin duda es un hecho triste, pero es la voluntad de Dios.
—Lo sé —dice Nicholas.
—Y a eso se suman las reyertas en las tabernas, las peleas callejeras que ocurren después de que suena el toque de queda, los niños y las mujeres que caen bajo las ruedas de los carruajes, también los pasajeros de las barcazas que se resbalan en las escaleras del río…
—Agradezco su tiempo, forense Danby.
El empleado toma su pluma.
—Y gracias a Dios la plaga no ha aparecido hasta ahora este verano. No, señor, me temo que no podemos perder tiempo investigando la muerte de un niño vagabundo sin nombre. Apenas si alcanzan las horas del día para hacer indagatoria de la muerte de aquellos que sí lo tienen.
* * *
Nicholas trata a menudo pacientes cuya comprensión de la realidad está fallando. Prescribe paliativos para aquellos que escuchan voces o ven grandes ciudades en el cielo donde el resto de nosotros solo vemos nubes. Ha tratado a vírgenes excesivamente piadosas que aseguran que conversan todas las noches con un arcángel y a merceros flemáticos que le dicen que un súcubo los visita en la cama después del sermón de los domingos para liberarlos de su simiente. Nicholas no cree en la posesión. Cree en ella tanto como cree necesario que un médico haga una carta astral antes de hacer un diagnóstico, algo que la mayoría de los médicos que conoce consideran indispensable. Sin embargo, cuando sale de Whitehall, no se le ha ocurrido que su preocupación natural por la seguridad de Eleanor es una pequeña grieta en el muro de su propia cordura. O que el alma de un niño muerto podría haber descubierto esa misma grieta.
Su padre les enseñó a los niños Shelby a nunca dejar una tarea sin terminar. Los cultivos no se cosechan solos. Nicholas visita a las hermanas del hospital de St. Bartholomew que prepararon al bebé para el análisis de Vaesy. No lo recuerdan bien. El día antes de la conferencia recibieron a tres criaturas muertas en la cripta mortuoria, pero ninguna era memorable.
Nicholas habla con los barqueros que trabajan cerca de las escaleras de Wildgoose en Bankside, donde sacaron al niño del río.
—Bueno, señor, conocemos a los sujetos que encontraron el cuerpo —le dice uno de los navegantes. Y luego, con sincero pesar, añade—: Pero trabajar en el agua no es una labor gratuita, maese…
A Nicholas le cuesta el doble de un viaje en barca obtener los nombres. Y cuando los localiza, los hombres resultan estar en otro lugar ese día.
“Pensé que había estado en Londres lo suficiente como para no dejarme engañar con tanta facilidad”, piensa mientras camina de regreso por el puente. Se siente desmoralizado y extrañamente incómodo. Anhela compartir sus temores con la única persona que sabe que lo escucharía con compasión. Pero es imposible. ¿Cómo podría atreverse siquiera a mencionar el asesinato de un bebé cuando Eleanor está tan cerca de dar a luz?
* * *
Tres días después de su visita a Danby, el forense de Whitehall, Nicholas asiste a un almuerzo formal en el Colegio de Médicos. Harriet tiene instrucciones estrictas de no perder tiempo si llega el bebé; debe tomar la ruta más rápida hacia la Casa Gremial y no detenerse a chismorrear en el camino.
El invitado de honor de hoy es John Lumley, barón del condado de Durham y de varias propiedades en Sussex y Surrey. Lord Lumley, por gracia de la reina, le ha otorgado al Colegio de Médicos una anualidad de cuarenta libras, a título propio, por supuesto, no de ella. La suma sirve para pagar un profesor adjunto de Anatomía. Sir Fulke Vaesy es el titular actual.
Nicholas está familiarizado con el aburridor orden del día: primero las oraciones, luego la comida (pichón asado, salmón y gachas de ciruela), después un discurso de William Baronsdale, el distinguido presidente del Colegio. El calor del día y la pesadez de su traje formal hacen que Nicholas se pregunte si podría quedarse dormido sin que nadie lo note.
Baronsdale se levanta con una solemnidad pesada, con su gorguera almidonada hasta imitar la dureza inflexible del marfil. Apenas si puede mover la cabeza. Mira a Nicholas como a un hurón atrapado hasta la barbilla en un tubo de desagüe.
—Milord, señores, caballeros —comienza resonante—, es mi deber informarles sobre la amenaza más grave que enfrenta este Colegio en toda su larga y augusta historia.
Su somnolencia desaparece enseguida y Nicholas se pregunta a qué calamidad inminente se refiere Baronsdale. ¿Acaso hay un brote de peste del que no se ha enterado? ¿España envió otra armada? Seguro que Baronsdale no mencionará el caos que todos temen que podría desatarse con la muerte de la reina, dado que ya no se puede esperar que le dé al reino un heredero. La discusión del tema está prohibida por ley. Ni siquiera el anciano doctor Lopez, el médico de Isabel, que en aquel preciso instante está limpiando su plato con pan, se atreve a mencionarlo.
“Este almuerzo podría ser más entretenido de lo que esperaba”, piensa Nicholas.
De hecho, resulta que Baronsdale les advierte de un peligro mucho mayor que cualquiera de los que Nicholas ha contemplado, y es este: cómo evitar que los barberos-cirujanos se hagan pasar por médicos profesionales, que con insolencia se consideran a sí mismos pares de los médicos doctos.
Читать дальше