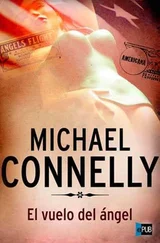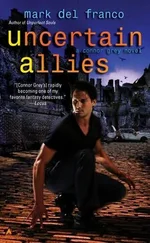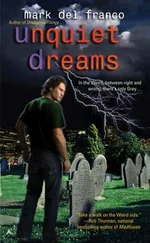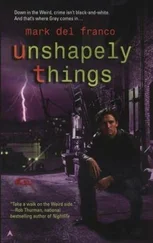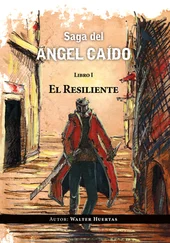—Señor Cowper, ¿verdad?
De todas las víctimas que Vaesy pudo haber elegido, el pobre Simon Cowper era la más fácil: siempre confundía a Galeno con Vesalio, equivocaba con ineptitud las casas astrológicas cuando hacía un diagnóstico y, al sacar sangre, era más probable que el corte se lo infligiera a sí mismo en vez de al paciente. Ahora se encuentra expuesto a la mirada atenta de Vaesy como un hombre condenado. Nicholas se conduele de él.
—La primera, según el francés Paré —comienza Cowper con nerviosismo, si bien supo elegir un texto estándar para no arriesgarse—, es demasiada simiente en el padre…
Se oye una risita entre los jóvenes médicos. Vaesy le pone fin con una mirada amenazante. Pero es demasiado tarde para Simon Cowper; sus dedos delicados comienzan a tamborilear ansiosos sobre sus muslos.
—En se-se-segundo lugar: la madre se sentó demasiado tiempo en un taburete… con sus piernas cruzadas… o… su vientre fue vendado demasiado apretado… o su vientre era demasiado estrecho.
Durante lo que pareció una eternidad, Vaesy atormenta al pobre hombre sin hacer más que arquear una de sus tupidas cejas. Cuando Cowper agota su escasa reserva de conocimiento, el ilustre anatomista lo llama atolondrado y le recuerda su argumento médico favorito.
—¡La ira de Dios, hombre! ¡La ira de Dios! —Para Vaesy, la enfermedad tiene su origen principalmente en la desaprobación divina.
Cowper se sienta. Parece que está a punto de llorar. Nicholas se pregunta qué tanta ira debía tener Dios para permitir que un niño lisiado terminara en la mesa de disección de Vaesy.
Dos asistentes dan un paso adelante. Uno retira la sábana almidonada de lino de Flandes; el otro, el cadáver. Ahora Nicholas puede ver que la mesa que cubría no era más que una tabla de carnicero con un agujero de drenaje y una cubeta de madera situada debajo. En lugar de la sábana extienden un recorte de tela de vela encerada con una abertura en el centro. A juzgar por las manchas visibles, ya se ha empleado para esos mismos menesteres. Ponen de nuevo al niño muerto sobre la mesa, como una ofrenda sobre un altar.
—La primera incisión en el tórax, maese Dunnich, si es tan amable —le ordena Vaesy al barbero-cirujano calvo y menudo.
El hedor de la putrefacción llena el aire de inmediato como un pecado familiar. Nicholas lo conoce bien, pero incluso ahora, sigue revolviéndole el estómago. Enseguida se siente de vuelta en los Países Bajos, donde obtuvo su primer trabajo después de salir de Cambridge.
—¿Acaso no hay suficiente enfermedad para ti aquí en Suffolk? —le preguntó Eleanor cuando le anunció que iría a los Países Bajos para alistarse como médico en el ejército del príncipe de Orange, lo que pospondría su matrimonio.
—Los españoles están masacrando fieles protestantes en sus propias casas.
—Sí, en los Países Bajos. Además no eres soldado, eres médico.
—Puedo ser de utilidad. Fue para eso que estudié. Luché duro para obtener mi doctorado. No quiero desperdiciarlo recetando curas para la indigestión.
—Pero, Nicholas, es peligroso. La sola travesía…
—No es más peligrosa que Ipswich en día de mercado. Regresaré en seis meses.
Eleanor le había dado un golpe en el brazo en señal de frustración, y el hecho de saber que estaba conteniendo las lágrimas hasta que él se fuera hizo que empeorara su culpa.
En el curso de esa campaña de verano, Nicholas había presenciado cosas que ningún hombre dotado de alma debería ver; cosas que nunca le contaría a Eleanor. De vez en cuando sueña con el bebé que había encontrado en una pila de estiércol, arrojado allí después de haber sido atravesado con los dientes de una horquilla para diversión de los hombres del ejército papista español, y con los cadáveres de los niños desnutridos tras el levantamiento de un asedio. Cuando siente olor a carne asada, recuerda los restos de las mujeres y los ancianos que fueron llevados a las capillas protestantes para ser quemados vivos.
No era que las tropas neerlandesas y sus mercenarios fueran santos, de ninguna manera. Pero había aprendido mucho ese verano: por ejemplo, a decirle a un hombre que su herida no era nada, que pronto estaría de pie bebiendo cerveza en Amberes, y sonar convincente cuando en realidad sabía que se estaba muriendo; a beber con mercenarios alemanes y ser capaz de sostener con firmeza un escalpelo; a nunca, jamás, apostar con los suizos… En ese entonces a nadie le importaba si pertenecía al gremio adecuado. No había tiempo para distinguir a los médicos que diagnostican de los cirujanos que se llenan las manos de sangre. No había tiempo para estudiar las implicaciones astrológicas cuando un hombre se estaba desangrando delante de uno.
—Ahora, caballeros —la voz de Vaesy trae a Nicholas de regreso al presente—, si fueron asiduos con su estudio de Vesalio, notarán lo siguiente…
Con la ayuda de su varita de marfil y numerosas citas del Antiguo Testamento, el ilustre anatomista lleva a su audiencia a un recorrido por los órganos, músculos y tendones del bebé. Para cuando termina, el niño muerto es poco más que un cadáver fileteado. Dunnich, el barbero-cirujano, lo abrió como un ave para asar.
Para su sorpresa, Nicholas se encuentra en un estado que raya en el terror paralizante. Piensa: “Dios, libra de un destino como este al niño que Eleanor tiene en su vientre”.
Pero hay más. La cubeta que hay debajo de la mesa de disección está casi vacía. Apenas si hay una pinta de sangre en ella. Además está la otra herida, la de la pantorrilla derecha del niño, y que al parecer Vaesy pasó completamente por alto, pues el ilustre anatomista no pronunció una sola palabra al respecto durante todo el tiempo que estuvo frente al cadáver. Nicholas lo describe ahora en su mente, como si estuviera dando testimonio ante el forense: una laceración muy profunda, señoría, hecha deliberadamente con una hoja afilada. Y una segunda hecha transversalmente sobre la primera, cerca del extremo inferior.
Una cruz invertida.
La marca de la nigromancia. La firma del diablo.

Arroyo Tollworth, Surrey,
esa misma tarde
La cierva gira su cabeza mientras bebe del vado, con sus orejas atentas al peligro. Su cuello arqueado se estremece de repente, del mismo modo en el que el propio cuello de Elise solía estremecerse cuando el pequeño Ralph se aferraba con demasiada fuerza y ella podía sentir su aliento cálido sobre su piel.
“Sabe que estoy cerca —piensa Elise—. Y sin embargo no me teme. Este gamo y yo somos iguales. Ambas somos criaturas del bosque, obligadas por la sed a olvidar que podría haber cazadores observándonos desde los árboles”.
Las libélulas se mueven a toda velocidad entre los rayos de sol que atraviesan el dosel de ramas. Puede oír la vibración de sus alas iridiscentes incluso por encima del ruido que hace el arroyo conforme avanza sobre las piedras cubiertas de musgo, incluso por encima del estruendo de los truenos de verano distantes. Se arrodilla y con cautela posa sus labios en el agua. Esta burbujea sobre su lengua, sobre su piel, fluye hacia su interior. Es fría y penetrante. Es felicidad hecha líquido.
Elise recuerda que fue en una corriente como esa, en otro día caluroso de verano hace no mucho, cuando sucumbió por primera vez al delirio de que solo aquella agua fría podía mantenerla a raya. Agotada y hambrienta, había imaginado que el peso que llevaba sobre su espalda joven no era el de su hermanito lisiado, sino el de la santa cruz, y que ella arrastraba su carga sagrada por la tierra hacia el Gólgota…
Читать дальше