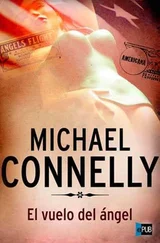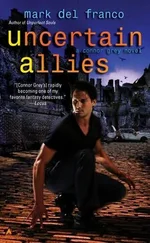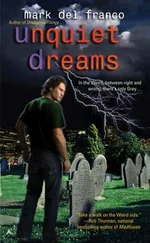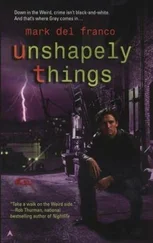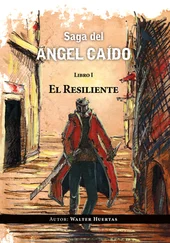Una hora después, cuando los párpados de Nicholas vuelven a pesar como plomo, los ilustres hombres de medicina conciertan su defensa. El meollo, según Baronsdale, es que los barberos-cirujanos usan herramientas en la práctica de su oficio y, por lo tanto, deben ser considerados artesanos. En otras palabras, apenas son mejores que un herrero.
—Pues, si todos los que utilizan instrumentos afilados en sus labores diarias se consideran a sí mismos profesionales —proclama Baronsdale—, ¡habría una sede, un gremio y un sindicato de costureras!
Nicholas siente la urgencia de hablar a través del muro en Grass Street otra vez, pero no hay escapatoria para él. Aún no. Baronsdale no ha terminado. Parece que los barberos-cirujanos no son la única amenaza que enfrenta el Colegio.
—Se dice que en Candlewick Street hay un pescador llamado Crepin que está vendiendo remedios no autorizados para tratar la cojera, a dos peniques el frasco —se queja—. En Pentecost Lane, se dice que un tal Elvery, cuyo oficio es fabricar clavos, prepara un jarabe para curar la diarrea. Lo prescribe sin cobrar. Ni siquiera recibe un cuarto de penique a cambio.
Se oyen algunos murmullos de desaprobación alrededor de la mesa.
—Incluso hay una mujer…
Se oyen más que unos cuantos gritos ahogados de horror.
—Sí, una tabernera común de Bankside de apellido Merton. ¡Dicen que prepara diversos remedios ilícitos, sin ningún tipo de conocimiento! —Baronsdale agita un dedo para indicar que el mundo cristiano se encuentra al borde del abismo del infierno. Su cuello se tuerce rígido en su gorguera, como si estuviera tratando de desenroscar su cabeza—. Debemos acabar con estos charlatanes —dice indignado—, ¡no sea que el conocimiento de quince siglos comience a mercantilizarse en St. Paul’s Cross a cambio de una barra de pan o una jarra de cerveza!
El aplauso es vibrante, cálido y elogioso. Sin embargo, Nicholas advierte que el invitado de honor, John Lumley, parece impasible ante aquellas terribles advertencias de una catástrofe inminente. De hecho, ¿es posible que el hombre de aspecto apesadumbrado y mecenas de la cátedra de Anatomía esté tratando de reprimir un bostezo?
Aunque Nicholas solo ha observado a John Lumley desde su modesta posición, la reputación de Lumley le es bien conocida. Es amigo de la reina, aunque cumplió una condena en la torre de Londres por haber ambicionado una monarquía católica. Es un hombre que profesa la antigua fe, pero que posee una mente en búsqueda permanente de nuevos conocimientos. Se dice que su enorme biblioteca en el palacio de Nonsuch no tiene nada que envidiarle a ninguna biblioteca universitaria de Europa. Y aunque financia la cátedra de Anatomía con sus propios medios, no es médico, lo que, piensa Nicholas, podría convertirlo en el hombre perfecto al cual recurrir.
Pero ¿cómo un joven miembro del Colegio trae a colación el tema del infanticidio ante uno de los miembros más veteranos, en especial después de que sus superiores se atiborraron de pichón asado, salmón, vino fino del Rin y garrafas de autocomplacencia?
“Con determinación”. Esa es la respuesta que Nicholas se da mientras espera en el jardín de la Casa Gremial, al tiempo que los sirvientes de los médicos más exitosos se preparan para la partida de sus amos. “Ve al grano enseguida. No dudes. Dile lo que viste”.
A lo lejos ve al secretario de lord Lumley, Gabriel Quigley, parado solo a un lado. Quigley es un sujeto de aspecto estudioso de unos treinta y tantos años. Los pliegues amplios de su traje no hacen más que acentuar su figura angulosa. Su pelo escaso cae suelto sobre una frente marcada por cicatrices de viruela. Parece más un sacerdote amilanado que el secretario de un lord.
—¿Me haría un favor, maese Quigley? —pregunta Nicholas—. Agradecería tener una breve audiencia con lord Lumley.
La respuesta de Quigley le dice a Nicholas en términos muy claros que el secretario de un lord está considerablemente más cerca de Dios que un simple médico.
—Su señoría es un hombre ocupado. ¿Cuál sería el tema de la audiencia, si acaso se la concediera?
—Un asunto de gran interés para un hombre de medicina eminente —dice Nicholas, mordiéndose la lengua. Era mejor que “el derrocamiento violento de este lugar y todos los que habitan en él”, que es lo que ha estado pensando desde antes de que sirvieran las gachas de ciruela—. Milord, me pregunto si podría hablarle sobre la última conferencia de sir Fulke Vaesy —continúa Nicholas, con una respetuosa flexión de rodilla, cuando Quigley concierta la reunión.
—¿El niño ahogado? —recuerda Lumley—. No hubo que convencer mucho al forense Danby.
—Fue un sujeto de estudio muy inusual, milord.
—Sin duda, doctor Shelby. Uno prefiere sentir que cuando sir Fulke disecciona a un criminal ahorcado, el sujeto está desagraviando sus ofensas al aumentar nuestra comprensión de la naturaleza. Pero un pobre niño ahogado es otro asunto. Sin embargo, siempre he dicho que los hombres de letras no debemos permitir que nuestras sensiblerías naturales se interpongan en el camino del aprendizaje.
“Sensiblerías naturales”. Nicholas espera que Lumley no resulte ser tan falto de ellas como su apadrinado.
—Por cierto, milord, en cuanto al tema del niño, no pude evitar notar…
En ese mismo momento, para su horror, el mismísimo sir Fulke Vaesy emerge de la sala del Colegio. Mientras camina, hace la reverencia más cortés que le permite su vientre prominente y brama:
—¡Magnífico almuerzo, milord! Y lo mejor fue el postre: ¡barberos-cirujanos hechos papilla! —Mira a Nicholas—. ¿Qué tal, Shelby? ¿Ya parió su esposa?
—Cualquier día de estos, sir Fulke —dice Nicholas sin convicción. Casi puede oír el sonido de las puertas cerrándose. Las puertas de su carrera. Y será Vaesy quien dé el portazo si Nicholas llega a decir ante el ilustre anatomista lo que ha estado pensando en los últimos días.
—El doctor Shelby estaba a punto de hablar de su conferencia, Fulke.
—¿En serio?
Nicholas se muerde la lengua.
—Iba a mencionar lo educativa que encontré la conferencia, sir Fulke.
Vaesy sonríe complacido, convencido de que las buenas críticas solo podían asegurar aún más las cuarenta libras al año de Lumley.
Lumley tira del borde de sus guantes en preparación para su partida.
—¿Quería decirme algo más, señor? El maese Quigley me dio a entender que deseaba hablarme de un asunto importante.
Nicholas se aferra a la única opción que le queda: retrasar las cosas.
—Tal vez me permita mantener correspondencia con usted, milord, para pedirle su opinión acerca de algunos temas de medicina moderna. Sería invaluable para mí.
Para su alivio, Lumley parece halagado.
—Por supuesto, doctor Shelby. Lo espero con ansias. Siempre me gusta conversar con los hombres más jóvenes en la profesión, con mentes más flexibles. ¿A usted no, Fulke?
Vaesy no parece comprender la pregunta.
Cuando Nicholas se aleja, casi puede oír al niño ahogado susurrar su aprobación: “Eres mi única voz. No permitas que me silencien. No te rindas”.
* * *
De camino a casa, Nicholas se detiene un instante en la cisterna de East Cheap para limpiar el polvo de su cara. Hace calor, comió demasiado y oyó tantas adulaciones que podría prescindir de ellas una década entera. Cerca de la fuente hay un fanático religioso que recita los evangelios a cualquiera que lo escuche, y alimenta su sermón con advertencias sobre la destrucción inminente del hombre. Pocos se molestan en oírlo. Un mozo con delantal de cuero lleva con una cadena a un carnero revoltoso en dirección a Old Exchange Lane. Un grajo se posa en las ramas de un árbol cercano y comienza a graznar con fuerza.
Читать дальше