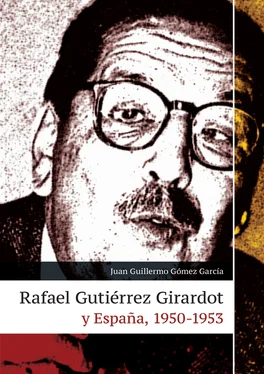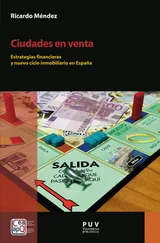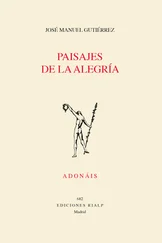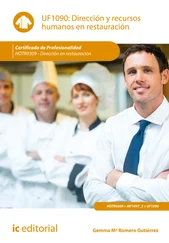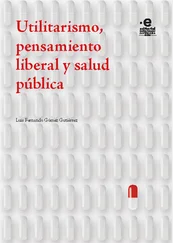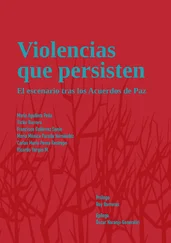En esa soleada tarde capitalina, contrajimos, pues, compromisos que hemos, acaso, cumplido parcialmente, pero, ahora, cuando han pasado más de quince años, no cabe sino empezar a cumplirlos a cabalidad. Este libro es uno de ellos, y solo desea ser estímulo a otros muchos proyectos que giran en torno a la obra, la vida, los avatares de una existencia única en la ancha y cada vez más ajena y desesperanzada América Latina. Así que el gran bolivariano, el gran colombiano que amplió sus horizontes vitales e intelectuales con su larga e intensa vida europea, en especial en España y Alemania, y que salió prácticamente huyendo de la Colombia posgaitanista a un exilio intelectual semivoluntario, regresa una vez más, convertido en fragmentos biográficos impresos. Este libro es la cuota inadministrable de esa tarde de farra y buenos e insanos propósitos. Porque también en esa tarde memorable, de duelo y de éxtasis, me reconcilié definitivamente con la efigie, con el hombre que había partido al más allá, desde donde nos sigue hablando, enseñando e interrogando. Espero no defraudar a todos de todas las maneras posibles con este “mamotreto”, aunque quizá así solo contradiga rotundamente el epígrafe que le escogí, citado por Gonzalo Sobejano en “Mi amigo Rafael”: “La identidad consiste en trabajar más y mejor”. 2
***
Rafael Gutiérrez Girardot había muerto a los 78 años, el 26 de mayo de 2005, como efecto de un infarto de miocardio. El doctor Mario Correa Tascón, quien tuvo ocasión de leer el acta médica de fallecimiento, me comentó que sus venas sufrían una esclerosis irreversible, producto de una vida sedentaria, un régimen alimenticio quizá inadecuado para su edad y los traumatismos y secuelas de un grave accidente automovilístico que habían sufrido él, su amigo Antonio Lago Carballo y sus sendas esposas en una autopista alemana hacia el año 2000. Este accidente casi fatídico, que lo tuvo en coma varias semanas, había precipitado el deterioro físico y psicológico. “No era ya el mismo”, testimonia Carmen Ruiz Barrionuevo, profesora de la Universidad de Salamanca, quien tuvo la oportunidad de verlo y compartir con él en esa fase conclusiva de su existencia. El roble, que aguantaba inalterable dosis inverosímiles de vino, envejecía a pasos agigantados. Así que su deterioro era visible, una decadencia dolorosa y traumática, un avizoramiento del desenlace, largamente anunciado, en su apartamento de la Rheinaustrasse. En la fotografía de Gutiérrez Girardot que ha colgado Carlos Rivas Polo en el portal de la muy meritoria bibliografía, se le ve apoyado en un bastón, con su infaltable corbatín y su saco profesoral, con el rostro sensiblemente consumido y con mirada más bien agotada. Son, sin duda, sus últimos años de fructífera existencia.
Luego de redactar estas páginas, Rodrigo Zuleta me regaló un recuerdo vivo de esos años, uno que contrasta con la impresión de una lenta decadencia. Más bien, él lo vio con una entereza singular, aunque su esposa Ulrike lo viera decaído: “Sí, él ya no podía despotricar más”, le dijo. Rodrigo me escribió así un correo electrónico que transcribo casi entero:
Claro, hubo decadencia física, sin duda. El accidente debió ser en el 99, yo todavía estaba en Bonn y estaba en mi último apartamento, en Beuel, y por eso me acuerdo. La primera vez que lo vi tras el accidente fue en el hospital, había salido de cuidados intensivos y estaba en una habitación que compartía con otro paciente. Me dijo que lo primero que iba a hacer cuando saliera era tomarse una cerveza. Él quedó mejor que Marliese tras el accidente, que empezó a tener despistes. Recuerdo también cuando vinieron las inundaciones de rigor de Beuel y que les ayudamos, con Bettina, a desocupar el garaje.
Después de mi traslado a Berlín, en octubre del 99, lo vi un par de veces. Una de ellas, cuando pasé por Bonn tras entregar los ejemplares de rigor de mi tesis en Bochum y recoger mi diploma de doctor, me hace pensar que seguía teniendo resistencia al vino. Me invitó a cenar, bebimos y bebimos —después fue amonestado por Bettina—. Esa noche lo noté bien, muy contento. Al final me dijo: “No se olvide de darme su tesis”. Le di un ejemplar que tenía reservado para él y que ahora debe estar en la Fundación Barcenillas. Una vez estuvo en Berlín, cuando le dieron el Premio Alfonso Reyes. Él, Marliese y Bettina almorzaron en mi casa. Después salimos a dar una vuelta por el Tiergarten y las bicicletas les producían pánico a los dos, fue lo único que noté de extraño.
También pasé un par de veces por Bonn y los vi, sentía que su afectuosidad había aumentado, lo que tal vez fuera una forma de debilidad. La última vez que hablé con él fue el día de su último cumpleaños, que lo llamé por teléfono. Tosía mucho, estaba un poco ahogado. Fue la primera vez que pensé que podía pasar algo pronto. Le dije también que entre un libro, no me acuerdo entre qué libro, había encontrado una carta de Hugo Friedrich a él y que se la iba a mandar de vuelta. Se la mandé. No era gran cosa, pero me hubiera gustado sacar copia, lo que imbécilmente no hice. Pocos días después Bettina llamó llorando: “Papá murió, no puedo hablar más”, me dijo y colgó. 3
Bettina, quien lo atendió en la emergencia, narra las horas de angustia y horror de su último aliento. Ella llamó a los servicios de emergencia que tardaron en llegar, como es la impresión usual de quien ve agonizante a su familiar más cercano, y para quien cada instante es una eterna angustia. Hasta el último instante estuvo consciente y lúcido de las consecuencias irreparables de su estado, que pasó en la sala del hospital.
Entre las necrologías apuradamente redactadas, es difícil escoger alguna adecuada para despedir al profesor colombiano, muerto a orillas del Rin. En el mundo de la intelectualidad colombiana, en realidad bastante estrecho, solo pocos lamentaron de verdad su partida, casi nadie estaba dispuesto a acompañarlo a su última morada terrenal. A conciencia, él estaba lejos de pensar en una partida nutrida, no solo porque vivió en el autoexilio semivoluntario desde la década de 1950 (el mismo García Márquez también escogió como patria apropiada una fuera de Colombia), sino porque su nombre, solo conocido en ese mundillo de la selecta inteligencia criolla, no había sugerido o suscitado la identificación y el reconocimiento de su gran tarea. El cuasimutismo era, por tanto, no accidental, sino más bien predecible. El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia, se limitó a informar en un recuadro superior de su primera página, con fotografía reciente: “MURIÓ GUTIÉRREZ GIRARDOT. Radicado en Alemania, fue considerado uno de los más destacados intelectuales de Colombia en el siglo XX”. Manifestarse con escrupulosidad intelectual sobre esa tarea parecía obra de la posteridad, a despecho de la mala conciencia que lo había recluido en el cuarto oscuro de la indiferencia generalizada, lo cual él llamó mordazmente “el castigo callado”.
Este “castigo callado” sepultaba el sentido mismo de la tarea filosófico-intelectual: la plaza pública. Por ella se contraviene el solipsismo estéril y llorón de quien se queja en solitario de sus desgracias personales, pues el intelectual tiene así, por condición inevitable de su tarea, cambiar el mundo circundante. No se trataba en el caso de Gutiérrez Girardot, como se suele decir, de un ego frustrado, falto de coronación universal, sino más bien de la universalidad de la verdad, la cual solo se consigue en la discusión pública. Pues intelectual también es sinónimo de actualidad visible de esa verdad transformadora. Por eso, es comprensible la queja e irritación de Gutiérrez Girardot en contra de sus contradictores solapados, quienes restringieron la mayor eficacia y difusión de sus discusiones, quienes socavaron la posibilidad mínima de una “relativa recepción”: “Digo relativa recepción porque es natural que un autor que no vive en el país propio, que no está presente allí, no puede por eso participar plenamente en la vida literaria, solo puede ser conocido reducidamente”, explicaba de paso el maestro, no sin alguna melancolía. 4No le fue posible, sin embargo, romper el cerco mezquino y ganar un mayor espacio de sociabilidad pública. Con ello su visibilidad estuvo permanentemente a prueba. Fue también la prueba permanente de su incómoda semimarginalidad.
Читать дальше