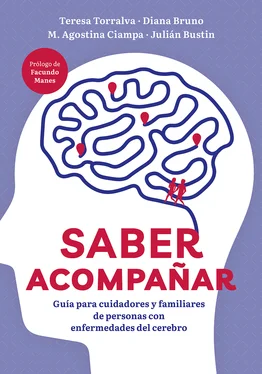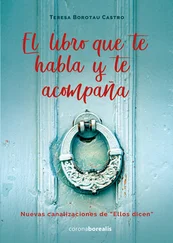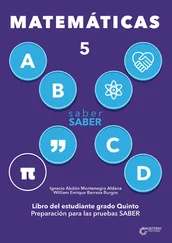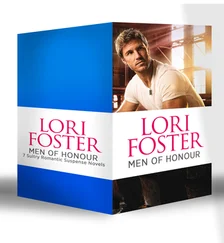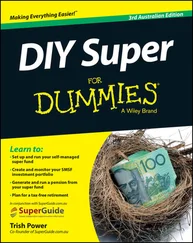1 ...7 8 9 11 12 13 ...17
CUANDO LLEGA EL DIAGNÓSTICO
Cuando una persona –sea niño, adolescente o adulto– es sometida a una serie de entrevistas con profesionales de la salud, se debe arribar a un diagnóstico. En general, cuando la consulta se hace por un hijo, los padres solemos preguntar más sobre ¿qué hay que hacer? , y no tanto sobre ¿qué es lo que tiene? La angustia que nos genera saber que algo le pasa a nuestro hijo muchas veces no nos permite pensar de manera ordenada. Sin embargo, es fundamental tener un diagnóstico.
Para obtener un buen diagnóstico lo ideal es contar con un equipo interdisciplinario que proporcione una mirada final, única y complementaria, que englobe todas las dificultades del niño y permita tener un abordaje lógico,es decir, que el niño no esté abarrotado de terapias que le impidan mantener una vida recreativa y lúdica. En el caso en el que no se consiga un equipo interdisciplinario que trabaje con un profesional que coordine las evaluaciones y aúne los resultados, es importante que se defina quién va a llevar adelante ese rol.
Algunas preguntas que los padres no deberían dejar de hacerle al profesional son: “¿Qué tipo de tratamiento está ofreciendo para mi hijo?”; “¿Cuál es la evidencia y la tasa de efectividad que ese tratamiento tiene?”.
Suele pasar que, cuando se indaga a los padres sobre qué tipo de tratamiento está recibiendo su niño y cuál es el objetivo buscado, pocas veces tienen esa información. En cambio, cuando un cirujano nos indica a nosotros que debemos operarnos de cálculos en la vesícula, solemos preguntar: “¿Cómo será la cirugía?”, “¿Cuánto durará y qué resultados se esperan?”. Sin embargo, la mayoría de las veces no hacemos las mismas preguntas a un psicólogo o psicopedagogo, aunque ellos también son parte del sistema de salud.
Los niños expresan dificultades en diferentes áreas de funcionamiento a través de expresiones conductuales, de la disminución del rendimiento académico o con miedos. Esto son algunos ejemplos:
— Los trastornos de conducta pueden ser la expresión de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), conducta oposicionista desafiante (TOD/ODD), desregulación emocional severa del humor, trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), entre otros.
— Las dificultades en el ámbito escolar pueden estar relacionadas con los trastornos de aprendizaje específico (dislexia, discalculia, dispraxia).
— Pueden presentarse también dificultades en el lenguaje, como tartamudez, dificultades de expresión, ausencia de lenguaje verbal, o dificultades de conexión con otros, como en la condición de espectro autista (CEA).
Cuando los padres reciben el diagnóstico, se movilizan muchas emociones y pasan por distintos estadios dentro del dolor que produce que un hijo tenga una dificultad. Y la angustia muchas veces puede generar que se elija la opción de diagnóstico más benévola o liviana, lo cual no es lo más adecuado.
Lo importante es entender que el cerebro de un niño está en pleno proceso de desarrollo y que, si bien el diagnóstico que se da es ajustado a lo que el niño presenta, a veces el crecimiento y la intervención adecuada permiten que con el tiempo las características hoy descritas se modifiquen. Por eso, muchas veces decimos que los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz. Pero eso no significa que no debamos trabajar con un diagnóstico según los manuales internacionales (como el dsm , que es un manual donde los profesionales encuentran los criterios necesarios para definir que alguien padece un trastorno del área mental), pues eso es lo que nos permitirá trazar una ruta de intervención, con objetivos medibles y claros.
Otro de los sentimientos que suelen aflorar al recibir el diagnóstico de un hijo en el campo de la salud mental es la culpa. Habitualmente, los padres, familiares e incluso docentes suelen atribuir las dificultades de los niños a caprichos o mala crianza, lo que lleva a que los padres en algún momento reten o castiguen a sus hijos. Pero cuando comprenden que estas faltas de conducta o mal rendimiento académico no dependían de la voluntad del niño, la sensación de culpa los invade y suelen cambiar de las penitencias a la permisividad total, lo cual tampoco es una solución al problema. Los padres no tienen por qué saber qué le sucede a un hijo, para eso están los especialistas. Pero sí es importante tener en cuenta que la culpa no es buena consejera en la crianza de ningún niño, con o sin dificultades.
Los padres no son culpables de las condiciones de sus hijos, pero en el momento en que saben el porqué de la dificultad, son los responsables de ofrecerles el mejor tratamiento posible.
¿QUIÉN SE TRATA CUANDO TRATAMOS A UN NIÑO?
Es importante destacar que cuando un niño tiene alguna dificultad, esto involucra también a su contexto. Es común observar que la calidad de vida de todo el grupo familiar sufre un gran deterioro.
Es por esto que los padres son parte fundamental de los tratamientos que involucran a sus hijos. En los tratamientos con niños y adolescentes, la orientación a padres es esencial, porque cualquier estrategia que se trabaje en una consulta deberá amplificarse y sostenerse en el contexto familiar y escolar.
▶ Existen distintos tipos de berrinches, algunos demandan una consulta específica con un profesional de la salud mental especializado.
▶ Según el tipo de síntoma o dificultad que presenta el niño o adolescente será el tipo de evaluación y consulta médica que deba realizarse.
▶ El proceso de evaluación debe culminar con un diagnóstico claro e indicaciones de tratamiento, si fuera necesario.
▶ El diagnóstico puede movilizar sentimientos encontrados en los padres y la familia que deben ser verbalizados. Los padres no son los culpables de las patologías de sus hijos, pero sí son responsables de intentar ofrecer el mejor tratamiento.
▶ El tratamiento en el caso de los niños y adolescentes, particularmente, debe incluir a los padres como parte fundamental del equipo de trabajo.
— Asociación Americana de Psiquiatría(2013). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5ª ed.). Washington DC.
— Rey, J. M. & Martin, A. (Ed.)(2019). JM Rey’s IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health . Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions 2020.

Capítulo 4
El desafío
de los pacientes adultos
Julián PessioMédico psiquiatra
Marcelo Cetkovich-BakmasMédico psiquiatra
Creemos que durante el siglo XXI toda la medicina experimentará un cambio de paradigma en el modo en que las enfermedades se clasifican y definen. Hay avances muy importantes en el estudio de genes y biología molecular, y probablemente las enfermedades comiencen a ser definidas en relación con sus causas. Sin embargo, aún estamos muy lejos de ese ideal.
Actualmente, la mayoría de las enfermedades se definen en términos de los mecanismos que producen síntomas específicos, conocidos como fisiopatología (por ejemplo: en el infarto de miocardio la acumulación de colesterol forma placas que dificultan el flujo sanguíneo normal). Sin embargo, en las enfermedades mentales los territorios de la etiología (las causas que provocan la enfermedad) y la fisiopatología están menos comprendidos. Y esto no se debe a la falta del esfuerzo científico, sino a la complejidad del órgano en el que se producen: el cerebro, que es por lejos el órgano más complejo de todos los seres vivos.Solo se ha logrado conocer las causas y los mecanismos en algunas enfermedades específicas, como la enfermedad de Alzheimer, en la que las personas comienzan a perder la memoria debido a que sustancias tóxicas se acumulan en el cerebro generando muerte neuronal. Hoy en día, los diagnósticos en salud mental se basan en síndromes, es decir, en un conjunto de síntomas que aparecen y tienen un curso y un desenlace característicos.
Читать дальше