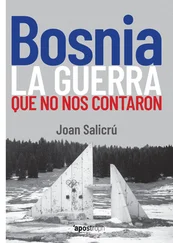1 ...8 9 10 12 13 14 ...17
1620
El santo de los secuestrados
En la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, en la Catedral Metropolitana, hay una escultura misteriosa alrededor de la cual suelen congregarse hombres y mujeres que lloran. Es un Santo Niño que tiene las manos esposadas. Llegó a la Catedral hace cuatro siglos, pero su culto creció recientemente, a consecuencia de la inseguridad. Le llaman el Santo Niño Cautivo. Sus fieles son personas que tienen familiares secuestrados o que purgan sentencias injustas. En los últimos años, su devoción ha crecido al punto de desplazar a la de la figura principal de la capilla, Nuestra Señora de la Antigua.
El Santo Niño Cautivo es una pequeña escultura de madera realizada en España en 1620, que se atribuye al artista sevillano Juan Martínez Montañés. Su dueño, Francisco Sandoval de Zapata, se embarcó con ella dos años más tarde, luego de ser nombrado racionero de la Catedral de México.
Ni Sandoval de Zapata ni la escultura lograron llegar a la Nueva España. Los piratas berberiscos que asolaban el Mediterráneo se apoderaron del barco y lo llevaron a Argel. Pidieron por el racionero un rescate de dos mil pesos.
La burocracia española era un laberinto semejante al del poema de Borges: «No habrá nunca una puerta… / No existe. Nada esperes». El rescate tardó siete años en llegar, y para entonces Sandoval de Zapata había muerto. Los piratas entregaron sus huesos, y también la escultura que traía en su equipaje.
Los restos del racionero fueron enterrados en el templo de San Agustín, que se incendió el 11 de diciembre de 1676, a las siete de la noche. La escultura anduvo rodando durante un tiempo. Pasó una temporada en el altar de los Reyes, y otra en el de San José.
Entre 1653 y 1660 los músicos de la Catedral, encabezados por el primer organista, lograron que se construyera una capilla para ellos, y colocaron en el altar principal la imagen de Nuestra Señora de la Antigua, una deslumbrante y dorada pintura bizantina. Bajo esa virgen, los músicos colocaron la escultura del Santo Niño. En recuerdo de su cautiverio en Argel, le colocaron unas esposas de plata en las manos.
La imagen de Nuestra Señora –copia de otra pintada en la Catedral de Sevilla– llevaba tras de sí una leyenda impactante. Cuando los moros tomaron Sevilla, y Muza degolló a la población y luego destruyó los objetos del culto religioso, la imagen de la Virgen no pudo ser borrada. Por el contrario, «mientras los moros más raspaban la pared, la imagen se mostraba cada vez más bella».
El Santo Niño Cautivo no logró rivalizar con el culto de Nuestra Señora, pero a lo largo del virreinato se fue imponiendo como protector de los niños a los que la enfermedad había hecho presos. Las madres novohispanas solían acudir a él cuando algún pequeño tardaba en empezar a hablar. Al paso del tiempo se le empezó a rogar también para que liberara a las personas a las que el alcohol o la droga mantenían en cautiverio.
Según el sacristán mayor de la Catedral, el auge del secuestro imprimió al culto un giro inesperado. A partir del año 2000, el Santo Niño Cautivo se convirtió en patrón de los secuestrados.
Es domingo y la Catedral parece hervir con la misa de once. Frente a la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, doce o quince fieles oran. Tienen la cabeza inclinada, los ojos cerrados. Algunos están de rodillas. No deben llevar en las espaldas historias tranquilizadoras. Una mujer llora en silencio y una oración colocada en la alcancía de las limosnas invita a rogar por los que «son presa de la enfermedad, del miedo, de la violencia, del odio».
El país y sus laberintos los han traído hasta aquí. Victor Hugo escribió que rezar es poner en contacto el infinito de abajo con el infinito de arriba. Pero yo pienso en el laberinto, aquel poema de Borges, y no me gusta lo que siento.
Para colmo es un día nublado.
1670
Sucedido en la calle del Perú
Protesto bajo mi palabra de honor que el suceso «formidable y espantoso» que voy a referir está consignado en el capítulo octavo, páginas 40 a 41, de la Vida del padre Don José Vidal , impresa en 1752 en el antiguo Colegio de San Ildefonso.
De este modo comienza don Luis González Obregón el relato de una oscura leyenda urbana, un terrible «sucedido» de la época virreinal que según el autor de Las Calles de México provocó que la antigua calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo (hoy República del Perú) fuera rebautizada por el vulgo como calle de la Mujer Herrada.
En el México de 1752 sólo unas cuantas personas se habrán tomado el trabajo de leer la voluminosa Vida del padre José Vidal. Algunos religiosos jesuitas, sin embargo, solían exprimir los pasajes culminantes de esa obra para incluirlos en sus sermones. En la cuaresma de 1760, en una homilía pronunciada en el templo de la Profesa, el cronista Francisco Sedano oyó por primera vez la historia de la mujer herrada.
El relato impresionó tanto a los fieles que aquel día asistían a la Profesa, que Sedano decidió incorporarlo en un libro extravagante y arbitrario, poblado de chismes, datos curiosos y descripciones inútiles, que se titula Noticias de México. Viajando a bordo de las páginas de ese libro, la leyenda atravesó los siglos: yo la encontré en la mesilla de la peluquería El Bosque, bajo la forma de una inolvidable historieta de color sepia: Tradiciones y leyendas de la Colonia.
Extraño, a veces, ese tiempo. Semana a semana –sombras, arrastrar de cadenas, aullidos de almas en pena–, Tradiciones y leyendas abrió para los niños de mi generación las puertas de una ciudad desconocida: la vieja ciudad en la que la gente creía en los espantos, los espectros, los aparecidos.
En 1670, en la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo número 3 –hoy República del Perú número 100– vivió, «no honesta y honradamente como Dios manda», sino amancebado con una mujer, un clérigo cuyo nombre nunca fue revelado.
No muy lejos de allí, pero tampoco muy cerca, cuenta González Obregón, se hallaba el domicilio de un herrador, cuyo nombre tampoco trascendió, quien solía reclamar al clérigo descarriado (eran compadres y amigos) la forma de vida a que lo había conducido «su ceguedad».
Cierta madrugada, un par de esclavos negros llamó a la puerta del herrador. Los esclavos jalaban las riendas de una mula, negra también, que su amigo el clérigo le enviaba para que la herrara con urgencia. De mal modo, por lo impropio de la hora, el herrero clavó cuatro casquillos en las patas del animal.
A la mañana siguiente fue muy intrigado a la casa de su compadre: quería saber por qué se le había hecho trabajar con tal premura. El clérigo le abrió la puerta sorprendido. «No he mandado herrar mi mula», dijo. ¿Habría querido alguien correrle alguna broma al buen quincallero?
González Obregón relata que el clérigo fue a despertar a la mujer con quien vivía «para celebrar la chanza». Pero la mujer había muerto. Previsiblemente, tenía en cada una de las manos y cada uno de los pies, las mismas herraduras que la noche anterior el amigo del clérigo había clavado.
La leyenda dice que el padre jesuita José Vidal fue llamado a atestiguar aquel suceso atroz, y que el padre Vidal observó que la mujer tenía, además, un freno en la boca. No se sabe por qué, el jesuita hizo jurar a los dos amigos que callarían el suceso para siempre. Él mismo, sin embargo, lo consignó en sus memorias, que fueron encontradas y publicadas un siglo más tarde.
En las inmediaciones de la Puerta Falsa de Santo Domingo terminaba, en su parte norte, la Ciudad de México. A partir de ahí las últimas casas se iban diluyendo entre canales, zonas salitrosas y capillas olvidadas. Era una zona de la ciudad en la que podía ocurrir cualquier cosa.
Читать дальше