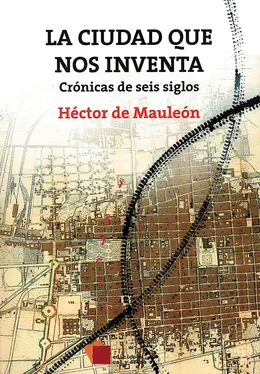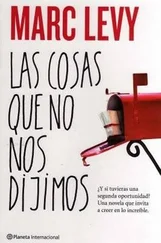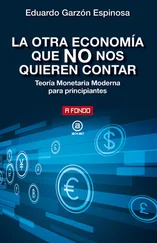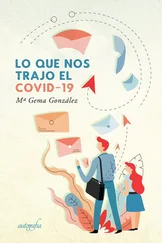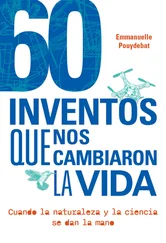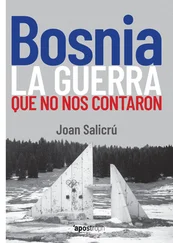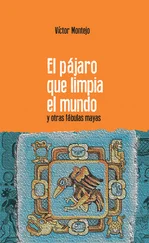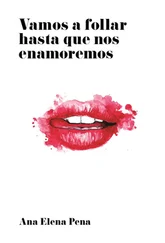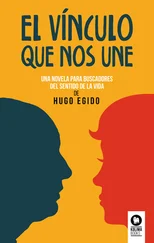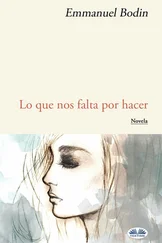Pienso también en las historias del más acá, que siempre suelen ser las peores.
Jesús María fue fundado en 1582 para albergar a las hijas y nietas de los conquistadores que hubieran caído en desgracia. Sólo «las más nobles, las más desamparadas y las más expuestas por su mayor belleza» podían cruzar sus puertas. Era, por lo tanto, el único convento que no cobraba dote entre sus monjas. Según las crónicas de la época, esto hizo que se convirtiera en una de las instituciones más pobres del virreinato.
Las monjas vivían en tal estado de precariedad, que el fundador, Pedro Tomás Denia, se vio obligado a viajar a España para implorar la protección real. Felipe ii escuchó sus súplicas con liberalidad magnífica, y le entregó 20 mil ducados. Le entregó también –y aquí aparece la historia de horror– a una hija ilegítima que había tenido con la hermana del inquisidor Pedro Moya de Contreras, y le ordenó que la escondiera del mundo, recluyéndola para siempre en aquel convento.
No se sabe si la niña –de dos años de edad– perdió la razón al llegar a Nueva España, o si esto ocurrió poco después, en el departamento «especial y cómodo» que las monjas le destinaron. Sólo se sabe que la hija de Felipe ii murió completamente loca en México, a la edad de 17 años. Sólo se sabe que, cuando expiró, Jesús María había logrado convertirse, gracias a las regias aportaciones del monarca, en el sitio más exclusivo del virreinato.
La pompa era tan ostentosa, que las monjas, reza una crónica, se volvieron «tibias en la oración, remisas en la observancia de las reglas, aficionadas al lujo, y amargadas por la envidia, rencillosas y vengativas». Todas ellas portaban en las muñecas suntuosas pulseras de azabache.
Vino una nueva historia de horror cuando una monja vieja y enfermiza, Marina de la Cruz, que antes de tomar los hábitos se había casado dos veces, las delató ante un confesor. Según Sigüenza, sus compañeras se vengaron, obligándola a que barriese los corrales, a que matase y desollase los carneros que la comunidad consumía; la tachaban de incontinente por sus dos matrimonios, la obligaban a purgar los lugares comunes y los vasos inmundos, y evitaban su presencia «con melindres». «Acompañaban esos desaires con risotadas, empellones, apodos y vituperios», escribe don Carlos.
Marina de la Cruz murió también en este claustro, empuñando una escoba, entre esas risotadas y esos empujones. Todo eso vieron estos muros negros y no sé cuánto queda.
Sigo ahí, en el piso, mirando ridículamente desde un agujero. En esta ciudad que todo lo abandona, a veces sólo así es posible pescar una historia.
1696
En el galeón de Manila
Estamos en medio del Océano Pacífico a finales de septiembre de 1696. El galeón de Manila ha atravesado mares inmensos, del tamaño de la mitad del mundo, entre vientos contrarios y tempestades sin cuento. La tripulación va arrojando al mar los cuerpos de los viajeros que no sobreviven a las exigencias del viaje. Una estela de enfermedades acecha a los sobrevivientes. En cada bocado que se llevan a la boca aparecen gusanos y gorgojos. Los peroles del caldo son un cementerio de moscas. El tasajo es tan duro que hay que golpearlo una y otra vez con un palo. Las chinches infestan las bodegas, las camas, los baúles de los pasajeros.
Los rudos y curtidos navegantes llorarán de felicidad, abrazándose como niños, el día en que el galeón divise el puerto de Acapulco, «primer mercado del mar del Sur y escala de la China», luego de una travesía de ocho meses. Para entonces, el mes de enero de 1697 se estará acercando a su fin.
Del galeón, que lleva el nombre de San José, desciende el primer turista de la historia, el doctor en derecho Giovanni Francesco Gemelli Careri. En Italia, su país natal, debido a que carece de linaje aristocrático, a Gemelli se le ha cerrado el acceso a los cargos públicos. Harto de recibir «vejámenes y humillaciones», el abogado decide completar una vuelta al mundo del mismo modo en que lo hacen los turistas de hoy: por sus propios medios, pagando su pasaje para ir de un sitio a otro –y no como lo hacían los aristócratas de entonces, moviéndose en carrozas particulares, con troncos de mulas y caballos propios.
En un viaje que mucho tiempo después inspirará la novela de Verne, La vuelta al mundo en ochenta días, Gemelli recorre Francia, Hungría , Alemania, Egipto, Constantinopla. Atraviesa la India, visita la Gran Muralla China, cruza Macao y recala en Filipanas. Ahí aborda el galeón que lo lleva hasta Acapulco. Gemelli no puede creer que aquella horrible aldea de pescadores reciba el nombre de «ciudad». Sólo encuentra «casas bajas y viles, hechas de madera, barro y paja» en las que, dice, «no habitan más que negros y mulatos».
En 1697, cada vez que llega la Nao de China, Acapulco se convierte en un mercado formidable. Pero luego de comprar, recibir o gravar las mercaderías codiciadas y exóticas que el navío ha traído en sus bodegas, los comerciantes españoles y los oficiales reales abandonan la aldea, dejándola enteramente despoblada y a merced de un calor infernal. Sólo los soldados que vigilan la bahía deambulan como fantasmas por las callecijuelas desiertas del puerto.
¡Acapulco a fines del siglo xviii! Las habitaciones, cuenta Gemelli, son calientes e incómodas; los alimentos, demasiado caros, pues «hay que llevar de otros lugares los víveres». En el libro de sus viajes –Giro del Mondo, publicado en 1700–, el abogado relata que el párroco de Acapulco se ha hecho rico porque se hace pagar muy cara la sepultura de los forasteros, que en ese clima caen a montones, y cuenta que las naves que conducen mercaderías prohibidas, en lugar de entrar a la bahía, van a desembarcarlas al cercano Puerto Marqués (el primer paraíso de la «piratería»).
Fastidiado del «gran daño del calor intolerable y de los mosquitos», Gemelli decide viajar entonces «hasta la imperial ciudad de México».
¿Cómo es el viaje por la Autopista del Sol del siglo xvii? Sólo llegar a Chilpancingo toma seis días, «habiendo subido y bajado altísimos montes» en donde «me chupó allí la sangre una legión de moscos». Gemeli avanza bajo el sol calcinante. En el abrasador Cañón del Zopilote, sólo es posible reanudar la marcha en las tardes, cuando el aire refresca. El viajero cruza a nado el río Papagayo. En el camino sólo ha encontrado un puesto de guardias que revisan las «boletas» de viaje que deben llevar los caminantes. La ruta está llena de ecos que han llegado hasta nosotros: Zumpango, Mezcala, Amacuzac, Ahuacuotzingo, Cuernavaca, Xuchitepec, Huichilaque…
Más allá de Cuernavaca, el clima cambia. Gemelli emprende el ascenso por «una áspera montaña de pinos» en la que no hay «más que hierba seca que quemaban los aldeanos para abonar el terreno». El frío arrecia de tal modo que una mañana Gemelli encuentra su colcha de viaje cubierta de hielo.
Aparece por fin Tlalpan, que entonces se llamaba San Agustín de las Cuevas: los viajeros deben pagar al guardia que custodia la caseta de entrada un real por cada mula que lleven. Bajo un aguacero y fuertes rachas de viento, Gemelli es conducido «por una calzada o terraplén, hecho laguna», hacia el edificio de la Aduana. Allí le registran los baúles de viaje. Los oficiales advierten que es extranjero y tienen «la atención» de mirar sólo por encima lo que va dentro de ellos. Es el sábado 2 de marzo de 1697. La Aduana se encuentra entonces sobre la calle de la Monterilla, nuestra actual 5 de Febrero. La capital luciría desierta a causa de la lluvia, las mangas de agua dejarían a Gemelli adivinar apenas el contorno de los edificios.
Una vez cumplido el trámite, el viajero debe buscar dónde hospedarse: camina sólo unos pasos, supongo que a la inmediata calle de Mesones, en donde encuentra un hostal «muy mal servido».
Читать дальше