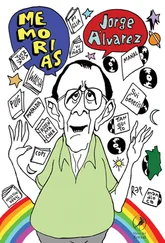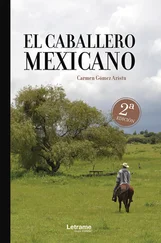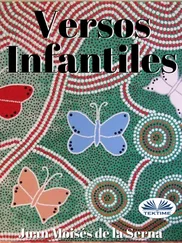La vieja se aburría a los ocho días de llegar a la hacienda y daba la orden de regresar con tanta lentitud e impedimenta como había venido. Esto cuando no se aburría por el camino, y antes de llegar a Tunja o a Duitama ordenaba intempestivamente volver grupas y regresar a Bogotá. Yo presumo, por todo esto, que mi abuelo Calderón era un santo.
No conocí aquellos viajes a Tipacoque con mi abuela, pues yo no había nacido todavía, pero en cambio varias veces monté con ella en su silla de manos. Uno de los mayores placeres que podía tener —espaciado y caprichoso pues ella era arbitraria y caprichosa como la Divina Providencia— consistía en acompañarla a la misa del barrio. No era por la misa —aunque ya estuviera preparándome para la Primera Comunión en el colegio de las Hermanas de la Caridad—: era por la silla de manos.
Al fin se acabó la misa, que precisamente ese día el padre Marcelino había rezado con excepcional lentitud.
—¿Por qué son tan largas las misas, Mamá Toya?
—No sea descreído, niño. ¡No sea ateo! Voy a decírselo a mi señora para que no lo vuelva a pasear en la silla de manos.
—Me gusta mucho más la misa del padre Cándido, y es muy corta.
—Hoy el sermón fue una belleza. Duró más de dos horas…
Mamá Toya le echaba candado al reclinatorio, recogía el tapete para poner los pies, cargaba el libro de misa, las gafas de aro de metal y la camándula de cuentas de nácar. En el atrio esperaban Ismael y José Fuentes, uncidos o enganchados a la silla de manos, roja y dorada, con gruesos cristales, como un altar de la iglesia de Tópaga. Mi abuela era alta de cuerpo, vestía siempre de negro y caminaba lentamente como un obispo en misa pontifical.
—¿Por qué mi abuela se viste siempre de negro?
—¡Qué ocurrencias! Pues por el luto…
—¿Por cuál luto?
—Pues por el luto del doctor Calderón. ¿Acaso no quiere a su abuelo Aristides?
—No…, es decir sí… Yo no lo conocí, tú sabes.
—Y si no lo conoció, ¿entonces por qué me pregunta esas cosas?
Mi abuela tenía ojos negros que relucían de inteligencia; una nariz aguileña; el labio inferior grueso y prominente y una mata de pelo gris que detrás de la nuca se anudaba en un grueso moño sostenido con peinetas de carey. En sus últimos años, por alguna promesa que había hecho al Señor de Monserrate o a la Virgen de Chiquinquirá, cambió la mantilla de blonda por una lisa y opaca, de monja, y en lugar del llavero a la cintura se ató la correa negra de los agustinos recoletos. Desde la muerte de mi abuelo ocurrida en los finales del siglo anterior, no visitaba a nadie oficialmente ni oficialmente recibía visitas, aunque su casa estuviera siempre llena de gente. Esto quería decir que nunca, fuera de en los velorios, se abrían la sala y el vestíbulo para dar fiestas o recibir a los contertulios; ni nunca iba de visita a otras casas, así fueran las de los parientes o los más íntimos amigos. Todo esto en homenaje a la memoria de mi abuelo a quien seguramente ya ni recordaba pues se había muerto hacía tiempos.
Ahora la rodeaban los pobres del barrio: una boba que producía un extraño ruido, mezcla de risa y de llanto; una mujer cuyas extremidades terminaban en muñones redondos, como bolas; un viejo con una pierna envuelta en una bayeta roja; otro con una llaga que le había comido las narices; una viuda en harapos y con un niño en brazos, etcétera. Yo conocía sus nombres, pero esto no viene al caso. En segunda fila, tímidamente, se alineaban cuatro o cinco beatas de mantilla verdosa, feas, amarillas, arrugadas, sebosas, desdentadas, que prorrumpían en bendiciones. Mamá Toya recibía de manos de mi abuela una bolsa de cuero y repartía las limosnas refunfuñando y trabándose en ásperas discusiones con las beatas que cambiaban ágilmente de puesto para alargar dos veces la mano y recibir la limosna por partida doble.
Mi abuela saludaba a sus amigos del barrio y conversaba con ellos un momento. —Yo ardía de impaciencia, porque la silla se bamboleaba a dos pasos de distancia, con la puerta abierta—. Yo los conocía a casi todos, pues en el barrio las familias eran amigas en diez manzanas a la redonda. A mi abuela le decían Ana Rosa sus contemporáneos, doña Rosa los amigos de una generación posterior, misiá Ana Rosa las beatas y las señoras vergonzantes; mis tíos le decían mi madre y su merced; mamá y mis tías le decían madrecita, y «mi madrecita» le decíamos los nietos.
Existían ciertos matices de lenguaje para expresar grados de afecto, de parentesco o de diferencias sociales. Al dirigirse a Mamá Toya y al tercer círculo de las sirvientas, mi abuela deformaba voluntariamente o inconscientemente no sólo la gramática sino el vocabulario. A nosotros nos trataba de tú, de usted a las personas de respeto y a Mamá Toya de vos: vos querés, vos tenés, vos decís, cuando a nosotros nos decía tú quieres, tú tienes, y tú dices. Y aun imitaba el lenguaje incorrecto de Mamá Toya y las sirvientas con cierto dejo irónico, cuando empleaba extrañas palabras y locuciones que ellas usaban. Bellas palabras —columbrar, atisbar, alaraquear, serenar, aína, no dejante— que años más tarde habría de tropezar en los clásicos, descubriendo con alegría que ese mundo inferior de los cocheros, los jardineros, los peones y las sirvientas que venían de Tipacoque, se expresaba en un lenguaje arcaico, detenido milagrosamente en la época de la Colonia. Mamá Toya hablaba de los humores del cuerpo —no es que Dámaso, el jardinero de Santa Ana, huela: es que tiene «mal humor»—, de los temperamentos —el de Bogotá es frío y no tibio como el de Tipacoque—, de las «malezas» que aquejaban a mi abuela cuando no se quería levantar. Las palabras que se referían a los animales, a las faenas campestres, a los objetos de la artesanía popular, tenían un sabor que en vano trataría uno de encontrar en el lenguaje deshuesado, algebraico, esquemático, de los medios llamados cultos. En estos el lenguaje no se enriquece sino que se cristaliza y se tizna al contacto con los extranjeros, que para un medio tan aislado y recoleto como el de Bogotá, eran los libros. Nosotros también teníamos nuestro lenguaje particular, con expresiones convencionales y palabras claves de nuestra invención, a fin de aislarnos mejor del mundo circundante. Cuando tuve mi primera novia, el paso del ilustre usted al tú me pareció tan importante como el primer beso. El tú era un acto de violación de la intimidad ajena, una caricia, y al decir tú sentía una voluptuosidad tan grande como la de los místicos cuando en el más alto grado del arrobamiento comienzan a tutear al Señor.
Por fin entraba mi abuela en su silla de manos y daba la orden de marcha.
—¡Santíguate!
—¿Para qué, madrecita?
—El padre Astete dice: al salir de la casa, al entrar en la iglesia, al comer y al dormir…
—Pero de la silla de manos no dice nada, pensaba yo.
Descendía el extraño vehículo unos cincuenta pasos por la calle 11, hasta detenerse ante los conventos de Santa Inés y la Concepción: dos viejos caserones coloniales situados frente por frente al Palacio del Arzobispo. Mi abuela les enviaba semanalmente sendos mercados, pues esas pobres viejas vivían de limosna y por lo general muertas de hambre. Tenían los conventos en el patio ulterior una campana gangosa que se echaba a vuelo un día sí y otro no, anunciando a las gentes piadosas que las monjitas no tenían un pedazo de pan para llevarse a la boca. De las principales casas del barrio de La Candelaria acudían entonces sirvientas con soperas humeantes, panes recién horneados y talegos de papa o de maíz.
—¿Qué hacen las monjas?
—Rezar por nosotros. ¿Qué querías que hicieran?
Eran unos pararrayos puestos en la calle 11, decían las señoras viejas, para proteger a todo el barrio. Yo hubiera querido verles el rostro cuando hablaban con mi abuela por entre las rejas o cortinas negras, en el locutorio del convento. Por más esfuerzo que hacía no vislumbraba nada. Mi tía Magola logró vencer los escrúpulos de una de esas viejas ancianas hermanas de mis abuelos, y contaba que cuando la monja descorrió la cortina negra que cubría la reja, y se levantó el velo de la cara, vio con horror una momia, arrugada como una ciruela pasa, desdentada, descarnada y amarilla, cuya sonrisa era una mueca que recordaba la muerte.
Читать дальше