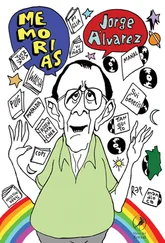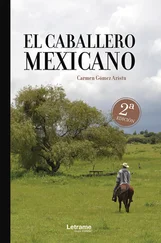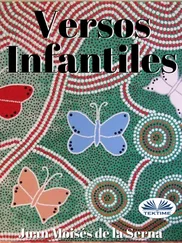—¿Por qué este perrito se llama Temblor, misiá Andrea?
El perrito me miraba con sus ojos tristes y amarillos de perro pobre.
—Está cundido de pulgas, y cuando se atarea a rascarse hace temblar toda la casa.
Finalmente venía, como la más desvalida y más desgraciada de todos, la pobre Heráclita. En la casa, todo el mundo hasta nosotros, la llamaban Heráclita la Pobre. Su marido, Justo, era borracho y epiléptico perdido y a cuanto cuartillo conseguía Heráclita le ponía la mano, por lo cual la pobre se veía negra para pagar el arriendo de un cuarto en el Dividivi, donde solían vivir las señoras vergonzantes que no habían descendido el último escalón hasta caer en el asilo de las Hermanitas de los Pobres. Heráclita sostenía a pulso, quitándose el pan de la boca, dos hijos que le había dado Justo: Jorge, que era loco de remate, y su hermana María, demente e inofensiva. Jorge se creía sastre, como fue Justo cuando aún no se había casado con Heráclita ni se había dejado arrastrar por el demonio de la bebida. Cuando Heráclita la pobre llegaba los jueves a almorzar y recibir su limosna, Jorge abordaba a la primera persona que se encontraba en el corredor y le pedía trabajo. Ofrecía «voltear» los trajes de los señores y achicarlos para que nos sirvieran a los niños; y si alguno de mis tíos, para poderle dar unos centavos que de lo contrario no recibía de limosna, le entregaba algún traje viejo o un abrigo inservible, al jueves siguiente regresaba con un talego repleto de retazos. Heráclita sonreía tristemente y decía delante de él, como si además de loco fuera sordo:
—Ahora sí está rematado, pero en el asilo no lo quisieron tener más tiempo por falta de espacio para otros locos más peligrosos.
—¿En qué consistirá ser loco? ¿Yo podría volverme loco de repente?
Entretanto María, parecida al retrato de don Carlos II el Hechizado, desconchaba la pared con una uña larga y negra como un garfio, y estallaba de pronto en una risa desdentada y automática que me producía terror. Heráclita la Pobre había sido doncella del servicio en el Palacio Presidencial, y fue alegre y bonita hasta el día en que se casó con Justo y perdió uno a uno todos sus dientes y todos sus encantos.
—El alcoholismo, la locura, la demencia, la miseria, todas esas desgracias reunidas en su cuarto del Dividivi, vienen de haberse casado con Justo —le decía alguien.
Ella lo sabía desde antes de casarse con él.
—¿Por qué te casaste, entonces?
—Ave María Purísima, mi señora: pues por salir de él. ¿No ve mi señora que me tenía loca?
Con mi abuela se entendían directamente, sin intervención de terceros, su secretario don Rodrigo y su relojero don Faso Plata, quien venía todos los viernes a darles cuerda a los relojes de la casa, que eran muchos, aunque allí el tiempo no tuviera la menor importancia. Yo creía que don Faso Plata tenía una conexión especial con el poder misterioso que rige las horas y los días y si él lo quisiera, podría adelantar las vacaciones y recortar las semanas.
Finalmente venía el tercer círculo, nuestro mundo particular: un jardín muy grande plantado de árboles sombríos, caminitos empedrados y sardineles de ladrillo; rincones húmedos y misteriosos donde pululaban los gusanos, las lombrices y las babosas; espacios abiertos de tierra gris endurecida por las pisadas, en los cuales jugábamos a las bolas, al trompo, a la rayuela, a las gambetas, a los ladrones y los policías. En el solar había un rincón destinado a las verduras, en el que crecían hierbas medicinales: yerbabuena, maestranto, poleo, cilantro, manzanilla, perejil; y arbustos como el diosme y el romero, y parásitas como el pepino, y papayos de tierra fría, altos y desgarbados, cuyas frutas sirven para ahuyentar las pulgas y perfumar los salones tiradas debajo de las sillas y de los sofás. En un libro de cuentos yo había leído:
«A buscar en las florestas mis hierbas medicinales…».
A mi abuela le gustaba mirar su jardín desde el cuarto de vidrios. Su amor por los espacios abiertos, los árboles, las flores y las plantas, era una nostalgia de campo, y ella tenía un alma profundamente campesina. Como todas las señoras que se habían criado en una hacienda lejana, aun en la ciudad no concebía la vida sino como un pequeño oasis en medio del mar de los tejados oscurecidos por la lluvia, y le gustaba ese jardín poblado de niños y de pájaros, con gallinas que cacareaban en el solar, caballos que relinchaban en la pesebrera y gatos que maullaban tirados al sol en los corredores del patio.
* * *
Entre las personas y la casa existía una perfecta concordancia, al punto de que yo no podía disociar a Mamá Toya de su cuarto de la claraboya, a Emilia Arce de su despensa de dulces de almíbar, a don Faso Plata de sus relojes, a Mama Tayo de su cuarto del zaguán, pedaleando en su máquina de coser con sus tambores de bordar y una muralla de cestas de mimbre llenas de ropa blanca. No podía desligar a las personas de sabores, olores, colores y apariencias que me parecían sus atributos naturales. Mamá Toya era un chorote boyacense curtido por el aguamiel y el sol, Emilia Arce un alfeñique de los que hacen las monjas con azúcar blanca, Felipa un alfandoque perforado por las viruelas, y doña Isabel Uribe, la artífice de las brevas rellenas y los bocadillos de cidra, era verde como las brevas, pegajosa como el ariquipe y agridulce como la cidra. Isabel, verde, cidra; Rafael, miel; Ana Rosa, señora Santa Ana por que llora el niño, por una manzana que se le ha perdido.
Y la quinta de mi abuela se llamaba Santa Ana, y ella guardaba en sus armarios manzanas canelas para perfumar la ropa…
Pues anda a la huerta y cógete dos
una para el niño y otra para vos.
El niño era yo y vos era Mamá Toya, a quien mi abuela, para distinguirla de nosotros, le decía de vos.
El círculo encantado de las personas mayores, el de las sirvientas y los pobres vergonzantes y el propio nuestro cuyo ámbito era el jardín, no se fundían sino ocasionalmente. Tenían relaciones tangenciales pero cada uno vivía o giraba por separado y a velocidades distintas. Para que los mayores descendieran al jardín o los niños irrumpieran en tropel en el cuarto de vidrios, o las sirvientas y los vergonzantes se estacionaran en el primer patio, se necesitaba un cataclismo. Se necesitaba que el primer aeroplano volara en el cielo de la Sabana, sobre una ciudad enloquecida y perpleja que hasta ese día no había visto volar sino los gallinazos oteando un mortecino; o que un incendio como el de Fenicia, la fábrica de vidrios y botellas, sacudiera aquel ambiente apático y tranquilo.
Asomado a una ventana del mirador, en el consultorio de papá Márquez, el marido de mamá Pepita —eran mis tíos pero les decíamos así—, yo veía arder el cielo de la ciudad por los lados del barrio de la Peña, contra la falda del cerro. Había tan pocos espectáculos nocturnos que este me parecía una fiesta maravillosa. Un chorro de fuego ascendía por el cielo sin nubes. No soplaba el viento, pues de lo contrario hubiera ardido media ciudad. Un pelotón del ejército había aislado el fuego y con la colaboración de los vecinos llevaba agua de la pila del barrio de la Pola, en toda clase de vasijas. Una nube de humo y cenizas planeaba sobre las calles vecinas y el fuego había consumido toda la fábrica. Ahora se levantaba un enjambre de chispas que ardían un instante y desaparecían en lo negro. Poco después de la medianoche, ya en el cuarto de vidrios y en torno de mi abuela, la gente mayor comentaba otros incendios famosos. Mi abuela recordaba, por haberlo oído relatar a un testigo, el de las Galerías en la plaza de Bolívar, y alguien habló del de la Ópera de París. A mí me ardían y me lloraban los ojos.
Читать дальше