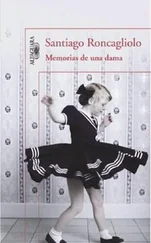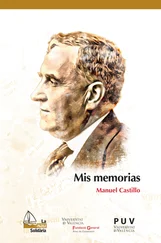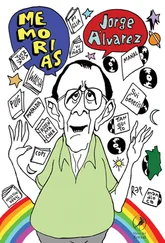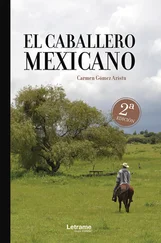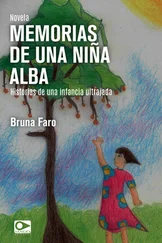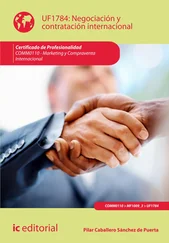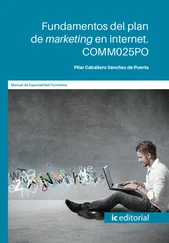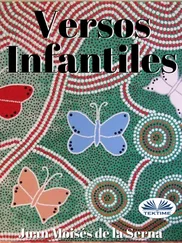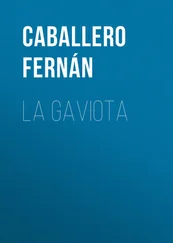—¡Santa Bárbara bendita! —decía Mamá Toya, y todos nos santiguábamos con ella.
Su repertorio no era muy grande. El mayor encanto de sus cuentos consistía en que los relataba con las mismas palabras, al punto de que, si se le escapaba una sola, cualquiera de nosotros le llamaba inmediatamente la atención y ella recomenzaba el relato. Variar una frase, el orden de los acontecimientos, o trocar una palabra por otra, eran faltas tan graves como ensartar el Yo pecador en el Señor mío Jesucristo, o comerse uno de los santos a quienes se menciona en la primera de estas oraciones. Lo más curioso es que aunque todos sabíamos de memoria, por haberlo escuchado cien veces, el desenlace del cuento, seguíamos con la misma emoción su desarrollo, y el bello príncipe acababa casándose con la desdichada princesa, y vivían muy felices y tenían muchos hijos, y «colorín colorao este cuento se ha acabao».
—Mamá Toya, vuelve a empezar. Se te olvidó que la princesita calzaba pesados zuecos de madera…
—¿Qué son zuecos? —preguntaba alguno de los menores—. ¿Por qué son zuecos?
—Yo no sé, niños. Pregúntenle a mi señora.
Hoy no sabría decir si los cuentos de Mamá Toya eran buenos o malos. Debían tener su origen en cosas oídas por ella quién sabe cuándo. Tal vez se habían enriquecido con aportes personales y comparaciones extraídas del medio familiar; con palabras exóticas que eran deformaciones y corrupciones de palabras originales y correctas. Mamá Toya decía «Su Sacarrial Majestá», por Sacra Real Majestad.
—¿Qué es Sacarrial Majestá, Mamá Toya? ¿Por qué su Sacarrial Majestá? ¿Tú conociste a Su Sacarrial Majestá?
Era tan burda e ignorante que hubiera sido incapaz de agregar, a lo que oyó decir alguna vez en su vida, una sola palabra de su propia cosecha; pero el encanto singular que se desprendía de esos cuentos —acompasados en sordina por el redoble del granizo en los vidrios de la claraboya— no consistía en lo imprevisto, ni en lo sorpresivo, ni en lo nuevo. Como el del rosario, el suyo nacía precisamente de la repetición mecánica y del conocimiento anticipado de lo que habría de seguir, pues el relato tenía que ceñirse al mismo tono unido y parejo y a las mismas expresiones de sorpresa, asombro, melancolía o júbilo cuando terminaba el cuento con «y entonces se casaron y tuvieron muchos hijos». Era un encanto más de magia que de poesía.
* * *
El oratorio parecía un cielo colonial con su coro de vírgenes de palo, sus arcángeles blandiendo espadas de fuego, sus obispos con catedrales en la mano y sus mártires con la palma en alto. El oratorio era oscuro aun en pleno día. Tenía un sutil aroma piadoso y dulzarrón, al sahumerio que Mamá Toya diariamente distribuía por la casa en un brasero de metal: alhucema, canela, hojas de brevo, etcétera. Los marcos barrocos brillaban en la sombra y el altar era gualda y oro como los santos de bulto. El atril que se encontraba en medio del altar, arqueado por dos grandes candelabros de plata, el reclinatorio de mi abuela, dos hileras de sillas y en un rincón la silla de manos, completaban el mobiliario de aquella estancia.
¡Cómo era de grande la alcoba de mi abuela, con su lecho de madera oscura cubierto de cojines y sábanas que chorreaban encajes por todos lados! Un Cristo de marfil vigilaba su sueño desde una repisa colocada a la cabecera de la cama. Una espesa alfombra de color granate, dos altos armarios de caoba, pesados sillones, un reclinatorio, cuadros negros como túneles entre sus marcos dorados, mesas atestadas de cosas, y en un rincón, sobre una consola, el baño de plata cuya jofaina se utilizaba para bautizar a los recién nacidos.
—¿Para qué sirve, Mamá Toya, ese mueble cuadrado que está en el rincón?
—Cortapicos y callares para los preguntones.
—¿Para qué sirve, Mamá Toya?
Y servía para lo que nosotros suponíamos, pues a pesar de todo aquella vieja imponente que era la abuela no era un cuerpo glorioso.
Nadie podía meter las narices en la alcoba sin exponerse a afrontar la cólera de Mamá Toya. Sólo se abrieron de par en par las puertas cuando la abuela murió, y contrariando todas las leyes de mi lógica infantil, la vi tendida en el lecho, lívida, con las manos cruzadas sobre el pecho y entre ellas un crucifijo de plata. Tenía un pañuelo de seda amarillento atado a las mandíbulas, y si no supiera que había muerto por su propia virtud, hubiera pensado que la habían ahorcado como a la tía Praxedes Tejada de Carreño, hermana de mi abuela. Pero esta es una historia que no quiero contar.
Cuando padecía de pesadillas veía una casa inmensa, perforada por pasadizos, corredores y zaguanes, con cuartos que se comunicaban entre sí y miraban a patios desolados, barridos por un viento helado. Alguien me perseguía incansablemente, como en el juego de las escondidas, y yo perdía el aliento sin encontrar escape. Me despertaba gritando y sudando a mares cuando al abrir una puerta encontraba acostada en el lecho de caoba a mi abuela que no parecía dormida sino muerta.
Y por los patios y por los corredores nos deslizábamos en patines, o en triciclo, o en bicicleta, perseguidos por las sirvientas que querían arrojarnos de allí y confinarnos en el jardín. Con los lentes sobre las narices, Mama Tayo cosía en el cuarto del zaguán. Carmelita Díaz remendaba sábanas en el cuarto de la claraboya. Emilia Arce se emborrachaba en la despensa con un licor agrio y espeso que guardaba en un calabazo. Felipa la cocinera, con el rostro congestionado y picado de viruela, insultaba a la «china» de Tipacoque que le servía de ayudante. Bernarda cortaba trajes en la mesa del comedor. Isabela leía cuentos con voz monótona de niña boba, sentada en el prado del jardín. María Mayorga, alta como una torre, nos llamaba desde el corredor pues se estaba enfriando el chocolate de las onces. Unas mujeres lavaban el patio de atrás. Cuatro amas pugnaban por consolar a otros tantos niños que se habían atacado a dentelladas y ahora chillaban inconsolablemente. Al cuarto de vidrios entraban visitantes de mi abuela, parientes pobres que le decían tía, sobrinos de verdad que acudían a pedirle dinero, sirvientas con bandejas para las onces. Todo el mundo entraba y salía de su casa y salía por el zaguán como Pedro por su casa. En la pesebrera Salvador les daba un pienso a los caballos antes de enganchar el coche para el paseo de la tarde. José Fuentes podaba las matas del primer patio e Ismael hacía que barría los caminitos del jardín. Y del consultorio de Papá Márquez descendía en cascadas una sinfonía de toses y llantos de criaturas atacadas de tos ferina o de cólico. La casa era una sola imagen, redonda y transparente como una bola de cristal, pero ahora se quiebra y se distorsiona en cien destellos fragmentarios como las cosas que me gustaba mirar al través de un prisma robado a la lámpara del salón.
2
Sólo una vez, recién casado, papá convino en acompañar a mi abuela en uno de sus viajes a Tipacoque. La primera parte del trayecto, hasta el valle de Duitama donde tenía dos haciendas que manejaba mi tío José Miguel Calderón, el viaje se hacía en cupé, tirado por un tronco de mulas con Salvador al pescante. Las jornadas no pasaban de tres horas, porque la vieja se cansaba pronto del polvo y de las incomodidades del camino. Empezaban tarde y con el sol bien alto y no había detenciones en las posadas sino en una especie de campamento. Viajaba ella con mesa de comedor, catre dorado, vajilla, servicio de baño, provisiones de boca, rodeada de un ejército de criados y mulas que cargaban los almofrejes. Papá y los tíos Calderones la escoltaban a caballo y la gente menor viajaba en las monturas de los peones.
En Tunja hacía una estación de varios días en la casa de mi tío Aristides; en Duitama pasaba una temporada en un caserón que tenía mi tío José Miguel en la plaza del pueblo, y hoy es colegio de monjas. Hasta allí, mal que bien, tal vez hasta el pueblo de Santa Rosa de Viterbo adonde la llevó el general Reyes, la carretera permitía que rodara el cupé sin muchos inconvenientes. Pero del valle de Cerinza hasta el pueblo de Soatá, donde mi abuela tenía otra casa y hacía otro alto, la cargaban en silla de manos los tipacoques que se turnaban por parejas. Para amansarlos y suavizarles el paso, mi tío Antonio María les hacía un entrenamiento especial en los corredores de Tipacoque. De Belén de Cerinza hasta la aldea de Susacón venía la interminable subida del páramo de Guantiva, entre nieblas y lloviznas, por un camino que no lo era sino apenas una rastra para recuas de mulas. Discurrían largos días en esos llanos pantanosos, desiertos, cubiertos de frailejones, encenillos y digitales, que poblaban el páramo. En Soatá pernoctaba la caravana en una casa que tenía la abuela en la plaza, y allí recibía la visita del cura, las autoridades civiles y una parentela pobre que no había emigrado todavía a la capital. De Soatá a Tipacoque, bordeando agrios peñascos, el camino real de Cúcuta se estrechaba y se agarraba a las lajas y los pizarrales para no rodar al abismo. Al cabo de un mes de semejante ajetreo la abuela llegaba a Tipacoque, donde la recibían con arcos como a su amigo el obispo Maldonado y Calvo cuando caía por allí en visita episcopal. Había pólvora, bailes populares en el patio y gran revuelo de campanas en la capilla.
Читать дальше