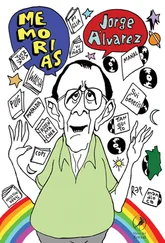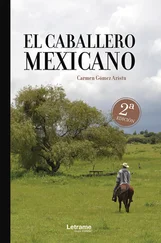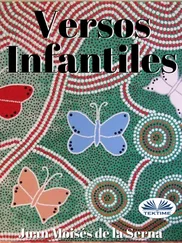La carretera del norte, pasada la iglesia de San Diego, se abría ancha y polvorienta. Era frecuente encontrar recuas de burras cargadas de carbón de palo, que bajaban de La Calera; o partidas de ganado llanero, calzados los animales de alpargatas, que venían de los Llanos del Casanare; o carros de yunta cargados de tierra y arena, de las canteras de Usaquén; o indios que llevaban a cuestas jaulas de huevos o de pollos.
Mi abuela aprovechaba esos paseos para visitar a mi tío Luis que acababa de construir una quinta llamada Albania, con galería de vidrios, mirador que recordaba una torre, y esto en medio de un parque sembrado de árboles. Cuando no echábamos pie a tierra en Albania, seguíamos carretera adelante: choc, choc… choc, choc… al acompasado trote de los caballos. Mi abuela tenía una quinta de recreo, en la cual pasaba temporadas cuando quería cambiar de aire sin dejar la Sabana, que le gustaba mucho. La quinta estaba situada cerca de una quebrada que bajaba del cerro y frente por frente de Villa Sofía, que había construido el general Reyes durante el Quinquenio. A Santa Ana la rodeaba un jardín, sobre la carretera tenía una verja de hierro, y la entrada era una larga avenida con arcos de rosales que olían a gloria cuando salía el sol después de un chubasco o de una llovizna. Era un olor dulce y penetrante, el mismo de esas cajas de almendras de colores muy pálidos que llegaban de Europa. Cuando no estaba ocupada por nadie, cuidaban de la casa Juan el jardinero y María su mujer. Aquel era un hombre robusto, silencioso, de ojos azules y con el rostro oculto en una maravillosa barba blanca. Había servido de modelo para el San Pedro que el padre Páramo pintó en la cúpula de la Catedral, y por eso era el único hombre que con toda seguridad se encontraba en el cielo —el de la Catedral— aun desde la época en que tenía los pies puestos en la tierra como cualquier ser humano.
Mi abuela daba una vuelta con María por los largos corredores de la quinta, hacía abrir los cuartos que olían a polvo o a humedad, entraba en el salón donde se hacían visita los muebles cubiertos con forros de tela, se sentaba en el vestíbulo en una mecedora mientras fumaba su medio cigarro, y subía otra vez en el coche.
—¡Vamos! ¡Hijo!… ¿Dónde se habrá metido ese muchacho, María?
Yo me había subido a los árboles. En esa época, era un perfecto bosquimano.
Juan esperaba a mi abuela con un enorme ramo de rosas y claveles, y el paseo terminaba.
3
Mi Primera Comunión no me impresionó mucho, a pesar de sus preparativos espirituales y materiales: pláticas sobre el infierno y el cielo en el oratorio de las Hermanas de la Caridad, visitas a una costurera para la fabricación del traje marinero, y al reformatorio de Paiba para la confección de unos zapatos. Por cierto que era una delicia sentir la caricia del lápiz del oficial de zapatero cuando contorneaba el pie para pintar sobre un papel el molde de la futura suela.
—Hay que dejárselos un poco más grandes —explicaba Cacó—, porque este niño está creciendo mucho.
—¿Entonces para qué me dibujan los pies? ¿Sólo para hacerme cosquillas?
Me aprendí de memoria el Catecismo del padre Astete. Por insinuación del padre Jáuregui mamá me dio a leer las vidas ingenuas y tontas de San Luis Gonzaga, San Estanislao de Kostka y San Juan Bergman, niños santos de la Compañía de Jesús. Esas historias me gustaban mucho menos que las de Tom Playfair, Percy Wynn y Enrique Dy o que los personajes infantiles de los cuentos de Corazón de Amicis; y a las pláticas sobre el infierno y el cielo prefería los relatos de Mama Tayo sobre espantos y aparecidos.
Era capaz de imaginar el infierno como una marea de lava derretida que quemaba, sin consumir, los cuerpos de los condenados. Me sobrecogía de espanto cuando el padre León Ortiz contaba el caso de la monja de Milán, la cual prometió visitar después de muerta a una compañera suya que dudaba de la existencia del purgatorio. Cuando la monja murió y regresó al oratorio del convento donde la otra se hallaba en oración por su alma; cuando puso la mano esquelética sobre una batiente de la puerta que crepitó como tocada por un ascua; cuando el padre León, que tenía cara de caballo, gritaba entonces con una gran voz que hacía tintinear los cristales de la capilla:
—¡Sí hay purgatorio! ¡Vengo a darte la demostración irrefutable en esta huella de mi mano ardiente!
Cuando pasaba todo esto, todos los niños de la Primera Comunión perdíamos el resuello; y el padre León, que abusaba de ciertos recursos oratorios, tiraba en ese momento el breviario que tenía sobre la mesa con un fuerte movimiento de la mano.
Al cielo, en cambio, no lo podía imaginar, ni el padre León lo podía describir, y de ahí que la parte más floja de los retiros fuera la dedicada a las delicias de los bienaventurados en el cielo. Las razones de este desequilibrio podrían ser dos: el que yo estuviera viviendo en un paraíso terrestre, y la incapacidad que tiene el hombre en general para concebir y describir la felicidad absoluta. Cualquier momento feliz, prolongado indefinidamente, se convierte como las cosquillas que me hacía en los pies el lápiz del zapatero de Paiba, en una tortura china. Hasta los dioses griegos se aburrían en el Olimpo y se mezclaban con los seres mortales, se ponían a jugar a la guerra con Aquiles y Ulises, y tomaban partido entre los amigos y enemigos del rey Agamenón. Yo llegué a pensar, o pensaba entonces, que lo que pasó con Adán y Eva fue que se aburrieron en el Paraíso. A Cacó, mi muchacha, a mi hermano menor y a mí, las historias que verdaderamente nos hacían gozar eran las que nos hacían sufrir.
Los héroes infantiles que me impresionaban profunda y perdurablemente podían ser jóvenes u hombres maduros, o niños como los príncipes de los cuentos de hadas; pero tenían que ser activos y vitales, violentamente proyectados sobre el mundo en el cual se plasmaba su voluntad dominadora. El heroísmo al revés, el de los niños santos que renunciaban a la tarea de luchar, vencer y vivir, me dejaba completamente indiferente. Si en lugar de la vida monótona de San Luis Gonzaga me hubieran puesto entre las manos, adaptada a la comprensión de un niño, las biografías de San Pablo, de Juana de Arco, de San Agustín, estoy seguro de que otro gallo distinto del de San Pedro el día de la Pasión me hubiera cantado. Pero el ideal religioso de la vida era un renunciamiento, una fuga, una claudicación, una derrota, y esto mi condición de niño que vivía soñando con el porvenir no lo podía aceptar. Entre San Francisco, que colgaba las armas de caballero para vestir la estameña sucia y áspera de los padres mendicantes, y don Alfonso Quijano que arrojaba lejos de sí el modesto atuendo de hidalgo campesino para vestir la armadura y calzar la espuela de don Quijote de la Mancha, yo escogía cien veces al segundo. También es cierto que todo esto es mera especulación extemporánea, pues cuando era niño, aun el propio día de mi Primera Comunión, no quería ser santo.
Mi primer confesor, el padre Gómez, era un hombre de una ternura casi maternal. Yo me había acercado temblando al confesionario, para mi primera confesión. No recuerdo cuáles serían mis pecados, aunque los había estudiado minuciosamente con mamá en un libro de misa al cual ella había tenido la precaución de arrancarle el capítulo relacionado con los pecados capitales. El padre Gómez estaba en el confesionario entregado a escuchar a los niños y a componer su reloj. Este presentaba al desnudo, sin tapa, por el revés, su complicado mecanismo.
—Pero ¿será un reloj? ¿El reloj que mide el tiempo de la eternidad? ¡No puede ser! El reloj de la eternidad, tal como lo pintan en las ilustraciones de mi Historia Sagrada, es un reloj de arena. Lo que el padre Gómez tiene en la mano debe ser otra cosa…
Читать дальше