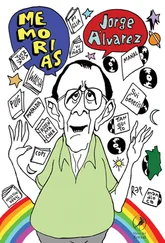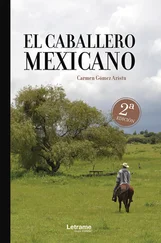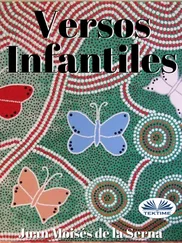Debía ser, pensaba yo, un aparato necesario para producir el milagro de la absolución de los pecados. Hubiera querido preguntarle si en mi caso el aparato marchaba y se portaba bien, pero era muy tímido y no le pregunté nada.
Hubo piñata, pues conmigo habían hecho la Primera Comunión dos de mis primos. Vinieron muchos niños al jardín y recibí bellos regalos: pilas con ángel, ángeles sin pila, libros de misa con esquinas de concha, libros de misa con un escondrijo para la camándula, libros de misa sin camándula, crucifijos, niños dioses de loza, de pasta o de madera pintada. Recibí, aun en ejemplares repetidos cuya existencia se fue liquidando en regalos de primeras comuniones posteriores, todo lo que en artículos piadosos vendían El Mensajero y El Vaticano. Lo más emocionante de la ceremonia en la capilla del colegio de la Presentación fue el coro de los primeros comulgantes, vestidos de marinero, con un gran lazo de cinta en el brazo y un cirio en la mano. Subíamos al altar cantando en coro: «Ya llegó la fecha dulce y bendecida, hoy es la mañana bella de mi vida», acompañados por el órgano. Las mamás no podían reprimir los sollozos y durante un momento pensé que así, con ese canto y esa música y ese acompañamiento de lágrimas al fondo, al morir se debía entrar al cielo.
Mi infancia estaba llena de monjas y de frailes. A algunos los quise como si fueran viejos tíos. Me daban estampas religiosas o caramelos que olían a menta y a tabaco, extraídos de las profundidades insondables de los bolsillos del hábito. Había otros que apestaban fuertemente a sudor y a mugre, y me inspiraban una repulsión física. Al padre Alberto, el candelario esquelético y quisquilloso que trabajaba con mi abuela en la canonización del obispo Moreno, le tenía miedo. Por nada en el mundo me hubiera quedado a solas con él. Parecía la encarnación, la osificación de los santos huraños y enigmáticos que colgaban en las paredes del oratorio. Cuando revestía los ornamentos para celebrar, cualquiera pensaría que no sería capaz de soportar sobre los hombros el peso de la casulla bordada de plata y oro.
La de la fiesta de los mártires era de un rojo vivo y me llenaba de entusiasmo; la de la fiesta de la Virgen era azul, de un color tierno e infantil que me ponía melancólico; la de los muertos, negra y opaca, me deprimía profundamente; la blanca, con su cruz dorada a la espalda, debía ser la que en el cielo revestían los santos el día del Juicio Final.
Al padre Cándido lo quise entrañablemente, mucho más que a parientes a quienes nunca veía. Mi abuela lo llevaba a veranear con nosotros para que dijera la misa, encabezara el rosario y jugara a las damas. Hacía trampas, pero eso no tiene la menor importancia. Tenía una voz suave y armoniosa y nos enseñaba a cantar canciones españolas, de su tierra natal.
A la valencianita, trán tran
A la valencianita, trán tran
le di un pañuelo…
con el ran cantaplán chin chin, miau miau
¡le di un pañuelo!…
Se parecía a San Ignacio de Loyola, por lo menos a ese hombre ascético, calvo, de ojos iluminados, que se ve en la estampa que solía pegarse en el revés de las puertas. Tenían esas estampas una leyenda que decía: «¡Al demonio, no entres! Decía este gran Santo…».
Al padre Leonardo, al padre Manuel, al padre Luciano, al padre Marcelino, los recuerdo mal pues por ningún resquicio de mis sentidos lograron penetrar en el huerto sellado de mi imaginación infantil. El padre Jáuregui era un jesuita anciano, encorvado, suave, a quien quería y admiraba mamá. Yo lo veneraba como a un santo y me sorprendía que todavía no hiciera milagros. Cuando en vísperas de los primeros viernes mamá nos llevaba a confesar con él en el templo de San Ignacio, el ángel de mi guarda por boca suya ya le había explicado al padre mis defectos y debilidades, por lo cual me desconcertaba su clarividencia.
—¿Nada más, hijo?
—Nada más, padre.
—¿Y esas cóleras que tienes a veces, sin motivo? ¿Y esas palabrotas que les dices a las sirvientas? ¿Y esas peleas con tus hermanos?
—Eso es así, padre, pero se me había olvidado.
En cambio me producía una invencible antipatía otro jesuita que frecuentaba la casa, el padre Larrañaga, un pelotari gigantesco, vestido con un hábito grasoso y brillante. Hablaba a gritos y me estrechaba contra el vientre, casi hasta asfixiarme. Hacía preguntas indiscretas, era vulgar e impertinente y presumo que carecía por completo de eso que Pascal llamaba «l’esprit de finesse». Y había el doctor Brigard, y el doctor Concha, hijo del presidente. Los dos fueron mis profesores en el colegio, el uno de Historia Sagrada y el otro de Apologética; y el doctor Tejeiro, latinista, secretario del padre Alberto para el asunto de la canonización del obispo Moreno; y el doctor Vergarita, un cura loco que vivía en la misma manzana de mi casa. Tenía una obsesión por la gramática. Detenía en plena calle a cualquier pareja de señoras que iban monologando a dúo, como suelen dialogar las señoras.
—Sepan ustedes que no se dice habían sino había, y la expresión «nada que te pinte» es cursi y muy incorrecta.
El hermano Jacinto, sacristán de la Candelaria, hacía girar la cabeza como si la tuviera plantada sobre esferas. Pertenecía al proletariado, o mejor, al artesanado eclesiástico. Cuando yo iba a misa a la Candelaria me sorprendía la agilidad de Jacinto al trepar por las cornisas del altar mayor a limpiar los santos o a despabilar una vela.
—Si vive como los padres y con ellos, ¿por qué no es sacerdote, mamá?
—Eso es difícil. No creas que amar a Dios consiste solamente en ayudar a misa.
—¿Por qué, hermano Jacinto, no le pide al padre Luciano que lo deje decir misa? —le pregunté alguna vez en la sacristía, adonde nos invitaba a escurrir las vinajeras.
—Porque no sé latines, hijo. Jacinto es un ignorante.
Era tan grande su desprendimiento que se refería a él mismo en tercera persona.
Para levantar un poco la vulgaridad de los sermones de los candelarios, cuya iglesia tenía en la cúpula unos frescos pintados por el padre Leonardo, el padre Carlos Alberto Lleras, hermano del profesor Federico, les echaba una mano de vez en cuando, sobre todo en Cuaresma. Cuando hablaba el padre Marcelino los grandes oradores sagrados de la época acudían a oírlo en calidad de penitencia. Cuando ocupaba el púlpito el padre Lleras, todos los señores del barrio, comenzando por los liberales manchesterianos como papá y el profesor Federico, se precipitaban a oírlo. El pulpito se volvía un Sinaí, y el padre, arrebatado por la ira, era de una elocuencia formidable.
Porque además de elocuente tenía un carácter irascible. Para un sermón de las siete palabras se venía preparando desde hacía varios meses, y en los últimos días lo ensayaba en el solar de la casa del profesor Federico, donde vivía por entonces. Y Carlos, su sobrino, a quien le gustaban los versos y los discursos, espiaba con apasionamiento los ajetreos intelectuales de su tío cura.
—¿Sabes? —le dijo este cuando la familia en masa se trasladó a la iglesia, la tarde de aquel sermón memorable—, a mi sermón le quedó faltando pulimento.
Y tres horas después, cuando terminada la ceremonia religiosa todos los vecinos importantes del barrio se congregaron en el atrio —el doctor Antonio Gómez, el millonario Vargas, el profesor Federico, Monseñor Zaldúa, el doctor Bermúdez, Monseñor Valenzuela, papá, mis tíos, etcétera— para felicitar al padre Lleras, este, embozándose en el manteo, le preguntó a Carlos:
—¿Y cómo te pareció el sermón, hijo?
—Para serle franco, tío, ¡yo creo que siempre le faltó pulimento!
El abate le atizó un coscorrón que por poco lo mata.
Читать дальше