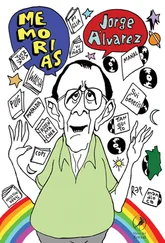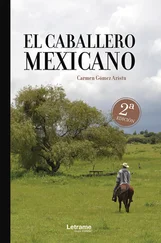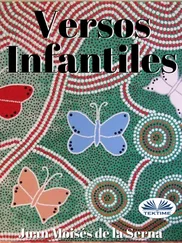Ya a los siete años había compuesto, como decía una de mis tías, unos versos que tenían en la primera estrofa dos gerundios como ruedas de molino.
Qué bello está hoy el campo
Con el risueño llanto
Que vierten las maticas,
Bandadas de cigüeñas cruzaban el espacio
Cantando y muy despacio
Posándose en las ramas…
Y un pequeño discurso que leí detrás de las faldas de mamá —pues nadie logró que lo leyera de otra manera— en una sesión solemne del colegio. Era en nombre de los chiquitos a don José María Samper, uno de sus mecenas y fundadores, el día de su cumpleaños. Lo echó a perder una frase que en mala hora le introdujo papá para halagar a don José María al nombrarle «el único varón de su progenie», que era Chepe, amigo y condiscípulo de mi hermano mayor. Nadie podía creer que un niño de siete años supiera qué quería decir varón y que significaba progenie. Para ser mío el discurso era demasiado bueno, y para ser de papá era pésimo.
* * *
Más tarde en mis idas al colegio de las Hermanas de la Caridad y al Gimnasio Moderno, amplié mi visión del mundo antes limitada al contorno de mi casa; y no sólo se fueron integrando en círculos concéntricos el jardín, el barrio, la ciudad, la provincia, el país, sino un pasado que hacía parte de todo aquello. Yo tenía una extraordinaria capacidad de clasificación de las gentes, y una inquebrantable rigidez en los juicios que me formaba sobre ellas. Primero venían las que me gustaban y dentro de estas establecí una escala de simpatías. Las que no me gustaban se dividían entre las que me inspiraban un odio profundo y gratuito y aquellas por las cuales sentía una total indiferencia. Ni siquiera las veía, o si ponía en ellas los ojos era como un cristal al través del cual contemplaba lo que quedaba más lejos. Y las gentes me gustaban o me disgustaban por un simple rasgo fisonómico, por una manera de gesticular, por un lobanillo que tenían en el cuello, por un diente de oro, por un olor a tabaco o agua de Colonia. Por ejemplo, doña Andrea Barón de Montoya, la señora vergonzante dueña de los perros Bloque y Temblor, me gustaba por la habilidad que tenía para hacer girar rápidamente la caja de dientes entre la boca. Para nada influía el que me quisieran o me detestaran, conversaran conmigo o no me dirigieran la palabra. Por desgracia, entre esas gentes que no veía o al través de las cuales veía más lejos, o apenas las veía como opacas figuras de segundo plano, se encontraban las más interesantes y aquellas que años después más hubiera querido reconocer y recordar: el general Reyes, por ejemplo, o el general Ospina que antes de ser Presidente de la República iba semanalmente a bañarse a mi casa, en un baño «americano» que había traído papá de los Estados Unidos.
Una vez un anciano subió al remolque de los pequeños en el tranvía expreso del colegio, que a las seis de mañana iniciaba su viaje en la plaza de Bolívar. Cuando se apeó en San Diego, adonde iba a oír misa, el conductor nos explicó que ese anciano era el Presidente de la República. Años después me enteré de que el señor Suárez estaba haciendo las treinta y tres visitas, con misa y comunión, a una imagen milagrosa que se venera en la iglesia de San Diego. Esto con el fin de llevar a buen puerto el tratado que restablecía sobre una base de equidad las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, rotas —rompidas escribía el señor Suárez, que era un gramático— desde la pérdida de Panamá.
No recuerdo de mis tíos Calderones viejos —Carlos y Clímaco, que fueron personajes políticos, y el chapín Luis Felipe rector de la Facultad de Medicina— sino a Florentino. Este usaba cachucha entre casa, tenía un vientre enorme y solía emborracharse con champaña sentado en el jardín de su quinta Carmen, contigua a Santa Ana. Alguna vez se encontraba solo y no tenía un amigo con quién conversar al calor de unas copas, por lo cual mandó llamar a Mamá Toya que se encontraba en el jardín de Santa Ana, y alegremente se emborracharon los dos.
Ni recuerdo al general Uribe Uribe, cuyo monstruoso asesinato conmovió a toda la República; ni al general Herrera, compañero de armas de papá en la guerra de los Mil Días. Y sólo veo entre sombras y confundiendo recuerdos y fotografías, a Santiago Pérez Triana, hermano de mi tía Amelia e hijo de don Santiago, antiguo Presidente de la República y maestro de papá. Pero al lado de estos fantasmas, esquemáticos y silenciosos, aparecen en cambio en primer plano fuertemente iluminadas por una luz interior, las viejas sirvientas y las amas que nos soportaron a mis hermanos y a mí durante muchos años, y algunas murieron en la casa de puro viejas. En esa época no se conocían las prestaciones sociales, ni la jornada mínima de trabajo, ni las vacaciones remuneradas. Cuando Cacó, mi ama, cumplió veinticinco años de permanencia en la casa —y hay que ver que Hilaria, su madre, había sido el ama de mamá en la hacienda de Bonza—, mi hermano menor la llamó y le dijo por molestar que a partir de ese día se la consideraba un miembro de la familia y por lo tanto no se le pagaría sueldo; y a ella esto no le pareció extraño. Y era que insensiblemente se convertían en parientes, y participaban de la fortuna y los reveses de la familia, y morían en la casa, y su desaparición constituía un duelo tan grande como el de un pariente muy próximo. Cuando murió Cacó yo sentí más pesar que por la desaparición de infinidad de parientes y amigos a quienes hoy apenas recuerdo. Para los niños la situación social, o económica, o intelectual, de las personas mayores carece de toda importancia y por esto su memoria o sus recuerdos más que una galería de príncipes pintados por Velázquez se parece a una selección de Los caprichos de Goya.
* * *
Ante mí aparecen retazos de imágenes, al margen de toda cronología, muchas de ellas fulminantes como la mancha de sol en una pared en medio de una tarde opaca y de lluvia. Mi infancia vibraba como el silencio en los oídos cuando uno se tira bocarriba al sol para mirar las nubes que flotan en un cielo luminoso. No por el hecho de que las gentes hablaran menos entonces, sino porque las voces de la naturaleza se escuchaban más claras y distintamente, sin ruidos extraños e insólitos que pudieran sofocarlas.
De noche la ciudad caía en un pozo negro de silencio, perturbado de hora en hora por el tañido familiar de las campanas. Las que en mi barrio se encargaban de señalar el paso de las horas eran las de la Candelaria, las de la Catedral, las de Santo Domingo, las de San Francisco, la Enseñanza y la Veracruz, que eran como un eco en sordina devuelto por las oquedades de la noche. A veces los gatos en el tejado —¿o serían las brujas, los fantasmas y los aparecidos?— se quejaban lúgubremente. Dentro del silencio de la ciudad la casa se envolvía en una mudez particular. El alma se me dilataba en ondas concéntricas hasta golpear muy lejos, en las playas del sueño o de la muerte. Y cuando la lluvia repicaba acompasadamente en los vidrios de la ventana, y las canales se descargaban gozosamente sobre el patio con un ruido acuático y metálico, de latón golpeado por un chorro de agua, me dormía arrullado por una música embrionaria. En aquellos momentos limítrofes entre la vigilia y el sueño, acunado por ruidos que se articulaban en melodías y no tardaban en organizarse sobre el esquema de reminiscencias musicales; hipnotizado por los complicados dibujos que pintaba en lo negro la brasa del cigarro de papá que había venido a despedirse y desearme las buenas noches; embriagado por el humo tibio y perfumado del tabaco: en aquellos momentos las ideas, los recuerdos y las imágenes giraban en mi cabeza a una velocidad vertiginosa, como el carrusel que el señor Peinado tenía en el parque de la Independencia. Lo que entonces pensaba, lo que veía en mi pensamiento cada vez más confuso, rápido y distante, ya no podría decirlo.
Читать дальше