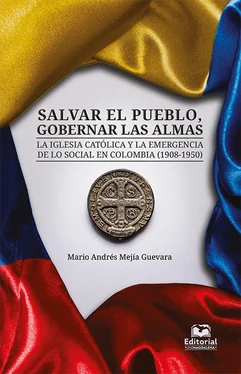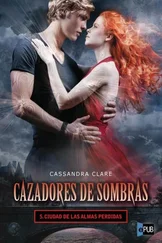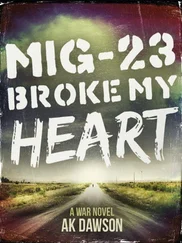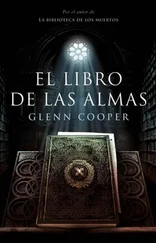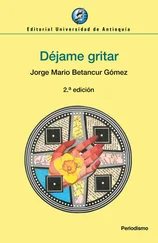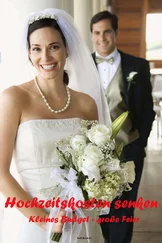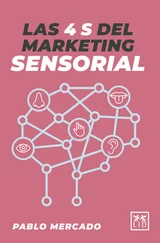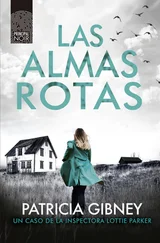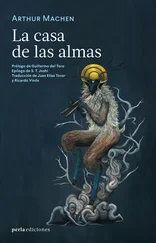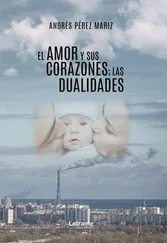Una disputa que hoy, en la vitrina de un museo, parece estática. Es más, si el texto no hiciera alusión al conflicto, el visitante bien podría pensar que esas figuras se acompañan. Armonía, equilibrio, silencio. Fácil sería hablar, entonces, con voz de especialista, de hibridaciones culturales: cruces heterogéneos y múltiples producto del encuentro de tantos mundos. ¿Problemáticos? Sin duda –se nos respondería–, pero eso es un costo de la historia, hoy enaltecen nuestra riqueza y florecen en nuestra diversidad. Fácil y engañoso. El texto nos salva de esa trampa. Nos sugiere –pues ni alecciona ni da cátedra– la existencia de un conflicto. Uno que se ha dado en el dominio de lo simbólico, de la creencia, de la divinidad. Uno en el que la custodia católica canta y celebra su victoria. Uno que nos remite al pasado pero que no evade –de nuevo la virtud del texto– nuestro presente.
La urna del Museo Nacional de Colombia lo expone perfectamente: la voluptuosidad de la fe cristiana se impuso sobre las otras formas de lo sagrado. Y recodémoslo: fue un violento conflicto que durante siglos se desencadenó en este territorio y que arrojó una pirámide de poder, resultado no de una negociación sino de la implementación de diversas estrategias de lucha que finalmente permitieron una victoria. Conflicto y victoria que configuró lo que somos. Esa confrontación ha asumido muchas formas, se ha dado en varios momentos, en diferentes ámbitos. Este texto busca explorar uno de esos capítulos.
*
En la calle doce, en el centro de Bogotá, unas mujeres se aglomeran. Levantan pancartas, algunas tienen el rostro con pintura, hay algo de rabia y de alegría en lo que gritan y repiten. Unos cuantos miembros del grupo antidisturbios, recostados en una de las paredes, las miran con curiosidad, no las ven como amenaza, incluso más de una sonrisa se les escapa. Esa tarde la Corte Suprema de Justicia emitirá la sentencia C-355 que, sin despenalizar el aborto, lo permite en tres circunstancias particulares. Esas mujeres se abrazarán contentas, como habiendo logrado mover un inmenso monolito histórico, pero aspiraban a más. Se contentarán con saber que es un proceso arduo. No saben, por el momento, que catorce años después el Estado no habrá emitido una norma que regule la sentencia. El monolito no hará más que bascular.
En el año 2006 esas mujeres sabían que sería tema polémico, con muchos detractores, que despertaría todo tipo de sensibilidades, que seguramente una masiva marcha en contra de la sentencia sería encabezada por el divino niño Jesús que descendería del barrio Veinte de Julio hasta la Plaza de Bolívar en una redundancia de símbolos nacionales. Eso lo sabían, hacía parte de lo concebible. Lo que las sorprendió fue atestiguar la ineficiencia de la voluntad del Estado. Aunque una de sus ramas, la judicial, se pronunciaba y establecía una directriz sobre el tema, la decisión no tenía alcance real, eficiente, allá en el mundo práctico, pues las instituciones que se ocupan de la salud en el país son, de una u otra forma, confesionales. El Estado dicta pero no puede ejecutar, redacta pero no gobierna.
Ya no estamos hablando de un conflicto de conversión donde la custodia oprime, desvirtúa o fagocita a otras formas de lo sagrado –aunque ahí también hay un tema de gobierno–; se trata en este caso de poner en jaque la capacidad misma del Estado que desde la Constitución de 1991 se propuso ser laico. Tarea ardua, compleja, cuando instituciones, dinámicas, discursos, prácticas, recursos, subjetividades, lugares estratégicos, han sido gobernados por la Iglesia católica. ¿Cómo se llegó a eso?
*
Una guerra de mil días. Epitafio para un siglo lleno de guerras civiles y escaramuzas señoriales, epígrafe para uno compuesto por un dilatado conflicto armado, tragedia en múltiples actos. Poco tiempo después del último intento armado de los liberales por hacerse al Estado, el país conoce una serie de transformaciones que alterarán, sin punto de retorno, su fisionomía. Las élites nacionales, en su búsqueda desesperada por acercarse a la deidad moderna del Progreso, orientan sus esfuerzos públicos y privados en la materialización de una promesa onírica. Los destellos de la industria nacional son tenues; el lánguido Estado sueña con ser fuerte, ejercer soberanía, ser omnipresente; los avances tecnológicos van llegando con el ritmo cansino pero firme propio de una pandemia; en los centros poblacionales coexisten los tiempos de la ciudad y del villorrio. En efecto, en las primeras décadas del siglo XX tienen lugar transformaciones que todos llamarán, al unísono, modernas.
En ese periodo Colombia conoce un reajuste de fuerzas. Se produce un cambio en la estructura productiva y la ciudad, la fábrica y las relaciones capitalistas serán su eje central. Los conocimientos literarios ceden su lugar a los conocimientos científicos modernos experimentales y técnicos; se produce una modificación en el imaginario, en el uso del espacio, en los medios de comunicación; en los deseos y las subjetividades hay algo nuevo bajo la piel. Nosotros pensamos que ese nuevo juego de fuerzas que tuvo lugar en el país concierne también a la Iglesia católica y todo el espacio sobre el cual ella ejerce su influencia. Se sabe que su campo de intervención se extendió y que las tensiones fueron bastante fuertes. Sin embargo, es válido preguntarnos sobre la reacción ante todo ese proceso de reajuste: ¿qué fue lo que hizo posible la intervención efectiva de la Iglesia católica?, ¿cuáles fueron las coincidencias, los puntos de encuentro y de repulsión con otras fuerzas existentes? Se han analizado frecuentemente las relaciones entre Iglesia y Estado a través del filtro de sus oposiciones en el proceso de extensión del Estado y de laicización de la sociedad, pero ese fenómeno de gubernamentalidad (Foucault, 2004a) podría ser analizado más como una centralización de los mecanismos de gobierno y no necesariamente como un monopolio total por parte del Estado. En el caso de Colombia, ¿cómo se redistribuyó esa economía de gobierno? En resumen, ¿qué pasó con la Iglesia católica entendida esta como una fuerza política?
Comprender la Iglesia católica a partir de las relaciones de saber/poder que fueron desplegadas para asegurar su influencia y conservar el gobierno moral es un tema que ha permanecido por fuera de las reflexiones de la historia de la Iglesia, de la antropología de las religiones y, aún más, de la filosofía política. Se puede argumentar que la importancia analítica que toma el Estado moderno en las investigaciones disciplinares corresponde al rol preponderante que este toma en la historia de Occidente. Sin embargo, aunque la experiencia histórica de América Latina comparte bastantes elementos con los procesos históricos vividos en Europa, hay obvias particularidades que hacen difícil trazar la línea de pertenencia a la globalidad que supone Occidente. En ese sentido, la preponderancia que la Iglesia católica ha tenido en la carta histórica de América Latina no puede ser descuidada en el momento de pensar las formas de racionalización y las prácticas de poder. Sin duda alguna, América Latina ha conocido, particularmente durante el siglo XIX pero también en el siglo siguiente, un conjunto de tensiones en las relaciones entre Iglesia y Estado entendidas estas como efecto de la modernidad y de la laicización. No obstante, podemos aproximarnos a esta serie de conflictos como momentos de tensión y disputa por la redistribución y la reconfiguración de la economía de gobierno, es decir, una lucha entre dos nodos de captura por los procedimientos de saber/poder.
*
En la producción historiográfica colombiana, la Iglesia católica y la religión han sido dos protagonistas centrales, abordadas desde perspectivas y métodos diversos. Esta preocupación constante proviene de la importancia que el cristianismo ha tenido en la historia del país; desde la historia colonial hasta la época contemporánea, la Iglesia y la fe católica han tenido un rol protagónico. Por tanto, ocupan un lugar fundamental en el momento de cuestionar las condiciones de nuestro presente y de nuestra sociedad. Omitir este tipo de presencia en las investigaciones sobre los procesos históricos de la sociedad colombiana no haría otra cosa que esconder —o caprichosamente negar— un factor constante y dinámico. De tal forma, una pregunta surge inmediatamente: ¿cuál es la originalidad y el interés de este trabajo cuando ya se han escrito numerosos volúmenes sobre la Iglesia católica?
Читать дальше