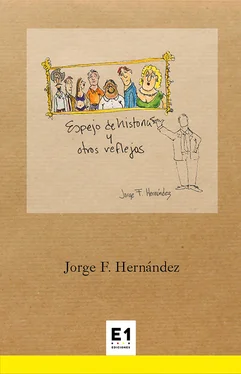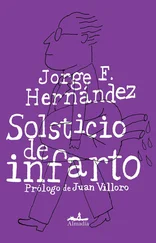"Me contó que recorría diariamente la zona del Templo Mayor, que conocía cada metro de los túneles de la Catedral Metropolitana y que, todas las tardes, visitaba una pirámide sumergida que se encuentra en el patio de una casa de la calle de Argentina. Lo que inicialmente aprecié como devoción turística, me sonaba ya a fanatismo enloquecido.
"Mi gira en México, me dijo, consiste en la continuidad de los giros. Aquí la giro —como dicen ustedes— de girador, constante. Un día me ves de elegante corbata en la terraza del Hotel Majestic y, esa misma noche, me puedes ver perdido en una botella de mezcal entre los pilares de la Plaza de Santo Domingo... México es mi giro total: color y sombras, calores callados y gritos en pleno Zócalo".
"Cuando yo ya preparaba una discreta despedida (pues he de confesar el temor que me provocaban las ideas del sueco), Ingemar Olaf Larsson adivinó mi inquietud. Me dijo entonces que su gira sólo seguía el ejemplo de tantos otros viajeros extranjeros que han quedado atrapados por la fantasmagoría y la fantasía de nuestro México. Enumeró una larga lista de historiadores y novelistas que le han dedicado grandes obras y muchas horas a nuestro pasado y a nuestros entornos. Como si fuera clarividente, agregó lo que fueron las últimas palabras que escuché en esa gira con el sueco: 'Antes de que te alejes, te confieso una magia. Entre los miembros de mi familia hay quienes heredamos ciertas facultades con los giros: una tía podía derretir el hielo con leves movimientos de sus muñecas y un primo se hizo célebre cuando le inyectó movimiento a un muñeco de nieve con el ligero aletear de sus dedos, como si se tratara de un control remoto. Aunque en Suecia nunca logré tales sortilegios —a pesar de que dominaba desde joven las ancestrales consignas silábicas del Libro secreto de los Larsson— he descubierto que en México sí logro mis magias. Te he traído a La Alameda porque aquí hago mis mejores giros. Los hago todas las noches ante la escultura de esta belleza...', y con el índice me señaló la escultura de la muchacha que tiene los brazos amarrados atrás de la espalda y que se encuentra a unos pasos del Hemiciclo al Benemérito.
"Según me dijo el sueco, con la ayuda de unos giros silábicos y con el amparo de la noche, él era capaz de darle vida a la estatua de esa musa indefensa y, una vez que la despertaba, recorrían su romance por cuanto rincón del Centro Histórico se les antojara.
"Lamento informar que nunca más volví a ver a Ingemar Olaf Larsson y que, hace unos días, en una de mis frecuentes giras a las librerías de viejo de la calle Donceles se me informó de su lamentable fallecimiento. Se trata de un verdadero giro del azar: mientras revisaba los estantes sin ningún interés particular, descubrí un bello ejemplar en octavo mayor cuyo título encerraba el nombre Larsson. Mi amigo el librero me platicó que ese libro le fue vendido por la dueña de una vecindad cercana en donde a veces dormía y, finalmente, murió 'un sueco altote, paliducho y güero'.
"Con ayuda de un diccionario sueco-español, que compré junto con el bello ejemplar, logré traducir que se trataba del mismísimo Libro secreto de los Larsson. Aunque lamento no haber cultivado la amistad de Ingemar Olaf, hoy inicié mis clases de sueco en curso intensivo. ¿Será que logre ligarme a alguna estatua?" Firma: Rosendo Rebolledo, médico, abril, 1978.
El taxi de Patrimonio Balvanera
Me habían comentado sobre la posibilidad de viajar a Madrid desde la Ciudad de México sin desplazarse del Centro Histórico de esta ciudad. Se trataba de un enrevesado juego místico y misterioso que estaba estrechamente vinculado tanto con el biorritmo personal del potencial viajero, como de la configuración de las estrellas en el día elegido para el pase trasatlántico. De lograr la combinación esotérica, uno solo tendrá que cruzar de rodillas la calle Madero —del Palacio de los Azulejos al atrio del Templo de San Francisco— para encontrarse de pronto en plena Puerta del Sol. Sobra mencionar que nunca logré el anhelado pase ibérico y que sólo provoqué —en tres diferentes ocasiones y horarios— los embotellamientos más ridículos que ha conocido la antigua calle de San Francisco-Plateros.
Sin embargo, el azar y las circunstancias me jugaron una reivindicación. Aunque no llegué a Madrid, tuve la fortuna de viajar en el taxi de Patrimonio Balvanera, vehículo conocido por algunos como La nave del olvido y mencionado en algunos textos como El carruaje de los tiempos. Su caprichosa carrocería imperceptible y su silencioso deslizamiento por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México han hecho que sólo muy pocos viajeros hayan tenido la oportunidad de viajar en el taxi de Patrimonio, y contar con el privilegio de su conversación.
Para lograr la aventura, se precisa del cumplimiento de ciertos ingredientes: tener afición, o de plano amor, por la historia de la Ciudad de México; comer en algún restaurante del Centro Histórico (de preferencia con dos aperitivos suaves, mariscos de plato fuerte, postre de pura cepa nacional y dos digestivos semi-suaves) y extender la mano, exactamente a las seis de la tarde, en la esquina que hacen las calles de Bolívar y Venustiano Carranza. Exactamente a la seis de la tarde, ni un minuto más, ni uno menos.
Patrimonio Balvanera es moreno, regordete y feliz, a pesar de que ha sufrido los estragos de los siglos. Lleva tres siglos y medio transportando pasajeros ocasionales, víveres en peligro de descomposición y muchas décadas con el acarreo de libros, cuando su taxi era carreta. A mí me tocó en suerte verlo de traje con chaleco, al parecer contemporáneo, pero hay quienes aseguran que puede ir de casaca garigoleada y peluca blanca o de negra levita con chistera alta. Sea de rejoneador colonial o de chofer porfiriano, Patrimonio conjuga sus dotes de manejo con una conversación intermitente.
Sin que se lo dijera, Patrimonio me llamó siempre por mi nombre e intuyendo mi vocación se dirigió directamente al Zócalo mientras me dictaba una perfecta cátedra sobre el último tercio del siglo xix. Al girar sobre Cinco de Mayo, cambió su conversación y, con la ayuda de la radio, me transportó al México de principios de 1943. Con música de Agustín Lara como fondo, observé un bello cartel que anunciaba la presentación de la ganadería de Pastejé en el Toreo de la Condesa: Armilla, Silverio Pérez y la alternativa de Antonio Velázquez. Dado que es una de mis fervientes aficiones, le pedí a Patrimonio que me hiciera el milagro de poder ver en vivo las faenas de Tanguito, Clarinero y la lidia de Andaluz, que yo ya sabía se llevarían a cabo en esa tarde.
Pero Patrimonio tenía otros planes: "Otro día, con más calma, vamos al toro y si quieres hasta platicas con Silverio cuando era joven" y, sin ser tajante, agregó: "Ahora, lo que te toca es definir tu delirio. Sé que has buscado viajar con pases locos al otro continente, e incluso sé de tus atravesadas de rodillas. De acuerdo con tu afición taurina, deberías saber que los pases —aunque sean pocos— tienen que ser razonados y con ritmo, pero para lograr ese temple no tienes que andar hincándote. Conmigo ya descubriste que el secreto de estos espacios está en el tiempo: el que transcurrió y el que transcurre. Dominarás los espacios en tanto domines los tiempos..." Sus palabras se interrumpieron con un acelerón que le metió al taxi y, con un leve viraje del volante, reconocí el México olímpico y estudiantil de finales de 1968. Contrario a lo que supuse me esperaba, reconocí —sobre la acera de Isabel la Católica casi esquina con Madero— las figuras ya legendarias de César Costa, con suéter de rombos, Johnny Laboriel, con botines tipo Beatle, Enrique Guzmán y la ya mítica Angélica María.
Читать дальше