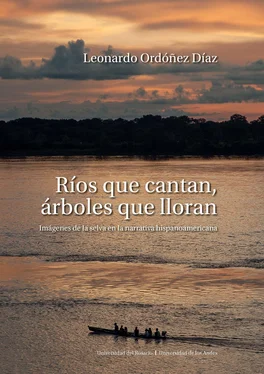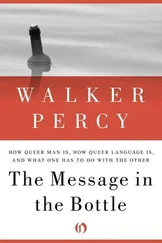3.3. Tragedia y silenciamiento del otro en la conquista de América
Haciendo el balance de sus experiencias en América, Cristóbal de Aguilar concluye que «la violencia ha sido el martillo y el cincel de esta conquista» (2012: 189). Leída en los albores del siglo xxi, tal conclusión entraña no solo una descripción de la atmósfera reinante en el siglo xvi en América Latina, sino también un llamado de alerta en torno a la persistencia de ciertos rasgos de ese pasado en el presente. El retorno del texto de Ospina sobre formas de violencia material y simbólica bien documentadas y modos de incomprensión conocidos apunta, en efecto, a una meta que supera con mucho los límites de la reivindicación histórica. Al repasar la invasión de América por los europeos, Ospina propone un ajuste de cuentas con la historia dirigido a resolver ciertos problemas apremiantes de nuestra propia época. Como todas las novelas históricas merecedoras de ese nombre, El país de la canela y La serpiente sin ojos no se agotan en la reconstrucción imaginativa de hechos pasados, sino que interpelan también las cuestiones del tiempo presente al cual se dirigen. Su objetivo es propiciar un ejercicio rememorativo que, mitigando el estigma traumático de las violencias vividas durante la conquista, ayude a superar las violencias presentes que mantienen abiertas en nuevos contextos las viejas heridas. Lo que remueve la narrativa de Ospina son las raíces de la violencia crónica que marca la historia de Colombia y de otros países de América Latina, un pasado difícil que gravita sobre la región sin que, por otra parte, se pueda establecer un vínculo causal entre los crímenes ocurridos durante la conquista y aquellos otros, a veces muy similares, que agobian hoy a muchas regiones de estos países. Para llevar a cabo dicho ejercicio, Ospina se basa en tres premisas que comentaré brevemente, a manera de recapitulación: 1) la necesidad de entender que la conquista no fue un crimen sino una tragedia, 2) la necesidad de deshacer los efectos mixtificadores del imaginario colonial para poder evaluar los hechos desde una perspectiva ajustada a la realidad y 3) la necesidad de incorporar otros puntos de vista —el de los mestizos, el de los nativos— en esa evaluación.
Ospina enuncia la primera premisa en su libro Las auroras de sangre. Para hacer el balance de la conquista de América, anota Ospina, es preciso entender que esa época «tan llena de horror, no puede ser vista como un crimen. Abundaron los crímenes en ella, hechos que repugnarán siempre a la condición humana, pero históricamente tiene que mirarse como una tragedia, […] es decir, como el choque de dos mundos y dos visiones que se validan cada una a sí misma, pero que no logran encontrar una síntesis» (2007: 69). Según esto, la leyenda negra de la conquista incurre en un error al demonizar a los conquistadores, haciendo abstracción de las situaciones inauditas a las que se vieron confrontados y pintándolos como seres perversos y sanguinarios. Ospina resalta que conquistadores como Cortés y Pizarro no dirigían grandes ejércitos , sino «pequeñas expediciones demenciales y casi suicidas enfrentadas a un mundo ignorado y (habría que vivirlo para saber qué se siente) cercadas de muchedumbres indescifrables» (69). Pero también es miope el discurso apologético que auspicia la imagen de los conquistadores como agentes civilizadores, desconociendo el acervo cultural de los pueblos amerindios y borrando de un brochazo la calamidad cósmica que fue para estos últimos la irrupción de los europeos, el sufrimiento que implicó la desintegración de sus mundos de la vida. En este balance histórico, la apreciación correcta se sitúa en un punto medio: ni los conquistadores ni los pueblos autóctonos eran bloques homogéneos, y en los choques entre ambos, los primeros a menudo aprovecharon los conflictos y guerras intestinas que dividían a los segundos. Por lo demás, entre los españoles hubo voces compasivas que, dentro de los límites que les imponían sus convicciones religiosas o sus prejuicios culturales, se opusieron a los excesos de los conquistadores y denunciaron los abusos de estos contra los nativos; por desgracia, sus iniciativas correctivas —cuando tuvieron algún eco— solo en escasa medida pudieron ser realizadas en la práctica.
Pero entender el carácter trágico de la conquista es solo el inicio del esfuerzo terapéutico planteado por Ospina. Más importante aún es conjurar los fantasmas que nos acosan desde el «pozo del pasado», como el autor lo señala al inicio de La serpiente sin ojos: «A ti te invoco, sangre que se bebió la selva, para que alguna vez en el tiempo podamos domesticar estos demonios: la lengua arrogante de los vencedores, la ley proclamada para enmascarar la rapiña, la extraña religión que siente odio y pavor por la tierra» (2012: 15). Si la memoria de la conquista sigue rondando en la conciencia de la gente en América Latina, ello se debe a que muchas de las heridas causadas en esa época aún no cicatrizan. Al hundir sus raíces en el enfrentamiento de los invasores europeos con las poblaciones autóctonas, en el dominio férreo que aquellos ejercieron y en las violencias intestinas que ensangrentaron el proceso de instauración del estado colonial, las sociedades latinoamericanas modernas arrastran consigo el lastre de conflictos e injusticias que se remontan al orden semifeudal surgido de la conquista y se incrustaron luego en el tejido social. La confrontación con ese trasfondo histórico agobiante es una tarea inacabada. La revisión crítica del legado colonial no ha logrado impedir que la visión de la conquista como una empresa de vocación civilizadora siga vigente. El problema es que esa noción suele justificar la perpetuación de prácticas abusivas y actitudes discriminatorias contra los grupos indígenas sobrevivientes, los negros y otras franjas de población vulnerables. Al tiempo, la persistencia de las injusticias alimenta todo tipo de resentimientos, cóleras larvadas y otros factores de violencia, así como el brote periódico de conflictos que las instituciones democráticas no atinan a gestionar.
En uno de sus ensayos, Ospina plantea un ejemplo que ilustra el sentido de su propuesta. La pregunta que el autor quiere resolver es la siguiente: ¿en qué época surge el secuestro, ese flagelo que ha azotado a Colombia y a otros países de la región en las últimas décadas? La primera línea del ensayo ofrece una fecha precisa: «El 16 de noviembre de 1532 tuvo lugar el primer caso documentado de secuestro en el territorio sudamericano» (2003: 29). Ese fue el día en que las tropas de Francisco Pizarro hicieron prisionero al inca Atahualpa en Cajamarca, luego de dar muerte a la mayor parte de su comitiva, integrada por la élite gobernante del Tahuantinsuyo. El ensayo retoma las circunstancias trágicas del hecho y los nueve meses que Atahualpa permaneció cautivo de los españoles, mientras sus súbditos reunían el monto del rescate: «En julio de 1533 se terminó de pagar el inmenso rescate, que ascendió entonces a la cifra de 1.326.539 pesos de oro más 51.610 marcos de plata. Al precio de 1995, el oro recogido ascendería a 88,5 millones de dólares, y la plata a 2,5 millones de dólares» (32-33). Al respecto, comenta Ospina:
Cualquiera diría que con tan descomunal rescate los secuestradores habrían despedido a su víctima con abrazos y besos, e incluso con lágrimas en los ojos, como lo hacen a veces sus discípulos contemporáneos, pero la verdad es que Pizarro y sus socios estaban inventando un género y lo inventaron plenamente. Como ocurre a menudo en los secuestros modernos, después de recibido el rescate, en lugar de liberar a la víctima empezaron a pensar qué más podían sacarle, y finalmente decidieron matar al inca Atahualpa. (2003: 34-35).
¿Por qué no solemos asociar aquellos hechos atroces, tantas veces comentados por los historiadores, con la noción de «secuestro»? Y ¿qué sentido tiene aplicarle tal noción a esos hechos cinco siglos después, en un tiempo presente en el que nada se puede hacer para remediar aquel pasado irrevocable? He aquí la respuesta de Ospina:
Читать дальше