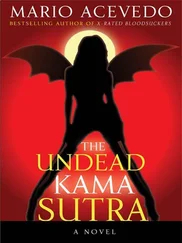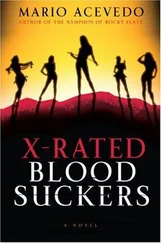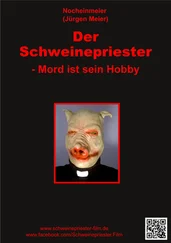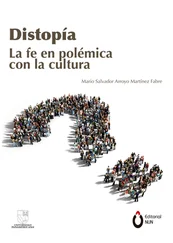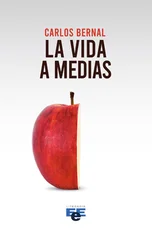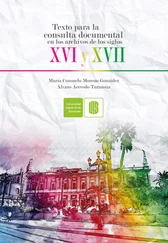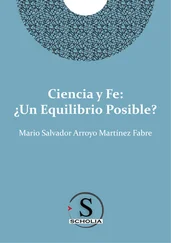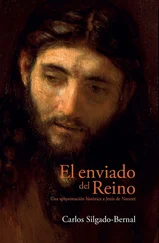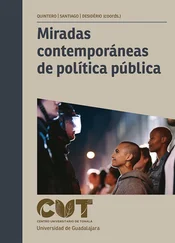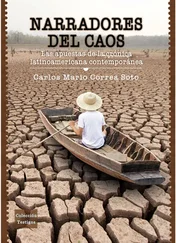David Bohm ha dedicado gran parte de su obra emblemática La totalidad y el orden implicado a la pregunta de cómo hablar de una realidad que no se detiene y las limitaciones del lenguaje en su sentido fragmentado y lineal. En tal sentido, se abren nuevas posibilidades de análisis del cine con la opción de profundizar en el movimiento, de incluir capas de tiempo superpuestas y de permitir interactuar con miradas multiangulares, siempre y cuando salga de la prisión dramatúrgica de su sometimiento a las estructuras convencionales del relato clásico.
Se está tan acostumbrado a la estructura aristotélica dramatúrgica del cine que ya poco se sabe de un cine que no se rija bajo las conocidas fórmulas de: “héroe y antihéroe”, “acciones y peripecias”, “inicio, desarrollo y un único final feliz”, “causa-efecto”. Los postulados fundamentales de la dramaturgia clásica fueron esbozados por Aristóteles (334-330 a. C.) en su Poética (2013).
El argumento es imitación de una única acción y de esta en su totalidad; y que las partes de las cosas se constituyan de tal modo que, si se cambia de lugar o exista o no, no conlleva una consecuencia perceptible, no forma parte del conjunto. (p. 67)
En el guion de una película norteamericana comercial o de una telenovela popular no puede existir ninguna situación que no demuestre ser una consecuencia perceptible de un único relato central. Si la pieza no encaja en esta estructura mental mecánica debe ser suprimida; esta es la prueba del rompecabezas a la que se somete todo guion de una producción audiovisual comercial. Este principio narrativo de las producciones audiovisuales de éxito comercial se observa igualmente en la física mecánica, en la que linealidad y causalidad se revelan como dos conceptos fundacionales. Julio César Payán (2000) enfatiza: “La causalidad es uno de los pilares de la racionalidad nuestra y el problema es que muchas veces por buscar linealidades y causalidades, que no existen en la realidad del universo, terminamos inventándolas” (p. 74).
El público no está acostumbrado a relatos que implican sincronicidades, no causalidades o consecuencias no obviamente determinadas, lo que implica apreciar películas que utilizan otras estructuras dramáticas y que, desgraciadamente, son castigadas con los teatros vacíos (en el caso excepcional de que lleguen a las salas). Por lo anterior, algunos autores, aunque parezca extraño, no esperan necesariamente ser masivos, sino que, en aras de explorar formas distintas de narrar, entienden que sus obras serán valoradas por un colectivo pequeño de perceptores o tienen la ilusión de que estas sean cartas para el futuro. En este terreno experimental, sobre todo, se puede observar el documental de autor.
Representación de lo que nunca se detiene
La obra cinematográfica no se encuentra solamente en el cuadro rectangular ubicado ante nuestros ojos, sino en un espacio medio entre el perceptor y la pantalla, producto de la interacción con la historia, el género, la edad, el estado anímico y la cosmovisión de quien siente la representación. Una proyección que es observada por un público genera cientos de películas distintas, pues los espectadores configuran en sus mentes múltiples relatos.
Crear una representación de lo que nunca se detiene se hace particularmente difícil porque las herramientas que el artista posee para expresarse tienen inmersa la fragmentación o son imágenes estáticas del movimiento constante, ubicando nuevamente la poesía y el arte como espacios posibles para una reconceptualización del todo. El artista deambula en la búsqueda de cierta perfección que lo toca, porque la creación no adquiere sentido solo cuando es apropiada por otro, sino en la autoinfluencia sobre el creador.
El empalme de dos secuencias visuales no es una suma de sus dos tiempos físicos y sus formas simbólicas: su colateralidad expande cientos de otras reacciones aportadas por la memoria del perceptor. El mítico ejercicio de Kuleshov se revela con nuevos significados. Un inexpresivo rostro se acompaña con otras imágenes (un ataúd, una mujer desnuda y un plato de comida), produciendo múltiples gestos en esa única imagen del actor.
Lo inmediatamente perceptible en un relato mediático es el tiempo-acción, en el cual la película tiene una duración física cuantificable y medible. En los polvorientos archivos de la memoria escrita reposa con una sentencia: su duración fue de 90 minutos, a pesar de que el tiempo vivido de la historia, el tiempo psíquico, no se puede medir homogéneamente.
El tiempo cuántico se filtra en medio de las coincidencias, cuando lo fortuito le da naturaleza independiente a la obra, cuando ella toma distancia de su “padre” opresivo. La presencia de un mismo ser en dos espacios simultáneamente, el deambular del pasado en interacción con el presente y el devenir, el paso de espacios físicos sin percepción del camino, son atisbos del mundo entramado.
Si el cerebro no diferencia un hecho acontecido en momentos de vigilia con sensaciones originadas en el mundo onírico, es muy posible que no lea distinto hechos con su representación fílmica. Se pasa de la calle asfáltica al concreto pixelado sin distanciarlos. La magia universal del espejo no es otra que la del doble; numerosas supersticiones lo atestiguan: espejos rotos como advenimiento de mala suerte. Para los antiguos, el doble está presente en el reflejo (el mito de Narciso). Los nativos de América intercambiaron oro por espejos, metal por la constatación del doble, del guerrero inmortal. El movimiento en la mecánica cuántica es discontinuo, con causa no determinada y mal definido. El principal interés de Bohm (2002) ha sido: “comprender la naturaleza de la realidad en general, y la de la conciencia en particular, como un todo coherente, el cual nunca es estático ni completo, sino que es un proceso interminable de movimiento y despliegue” (p. 32).
Por el espejo se fugó Alicia para no volver a permitir que la palabra se atara a la educación victoriana, calvinista. Así, según la expresión de Moussinac, la imagen cinematográfica mantiene “el contacto con lo real y lo transfigura en magia”, lo que enriquece Morin (2003) al plantear:
De nuevo viene esta vez aplicada a la más fiel de las imágenes, la palabra magia rodeada de palabras sin consistencia —maravilloso, irreal, etc.…— que estallan y se evaporan en cuanto se intentan manipular. Expresan el deseo impotente de expresar lo inexplicable. Debemos tratar esas palabras con sospecha debido a su terquedad de insistir sobre su nada. Pero al mismo tiempo esta terquedad es señal de una especie de ciego olfato, como esos animales que escarban el suelo siempre en el mismo lugar o ladran cuando se levanta la luna. ¿Qué han olfateado? ¿Qué han reconocido? ¿Magia? ¿Fotogenia? ¿Cuál es este genio de la foto? (p. 62)
Se podría creer que en el cinematógrafo la presencia de las personas proviene de la vida —del movimiento— que se les ha dado. La primera y extraña cualidad de la fotografía es la presencia de la persona o de la cosa que, sin embargo, está ausente. La más trivial de las fotografías encubre o evoca una cierta ausencia. Se sabe, se siente: cada uno lleva las fotografías consigo, las guarda en casa, las muestra, las sube a las redes sociales, no solamente para satisfacer una curiosidad, sino por el placer de contemplarlas una vez más.
Cine documental y su relación con el género
Es importante indagar la influencia del género en el acto fílmico, en la relación con “lo otro”. Se hace imposible hablar del género en un sentido neutro —como si se hablara desde el no-género— y, por ello, me debo declarar en primera instancia como masculino, con una parte femenina que cohabita conmigo: “no hay, pues, un sexo absoluto, sino apenas dominante. En cada ser humano, hombre y mujer, existe un segundo sexo” (Boff y Muraro, 2004, p. 31).
Читать дальше