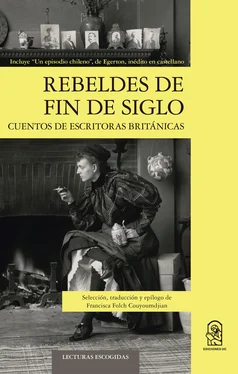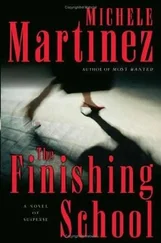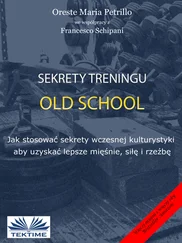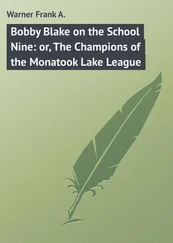El agua corría por las calles, pues había llegado la lluvia; y el río que pasaba por la ciudad, una calzada seca y áspera en los meses cálidos, era un turbulento torrente amarillo barroso que, cargado de basura, se precipitaba hacia el mar.
En las calles desiertas no había ni música alegre, ni caballos cabalgando, ni personas riendo. La mesurada marcha de pies, el crujido de mosquetes, el estruendo apagado de los cañones en la costa, las duras palabras de mando mientras un oficial transportaba a sus hombres desde la calle principal a una lateral y el triste tañido mortuorio de campanas desde las iglesias, eran los únicos sonidos.
Las pocas tiendas abiertas tenían sus postigos echados; muchas de las ventanas y puertas de las casas tenían barricadas protectoras –los tablones llenos de balas mostraban cuán sabiamente. La ciudad sufría el desgarro de una guerra civil.
La reja del jardín de Betty se entreabrió cuidadosamente y la figura espectral de la radiante gringuita del verano se asomó para mirar de arriba a abajo la calle desierta; el gnomo iba detrás de ella. Cerraron cuidadosamente la reja con candado y apresuraron el paso, manteniéndose pegados a las murallas. En la esquina cerca de la Iglesia de las Carmelitas había un charco de sangre en la sombra del pórtico, junto a un gorro naval y un guante blanco. Betty se estremeció y se santiguó, y siguió a paso rápido mientras el sonido de una descarga retumbaba desde una plaza cercana. Se detuvieron en la puerta de una calle silenciosa, tocaron el timbre dos veces y golpearon a la puerta; se oyeron pasos por el pasillo que se detuvieron dentro para escuchar.
–¡Soy Betty, ay, abre la puerta!
La puerta se abrió y ella se deslizó dentro, seguida del chico. Una mujer corpulenta, de cabello blanco, con vestigios de una singular belleza, abrazó a la niña, y la amonestó por su osadía en aventurarse por las calles.
–Ay, no podía quedarme más tiempo; ha sido terrible. Echo tanto de menos a Carmen; las horas se arrastran, y la tía, como sabe, está a favor de la Armada. Balmaceda lo sabe; ella les dio dinero para ayudarlos. Ahora está encerrada en su pieza con Rosalía y la anciana Buñoz. No me atreví a entrar, tuve miedo; Pancho salió y me trajo las noticias, pero el suspenso es terrible. Dijo que Alfonso… –vacilando.
–Sí, lo han herido, aunque superficialmente; estamos todos en el patio.
Salieron al patio central al que dan las habitaciones y las oficinas de la casa.
Un joven con la cabeza vendada estaba sentado lustrando su revólver, mientras otro fumaba. Carmen y dos niñas con los ojos enrojecidos estaban deshilando lino para hacer vendajes. Todas chillaron en un español alborotado y corrieron a saludarla.
–Ay, Betty, qué bueno que viniste; imagínate que la mitad de los cadetes de rango superior están implicados: Julio, Sánchez y Samuel están del lado de la Armada, por supuesto. Ese gordo de Juan desertó y se cambió de bando. Dicen que están entre los cabecillas, veintiuno en prisión, y que quizás van a fusilarlos.
–No se atrevería.
–Ay, sí lo haría; nada es demasiado bajo para esos militares sinvergüenzas.
La campana tañó dos veces.
–Es la Lucía18, pobre niña, ¡ay, Señor de mi alma, qué días tan desdichados! Se fue al hospital con vendajes. Todo es tan caro, además. Tuve que mandarle unas joyas a la señora Morris; ella le presta plata a todo el mundo. Si esta batalla continúa le va a hacer buenas dotes a sus dos horribles niñas; no obtendrían maridos sin ellas.
Una muchacha entró corriendo, arrancando su manto; mientras irrumpía, su rostro expresivo se convulsionó y las lágrimas corrieron por sus mejillas:
–¡Ay, mamá, imagínese la infamia, la desgracia! Está fusilándolos sin siquiera un juicio. Lo vi yo misma. ¡Ay, fue terrible! Algunos dicen que fueron veinte, otros, que fueron cuarenta; veinte esta mañana, y esto es Chile, ¡ay, lo podría matar yo misma! ¡No sería asesinato! ¡Con mis propias manos, como Charlotte Corday!19 ¡Bruto, bestia, advenedizo!
–¡Shh, Lucía, Dios santo, cálmate!¡Nunca se sabe quién está escuchando! ¡Vas a hacer que nos registren la casa! ¡Qué terrible para las pobres madres! ¡Ay, esos pobres muchachos valientes!
Los pasos pesados y el clamor de voces apagadas hicieron que las chicas se apresuraran a entrar a una de las habitaciones delanteras para mirar a través de las persianas venecianas. Un segundo después estaban gritando, con una repentina transición a la alegría:
–¡Es ese gordo tonto de Federico Edwards!20 Mira, está sobre una mula con sus pies atados bajo la panza. ¡Ay, está en piyama y, Dios mío, es calvo, completamente calvo, como un huevo! Debe haber usado tupé. Imagínense, no más baño de agua de flor de naranja ahora; no más calcetines elegantes, ¡pobre Federico! Es demasiado divertido. ¡Mamá, venga a ver!
–No. Vengan a tomar desayuno, niña. No es gran cosa, pero uno tiene que comer; quizás aún necesitemos de nuestras fuerzas, ¡ay de mí!
En una habitación en el segundo piso de una casa antigua en una avenida lateral cerca de la plaza, la madre de Samuel O’Byrne paseaba por el piso retorciéndose las manos. Tenía treinta y cinco años y todavía era una mujer encantadora, a pesar de su vestido negro y su rostro triste. Hija de una de las familias españolas más antiguas y orgullosas, se había casado por amor a los dieciséis años. Un año después, el estallido de la guerra con Perú trajo la separación y luego la noticia de la muerte de su esposo, un oficial gallardo al frente de una gallarda tripulación, atrevido, impetuoso, tierno, un verdadero hijo de chileno-irlandés.
Ella había dejado su casa grande, juntando todo lo que podía invertirse para una renta anual, y con Inés, una fiel sirviente mestiza, se había retirado a una vida de monotonía frugal, esperando a que el pequeño que él le había dejado luchara por salir adelante. Había reprimido sus lágrimas y contenido su dolor, porque habría sido dañino para aquella pequeña alma que llevaba dentro, y había esperado meses de triste pesar, con destellos de anticipación esperanzadora. De pronto, una mañana, llegó un hijo pequeño. Ella lo consagró a la Virgen y lo vistió, a su niño bonito, con los colores de Nuestra Señora, azul y blanco, durante siete años.
Joven, hermosa, con apenas dieciocho años, rechazó a todo posible pretendiente, hasta que no llegaron más; llevaba los colores sombríos de una viuda y se dedicaba exclusivamente a su hijo, a su hijito. Qué orgullosa estaba el día que lo llevó a la Escuela Naval; cómo juntó y juntó, deshaciéndose de encajes y joyas, una por una, para mantener a su muchachito a la par con los Lyons y Edwards, los ricos anglochilenos con dinero y los hidalgos de sangre más viejos. Él se había vuelto más como su padre cada año, la había amado con ternura, había recibido premios cada año y ahora, lleno de promesa, con apenas dieciocho años, le decían que corría peligro.
Si tan solo pudiera alejarlo, si tan solo pudiera hacer algo. Ayer, la viuda Ana Gómez, pobrecita, se había arrodillado ante Balmaceda, había inclinado su cabeza blanca a sus pies, pero sus hijos fueron fusilados al anochecer.
–¡Ay, es demasiado cruel! –gimió ella con lágrimas que la cegaban mientras caminaba.
La puerta se abrió; un grito:
–¡Madre, querida madrecita, mi madrecita! –Entró, el color vivaz de sus mejillas estaba atenuado, pero mantenía la cabeza erguida y sus ojos centelleaban sombríamente. Inclinó la cabeza al recibir su abrazo.
–No se preocupe, madrecita, tal vez no esté escrito que yo sea uno de los desdichados; pero si lo está, es tan solo lo que mi padre habría hecho. Espero morir –su voz se quebró– tan valientemente como el pobrecito Gómez. No ha desayunado, madre; deme un poco de chocolate caliente y siéntese a acompañarme.
Читать дальше