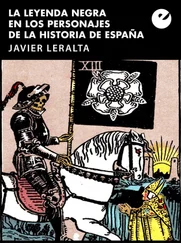—No lo sé. Se habla de centenas de miles, por lo menos. Pero eso del pasaje, puede ser por la costa, pues el Estado tendrá que construir pequeños puertos de enlace con los que tiene más al sur. Y si el pasaje es por la costa, los mapuches quedan sin acceso al mar, es decir, a la pesca. Como ve, todo parece simple, pero al menor análisis las cosas se complican.
—En todo caso, si hay casi un millón de mapuches, eso puede darle a usted una pequeña idea de lo que será la magnitud de la matanza —puso la mano a modo de visera y exclamó—: ¿qué veo en el horizonte?
—Uno de los establecimientos comerciales que mencioné —explicó Zambrano—. Allí podemos comer y beber algo y dejar que los animales pasten y descansen.
—Informe a la tropa que pararemos un rato —ordenó Baeza.
Zambrano obedeció. Cinco minutos más tarde se hallaban bien instalados en sendas sillas, con los codos sobre una mesa y una botella de aguardiente al alcance de las manos, mientras esperaban la comida. Sentían el peso de los huesos y dolores intensos provocados por las rudas cabalgatas. Los mozalbetes desensillaron los caballos y los amarraron con lazos largos, para que pudieran pastar.
Al cabo de un rato se acercó el dueño de los lugares.
—¿De dónde es usted? —inquirió el Teniente.
—Soy italiano —repuso el lacónico posadero—. Me gusta Chile.
—Esto no es Chile —observó cáustico Orozimbo Baeza, aplicando sus nuevos conocimientos—. Usted vive en la Nación Mapuche.
—Es lo mismo, señor oficial. Está dentro de Chile.
Orozimbo lo miró, mientras el otro limpiaba sus manos con un delantal.
—Estamos en paz— dijo el italiano sonriendo—. Yo los necesito a ellos y ellos me necesitan a mí. Es la única manera de evitar las guerras.
—Muy simple— dijo el Teniente—. Pero le prevengo que esto está por comenzar.
—Y yo le aseguro que mientras tenga la posibilidad de traer aguardiente, nadie me tocará un pelo de la calva.
En efecto, su cabeza desprovista de cabellos parecía un huevo, a tal punto que sus clientes lo llamaban Pastene Fulgieri, el Descabellado.
—Mi Teniente —dijo Zambrano en voz baja—. Esta gente es así. No les interesa el país y sus leyes. Al contrario, están masacrando a los indios con sus barriles de aguardiente.
—Entonces también está masacrándonos a nosotros, Zambrano. Le pedimos un par de copas y nos trajo un litro —observó Orozimbo.
—No tiene por qué chupárselo entero, jefe.
—El problema es que si se me calientan las fauces, dentro de un rato no habrá una gota ahí —murmuró Orozimbo señalando la botella.
—El Comandante me previno que usted no bebía.
—Eso es el pasado puro. Los acontecimientos me están cambiando, mi Cabo. Y yo lo siento por mí, por mis ideales, a los cuales estoy traicionando a cada rato.
—Es muy duro vivir en estas condiciones —admitió el Cabo—. Sobre todo, sin mujer.
—Por el contrario, dicen que esto está lleno de mujeres.
—Pero tienen dueños.
—Estas mujeres no los sienten como dueños, Zambrano. Eso me han dicho.
—Según como se mire —admitió el Sargento—. ¿A usted le gustaría que un indio robe a su mujer?
—Es lo que vamos a averiguar en Boroa. Por qué las cautivas no quieren abandonar a los indios, sus captores. ¿Sabe usted que se niegan a volver a la civilización?
—Algo he oído, Teniente. Pero es un asunto que solo ellas pueden explicar.
—Estoy ansioso por escuchar una explicación, si es que la hay.
—Quizás los indios tienen un trato menos animal con ellas que sus maridos, sean colonos o militares. Años atrás había alrededor de quinientas cautivas blancas que no quisieron regresar a su hogar. Y eso que les matamos a buena parte de los machos.
—Por desgracia. Yo no permitiré que este contingente mate a alguien en Boroa. Hablaremos con ellas, sin violencia.
—Estoy a su lado, Teniente. Puede contar conmigo.
Almorzaron a la sombra de una ramada. Cambiaron el aguardiente por vino. Luego se fueron a dormir un rato, tendiéndose a la sombra de un árbol, con los quepís echados sobre la cara. Un poco más tarde Orozimbo despertó y creyó que había alguien cerca. Apartó de inmediato el quepí para mirar. En efecto, un indio parado a sus pies lo observaba silencioso y sin ninguna expresión particular en el rostro, redondo, moreno, barbilampiño. Sorprendían sus ojos azules y el pelo rubio pajizo.
—Nada —dijo el indio, mostrando ambas manos levantadas como queriendo indicar que no llevaba armas—. ¿Es verdad que vas a Boroa?
—Voy directo para allá.
—¿Y se puede saber a qué?
—Cumplo una misión encomendada por mis jefes.
El otro reflexionó mirándolo de manera oblicua.
—Es un viaje inútil. Nada las hará cambiar de parecer —aseguró.
—¿Cómo lo sabes?
—Yo vivo en Boroa. Ellas llegaron legalmente. Nosotros las trajimos desde Argentina —dijo el indio—. Las compramos, pagamos por ellas. Nunca hemos capturado a nadie.
—Se lo preguntaremos a ellas.
—Yo te guío —dijo el indio—. No es fácil llegar allá.
—¿Estás solo?
—No. Somos diez.
—Supongo que no tienes la intención de emboscarnos.
—Mira —dijo el indio—. Hace diez minutos que te observo dormir. Podría haberte matado veinte veces, porque tu gente está borracha roncando en el pajar, allá abajo. Por lo demás, me interesa que vayas a Boroa y hables con ellas sin intermediarios. No queremos que la guerra llegue allí.
—¿Y?
—No te he matado, aunque sabía que ibas para Boroa.
—¿Por qué? ¿No quieres que vaya para Boroa?
—Al contrario. Quiero que vayas para Boroa.
El Teniente, a su vez, reflexionó un poco.
—No queremos enfrentamientos. ¿Me das tu palabra de que conversaremos como amigos, sin recurrir a la violencia?
—Eso depende del comportamiento de ustedes. Si no provocan enfrentamientos, no tienen nada que temer.
—Muy bien. Déjame dormir un poco más y luego retomamos el camino.
—Estaré allí, en la bodega —dijo el indio—. No tienes que apurarte, porque nos queda más de un día de camino.
Se alejó. Orozimbo vio el machete que le colgaba por el costado izquierdo de la cintura.
Una hora más tarde el Teniente y el Cabo Primero se hallaban refrescándose bajo un chorro de agua. Eraclio hizo una señal al indio para indicarle que debían montar. Luego caminó hasta el establo para despertar a su destacamento, que se hallaba tirado en la paja con las guerreras abiertas y las caras sudadas. Al rato, la caravana se puso en camino. El Teniente echó a los indios por delante para evitar todo peligro a sus espaldas.
Cerca de la medianoche, cuando atravesaban un bosque, penetraron en un claro sembrado de cadáveres. La luna mostró que algunos eran indios y otros vestían uniforme. Sobre los muertos había buitres hendiendo la carne a picotazos. Los soldados dispararon a la bandada para espantarlos, torciendo la cara con asco.
—Qué despilfarro —dijo Baeza.
Se sorprendió al constatar que su voz carecía de toda emoción en presencia de la muerte.
—Un destacamento de ustedes iba para Boroa —dijo el indio, que se llamaba Diguillín—. Vinieron los nuestros y los pararon en seco, ya que no habían pedido como tú autorización para pasar.
—Yo no pedí autorización —dijo Orozimbo Baeza.
—Depende. Hablaste conmigo y acordamos que tu visita sería pacífica. Estos iban en son de guerra, y ahí los tienes.
—Hay varios de los tuyos caídos en tierra también, según puedo ver a simple vista. ¿No vamos a enterrarlos?
—Vendrán a buscarlos por la mañana.
—Esta noche no habrá más que huesos. ¿Enterrarás a los nuestros?
Читать дальше
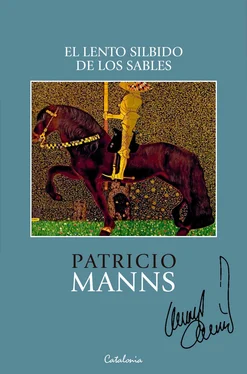
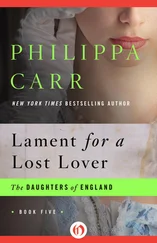
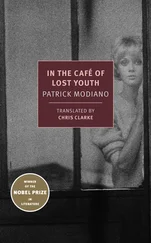

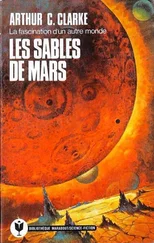

![О Генри - Русские соболя [Vanity and Some Sables]](/books/405344/o-genri-russkie-sobolya-vanity-and-some-sables-thumb.webp)