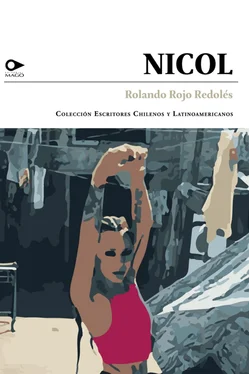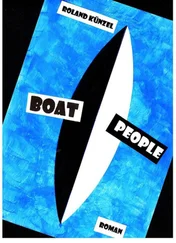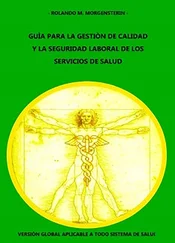Mama, a los quince años, abandonó su pueblo natal para siempre. Armó una maletita de cartón con sus escasas pertenencias. Entre otras cosas, una Biblia y el Cristo de yeso que se partió con el terremoto y que hoy adorna mi pieza. ¡Mi Cristo Mutilado! Besó las lágrimas de sus padres y de su abuelita y se fue al camino de tierra a esperar el destartalado micro local que la llevaría a la estación de ferrocarriles. Quería ser modelo o cantante en la capital. Tenía dos armas para triunfar: la belleza de su cuerpo y de su voz con que deleitaba las fiestas campesinas con tonadas y corridos mexicanos. “¡Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, te voy a hacer los calzones, como los usa el ranchero, te los empiezo de lana, te los termino de cuero!” Durante un año deambuló por estudios de grabación, emisoras radiales, concursos de belleza, set de televisión. Pronto se dio cuenta de que las entusiastas promesas de gerentes y auspiciadotes, escondían la cabrona intención que llevársela a la cama lo antes posible. Sin fortuna, sin contactos, sin apoyo verdadero era imposible triunfar. La necesidad económica se hizo apremiante y tuvo que emplearse como doméstica en casa de ricos. No alcanzaba a durar el mes; el patrón y los hijos del patrón la acosaban día y noche, para culiársela por las buenas o las malas. Un famoso jurisconsulto llegó más lejos. Incapaz de soportar el aguijón del deseo, se le metió a la pieza a las tres de la mañana cuando ella dormía. Se le fue encima con toda la obesa humanidad leguleya. Mamá reaccionó con decisión y energía campesina. Le reventó las pelotas de un rodillazo. Los gritos del infeliz despertaron a la patrona que, en camisa de dormir llegaba a presenciar el lamentable espectáculo del abogadito gimiendo enfetado a los pies del catre. La indemnización por su silencio de doméstica abusada, le permitió vivir sin apremio varios meses. Su trabajo más tranquilo y placentero, lo obtuvo como asesora del hogar de un senador de la República, soltero y homosexual. El hombre, que había adquirido prestigio en la dictadura, la quería y respetaba como a una hermana. Cada fin de mes le obsequiaba vestidos, chocolates o perfumes. “Mi Nanita” la llamaba y, a veces, le pedía que se sentara con él en el living y le hiciera cariño en la cabeza, porque se sentía desvalido o apesadumbrado. Mamá se cuidaba de cerrar bien el pico en el vecindario sobre las fiestas y reuniones del senador con los jóvenes de su movimiento político que, cada quince días llegaban a la casa a divertirse o a escuchar las lecciones del líder. Sin embargo, fue en ese inesperado paraíso, donde mamá encontró también su peor infierno, conoció a Bonifacio II que era un contertulio infaltable en las reuniones de acólitos. Mamá no se fijo en él por su apostura física ni por su supuesta fortuna, sino porque fue el único que no quedó prendado de sus tetas, ni de su culo, ni de sus piernas como todos los demás. Bonifacio II la trató con cariño y con verdadero interés por su persona y sus dramas. El infeliz supo esconder hábilmente el lobo que llevaba adentro. Un domingo que le tocaba libre, Bonifacio II la invitó al centro a servirse unos hot dog y tomarse unas pilsener. Después la llevó a conocer el cerro Santa Lucía para que viera lo lindo que se veía Santiago desde la altura. Y fue allí, en medio de la exuberante floresta y la oscuridad de la noche, donde la mano de Bonifacio II conoció el cielo entre las hermosas piernas de mi madre. Al año se casaron y nací yo.
Yo heredé el cuerpo de Ana María Tapia Castillo, mi madre. A los catorce años ya estaba perfectamente formada. Se había torneado mi cintura, anchado mis caderas, mis tetas no eran grandes, pero rellenitas, firmes y alzadas, con un pezón sensible, mis muslos y mis piernas eran largos y torneados como de modelo de pasarela. Mi culo merece una metáfora aparte. A los trece años, explosionó en dos suaves, redondas y erguidas colinas, constituyéndose en una dolorosa visión para los hombres y en un venerado templo para la insaciable lengua bloquera de la Flo.
Por las noches, acostumbraba a contemplarme desnuda en el espejo. Acariciaba mi cuerpo y, tendida en la cama, metía dos deditos en mi humedecida concha nacarada. Nunca imaginé que mis primeras experiencias sexuales serían con una mujer.
De mi abuela paterna, heredé la piel de porcelana y la falta de vello púbico. La vieja, a los sesenta años, tenía la chuchita pelada como de niñita de Primera Comunión. Mi abuela, Luisa Oyarzún Lillo, era de estirpe aristocrática. La menor de siete hermanas, todas amantes del arte y eximias pintoras, escultoras, pianistas, poetas, bailarinas. Siempre pensé que mi abuela era un ser inmortal que nos enterraría a todos. Sin embargo, un cáncer al páncreas se la llevó tempranamente. El padre de mi abuela fue un alto funcionario de ferrocarriles que sufría el síndrome de los gitanos. Arrendaba mansiones en las principales ciudades del país donde trasladaba a toda la familia a vivir uno o dos años, después emigraba a otros paisajes. Crió a todas sus hijas con institutrices inglesas y alemanas que les enseñaron idiomas, modales y las iniciaron en el amor y la práctica del arte. Mi abuela tocaba el piano como los dioses y por culpa de ese instrumento, conoció al cretino de su marido, es decir, al abuelo Rigoberto. Ella componía la música para las décimas espinelas que el viejo escribía y recitaba en el Ateneo de Santiago.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.