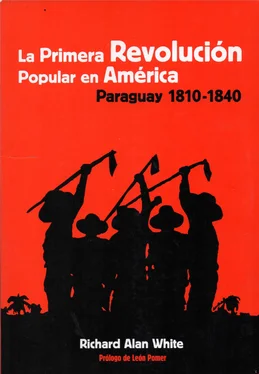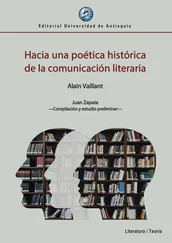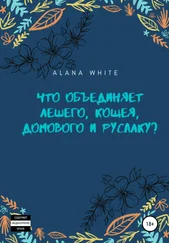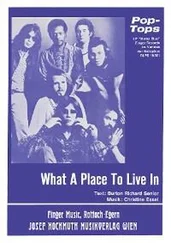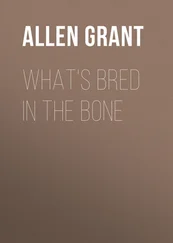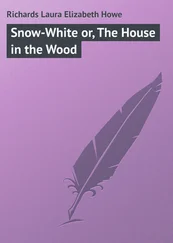15Manuel Antonio Pérez, “Oración”, gm, 22 de julio de 1846. “Oración” fue reimpresa como parte de la constante polémica alrededor de Francia, que experimentó una dramática reactivación a mediados de 1846. Para una lista de los artículos periodísticos y sus ubicaciones, ver Chaves, El Supremo Dictador, p. 414. Para un extracto prolongado de “Oración”, ver José Antonio Vázquez, El doctor Francia, pp. 810-17.
16Pérez “Oración”, como se reproduce en Garay, Descripción, p. 51.
17Wisner de Morgenstern, El Dictador, p. 170. Después de examinar varios relatos del robo que circulaban en esa época, Wisner llegó a la conclusión de que, con gran probabilidad la familia Machaín había contratado a varias personas para robar el cuerpo y arrojarlo al Río Paraguay. También es probable que, contrario a la idea frecuentemente aceptada de que Francia quemó sus papeles personales antes de su muerte (ver Chaves, El supremo Dictador, p. 460), los miembros de la oligarquía sean responsables por su desaparición.
18Libro que contiene las condiciones patria de los Colegiales, 1772-1810, Archivo del Colegio Nacional de Monserrat, Córdoba después del asiento de 1783.
19Thomas Carlyle, Doctor Francia, en la obra de Carlyle Critical and Miscellaneous Essays, 4:205-63.
20Auguste Comte, Appelaux conservateurs; el Calendrier Positiviste se encuentra entre las pp. 114-115.
21García Mellid, Proceso, vol. 1.
22Pablo Neruda, “El Doctor Francia”, en Obras Completas, pp. 430-31.
23La única excepción destacable es la fascinante novela histórica de Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo (1975).
24Edward Lucas White, El Supremo, p. vii. Como parte de la imagen que se ha creado alrededor de Francia, debe tenerse en cuenta que el título informal de ‘El Supremo’, usado por primera vez por Edward Lucas White en su novela de 1916 y luego adoptado por muchos historiadores, no fue jamás usado por Francia ni por sus contemporáneos.
Parte 1
I. La dependencia colonial clásica
Situado en la periferia del imperio español, el Paraguay era un componente del imperio, geográficamente marginal, pero política y económicamente integrante del mismo. Debido a que constituían un estado tapón entre la colonia portuguesa rival del Brasil y las naciones indígenas hostiles, los paraguayos estuvieron obligados a prestar prolongado servicio militar, lo que contribuyó a la severa escasez de mano de obra en la provincia durante los fines del período colonial. De consecuencia aun mayor fueron los efectos combinados de la economía de exportación del Paraguay y su dependencia del sistema comercial imperial. Su estructura, similar a una cadena, que empezaba oficialmente en España y se extendía a la remota provincia vía Panamá, Lima y Buenos Aires, sirvió para deprimir la economía de la provincia y privarla de una gran porción de sus riquezas, dejando a la mayoría del pueblo paraguayo en la extrema pobreza.
Debido a que el Paraguay era una provincia satélite del Virreinato del Perú, y más tarde del Virreinato de La Plata –después de la creación de este último en 1776–, sus principales decisiones políticas y reglamentaciones comerciales dependían de estos centros metropolitanos que, a su vez, servían a los intereses de España. Por consiguiente, la economía política del Paraguay no estaba estructurada para beneficiar a la Provincia; sus estructuras políticas y económicas promocionaban los intereses de las metrópolis de América y Europa. No hay nada desusado en esta relación de dependencia, por supuesto, dado que la función de un imperio es beneficiar a la metrópolis a través de la explotación de sus colonias satélites. Lo que causaba la severidad de la pobreza del Paraguay era el infortunio de estar situado en el extremo de la cadena de satélites.
A fines del siglo XVIII, la economía paraguaya se centraba alrededor de la exportación de diversos productos comerciales, incluyendo tabaco, maderas duras, azúcar, miel, otros dulces y cuero. Sin embargo, el producto que con creces era el más importante y rentable para fines de comercialización, era el té paraguayo, la yerba mate. Enfatizando que la región gozaba de un monopolio natural sobre la yerba, el gobernador de la provincia, Agustín Fernando Pinedo, explicaba a la colonia española en 1777:
La yerba es el fruto más apetecido, de más estimación, de que se coge más cantidad, y cuyo comercio se extiende a todo el Perú y Chile. Su uso es común en ricos y pobres; tómase su substancia en agua caliente, y es un equivalente al chocolate pero mucho más usado que lo es este género en España: ni se guarda en su uso la moderación que en el chocolate el cual cuando más se acostumbra a tomar dos veces al día, pero la yerba que condimentada llaman Mate, toman tres, cuatro y más veces por la mañana y otras tantas a la tarde, y no solo las gentes de conveniencia sino también los más pobres, a lo cual se acostumbran también todos los europeos, de que resulta un gran comercio, y hay personas tan enviciadas en su uso que prefieren el mate a otros más sólidos sustentos y aplican en primer lugar el dinero que tienen a esa apetecible especie.25
En el mismo informe, Pinedo también destaca la importancia del comercio de la yerba en la economía paraguaya, expresando que, junto con la agricultura, las ocupaciones principales “de todos los habitantes de esta provincia, por inclinación o por necesidad [son] la recolección de la yerba en los montes donde crecen [y] su transporte por río en naves comerciales a Buenos Aires”. En un informe anterior (1773), el gobernador había calculado que casi la mitad de los hombres de la colonia encontraban trabajo en la recolección, preparación y transporte de yerba.26 Félix de Azara, el famoso brigadier, naturalista y observador real español, fue más específico cuando informó que del comercio paraguayo total de 395.108 pesos para los años 1788 a 1792, la yerba representaba casi las tres cuartas partes (292.653 pesos).27 Los permisos de comercio paraguayos para 1800 documentan la exportación de 2.700 toneladas de yerba, un vívido testimonio de la economía de monocultivo de la provincia.28
Paradójicamente, la gran demanda de yerba y el consecuente comercio sirvieron para empobrecer al pueblo paraguayo. Como es típico de las economías de monocultivo, la extrema concentración de recursos humanos, naturales y de capital en la producción del producto de rentas, condujo a la desatención de industrias menos rentables. El efecto más marcado de esta distribución desequilibrada de recursos fue una escasez crónica de productos de primera necesidad y, como resultado, los altos precios para sus substitutos importados. Como lo observa el gobernador Pinedo:
[...] es negado el cultivo e inconseguible, no hay establecimientos de abasto en lo más notable de alimentos, como pan, carnes y legumbres, a que se agrega no darse vino, aceite ni lo demás que a costa de excesivos precios necesita el que los consume –que son todos– hacerlos conducir de Buenos Aires intermediando en su viaje tres o cuatro meses.29
La seria escasez de mano de obra, que resultaba en gran medida de las demandas al papel político de la colonia como amortiguadora entre el Brasil y las naciones indígenas circundantes, constituyó un agregado a los problemas del Paraguay. Al mantener la provincia en constante estado de alerta militar, en lugar de establecer guarniciones regulares para su protección, la corona exigía que los ciudadanos de sexo masculino sirvieran en los fuertes distantes. Incluyendo el tiempo insumido en viajar a y de estos alejados fortines, esta obligación militar daba como resultado un período de servicio activo de cuatro a seis meses por año. Además, los ciudadanos-soldados estaban obligados a equiparse ellos mismos con lo esencial: vestimenta, caballos, armas y subsistencia.30
Читать дальше