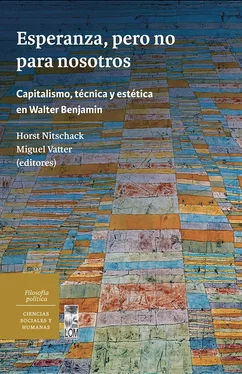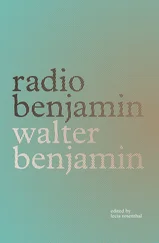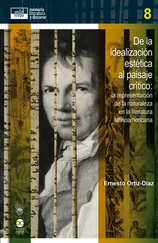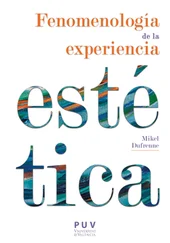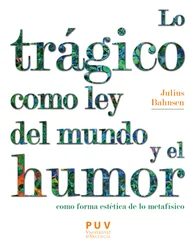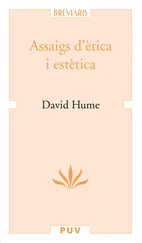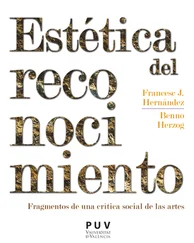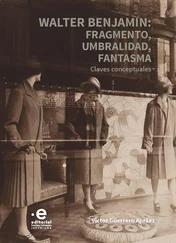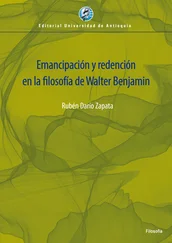Benjamin propaga así un anti-subjetivismo radical en nombre de la liberación del sujeto –sin contradecir, en consecuencia, su énfasis positivo en la representación de la teoría de la tragedia. Ambas disposiciones se remiten recíprocamente en un colofón explícitamente histórico: para Benjamin, la modernidad, en tanto estado mítico de inmanencia, ha expuesto el fracaso del hombre como representante de la tarea histórica, esto es, la restauración de la perfección. El postulado «la redención de la historia de aquello que lo representa» exige una imposible-posibilidad mesiánica para romper el hechizo del mito clausurado por la persuasión del hombre sobre la autonomía de su intencionalidad. En esta grave situación en la que la tarea histórica parece no tener solución alguna, Benjamin le adjudica el cumplimiento de esta tarea a un estado mesiánico- enteléquico , completamente diferente, que irrumpe en la historia.
Aunque Benjamin solo lo mencione una vez en sus escritos y luego en un fragmento publicado, el postulado de la «redención de la historia de aquello que lo representa» revela por lo menos un fundamento central para su idea temprana de historia, con lo que el contenido enteléquico representado en dicho postulado emerge en el término origen, idea indudablemente fundamental que Benjamin puso en el centro del «Prólogo epistemo-crítico» a su El origen del ‘Trauerspiel’ alemán.
Benjamin separa allí la «vida natural» de los fenómenos de la vida «humana» y explica que toda consideración sobre el origen solo puede presentarse con claridad si se encuentra «despejada» de atributos subjetivos como la intencionalidad, el sentido, la causalidad o la cronología (UdT: GS I/1, 227) (OTA: Obras I/1, 245). La representación debe en consecuencia ser removida, sustraída de la historia del fenómeno. Por consiguiente, la historia debe ser redimida de su representante o, vinculando lo recién dicho a otra concepción temprana de Benjamin, la humanidad mejorada debe ser negada. Al mismo tiempo, una connotación claramente anti-idealista se deja ver en la nueva disposición de Benjamin, para quien el origen no representa en absoluto el estado ideal de una unión superior pretérita, sino que la promesa que este fue, de inmediato, absolutamente diferente. El origen contiene el proyecto crucial del contra-tiempo mesiánico de Benjamin, pues por medio del origen su concepción del tiempo como retraso es introducida de contrabando en su escrito de habilitación. Al rememorar la –justamente original– promesa de perfección, hecha indiscriminadamente a cada individuo como criatura de Dios, el origen denuncia al tiempo cronológico de la historia ontológica como un arreglo temporal puramente provisional.
Benjamin ha señalado claramente que su concepción de origen no designa «el devenir de lo nacido [ Werden des Entsprungenen ]» (UdT: GS I/1, 226) (OTA: Obras I/1, 243); en vez de ello, el origen se comporta como un «torbellino» en el aparentemente eterno «flujo del devenir» (UdT: GS I/1, 226) (OTA: Obras I/1, 243). Así, el origen irrumpe en el «flujo del devenir» (es decir, el tiempo cronológico esbozado según las pautas de la intencionalidad) en dirección contraria y, como un «torbellino», produce cambios imprevisibles en la dirección sin siquiera interrumpir el flujo permanente de la conciencia o el curso de la intencionalidad. De este modo, el origen se hace de las cualidades mesiánicas de la historia como retraso , posicionándola. Con la concepción de origen, Benjamin objeta la reflexión como incesante ejecución de juicios. En los estudios preliminares al «Prólogo epistemo-crítico», Benjamin ya declaraba con franqueza: «El origen es por lo tanto entelequia» ( Anmerkungen zu Seite 203-430: GS I/3, 946).
La temprana concepción mesiánico- enteléquica de la historia de Benjamin implica la fuerte carga ética de un acto cognitivo que coincide menos con una transición de la filosofía pura a la práctica que con una sustitución de la teoría por la teología. En el «Prólogo epistemo-crítico», Benjamin recuerda justamente este cambio radical –o inversión– cuando reconoce que en la línea de su proyecto epistemológico es Adán, y no Platón, quien debe aparecer como el «padre de la filosofía» (UdT: GS I/1, 217) (OTA: Obras I/1, 233). Para Benjamin, Platón es, en consecuencia, el hijo pródigo.
Traducción de Matías Bascuñán Callis
34Gershom Scholem, «Zum Verständnis der messianischen Idee im Judentum. Mit einer Nachbemerkung: Aus einem Brief an einen protestantischen Theologen». En Über einige Grundbegriffe des Judentums (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996), 128-130.
35Werner Hamacher, «Afformative, Strike», Cardoso Law Review, 13 (1991): 1133-1157. Trad. esp.: Werner Hamacher, «Afformativo, Huelga», en Lingua Amissa (Buenos Aires: Miño y Dávila Editores, 2012a), 179-208.
36Theodor W. Adorno, «Letter to Walter Benjamin from 12/17/1934», en Theodor W. Adorno – Walter Benjamin, Briefwechsel 1928-1940 , ed. Henri Lonitz (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994), 90.
37Werner Hamacher, «Schuldgeschichte. Benjamins Skizze “Kapitalismus als Religion”», en Kapitalismus als Religion , ed. Dirk Baecker (Berlín: Kulturverlag Kadmos, 2003), 117. Trad. esp.: Werner Hamacher, «Historia de la culpa». El ensayo de Benjamin «Capitalismo como religion», en Lingua Amissa (Buenos Aires: Miño y Dávila, 2012b), 177.
38Hamacher, «Schuldgeschichte», 116. Trad. esp.: Hamacher, «Historia de la culpa», 175.
39Gershom Scholem, «Über das Buch Jona und seinen Begriff der Gerechtigkeit», en Gershom Scholem Tagebücher nebst Aufsätzen und Entwürfen bis 1923, 2. Halbband 1917-1923 , eds. Karlfried Gründer, Herbert Kopp-Oberstebrink y Friedrich Niewöhner (Frankfurt am Main: Jüdischer Verlag, 2000), 341.
40Scholem, «Über das Buch Jona», 335; Gershom Scholem, «Über Jona und den Begriff der Gerechtigkeit», en Gershom Scholem Tagebücher nebst Aufsätzen und Entwürfen bis 1923, 2. Halbband 1917-1923 , eds. Karlfried Gründer, Herbert Kopp-Oberstebrink y Friedrich Niewöhner (Frankfurt am Main: Jüdischer Verlag, 2000b), 526.
Walter Benjamin y el significado secular del mesianismo: la refutación a Carl Schmitt
Christoph Henning
Este artículo aborda, una vez más, la relación de Walter Benjamin con Carl Schmitt –no porque no haya sido vista 41, sino porque me parece que en trabajos anteriores cierto aspecto de ella ha sido pasado por alto o, al menos, subestimado. En la historia de la lectura de Benjamin, sus referencias a Schmitt han sido, en primer lugar, minimizadas 42y, quizá en reacción a esto, enfatizadas de sobremanera en lo consecutivo 43. Aun cuando su relación personal (virtualmente inexistente) sea vista de manera realista, muchos trabajos parecen asumir, no obstante, que ambos autores comparten una posición (por ejemplo: un interés en la teología del siglo XVII y la creencia que la estructura de esta teología influenció de algún modo a otras esferas sociales), estando en desacuerdo solo en ciertos matices 44. Sostendré en cambio, y puesto de forma muy simple, que Benjamin contradice a Schmitt tan radicalmente como le es posible hacerlo. Benjamin no está formulando una «teología política» alternativa similar a la de Schmitt que solo disiente con esta en aspectos menores. En lugar de ello, Benjamin se está oponiendo a cualquier teología política –especial y más radicalmente a la versión de Schmitt, pero no solo a esta. Más aún, sostendré que el modo en el que Benjamin combina política y religión no es teórico sino que práctico en tanto evoca una solución política a conflictos religiosos irresolubles, lo que hace –por paradójico que pueda sonar– especialmente en sus escritos estéticos. En cierta medida, Benjamin «escondía» su filosofía en estos escritos. Sin embargo, todavía podemos encontrarla en ellos.
Читать дальше