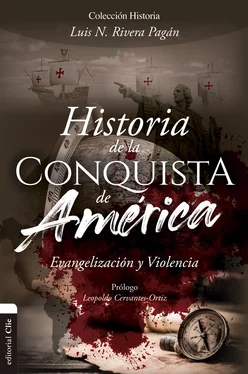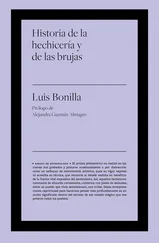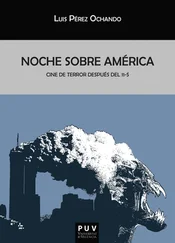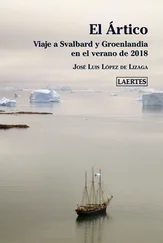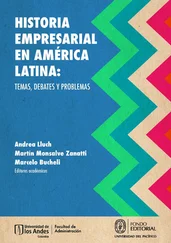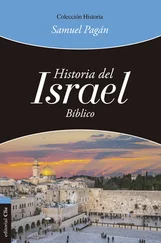Esto explica varias determinaciones reales sobre los negros en América. El 11 de mayo de 1526, por ejemplo, se emitió una cédula real para restringir el traslado a las Indias de negros ladinos. Su texto es muy instructivo sobre la actitud rebelde de muchos:
El Rey. Por cuanto yo soy informado que a causa de se llevar negros ladinos destos nuestros Reinos a la Isla Española, los peores y de más malas costumbres que se hallan, porque acá no se quieren servir dellos e imponen y aconsejan a los otros negros mansos que están en dicha isla pacíficos y obedientes al servicio de sus amos, han intentado y probado muchas veces de se alzar y han alzado e ídose a los montes y hecho otros delitos... por la presente declaramos y mandamos que ninguna ni algunas personas ahora ni de aquí en adelante no puedan pasar ni pasen a la dicha Isla Española ni a las otras Indias, islas y tierra firme del mar Océano ni a ninguna parte dellas ningunos negros que en estos nuestros reinos o en el Reino de Portugal hayan estado un año... si no fuere cuando nos diéremos nuestras licencias para que sus dueños los puedan llevar para servicio de sus personas y casas. 60
Interesante es la Real Provisión que toma Carlos V un año después para mitigar la rebeldía negra. Además de ser indicativa del crecimiento de la migración forzada de esclavos negros, propone un hábil y manipulador remedio: que los esclavos se casen, a fines de que ese estado civil los estabilice. La preocupación y el cariño por su mujer e hijos, según el Consejo de Indias y la corona, servirían de freno a su inconformidad.
Por cuanto hemos sido informados que a causa de se haber pasado y se pasan cada día muchos negros a la Isla Española y de haber pocos cristianos españoles en ella, podría ser causa de algún desasosiego o levantamiento en dichos negros, viéndose pujantes y esclavos o se fuesen a los montes y huyesen... platicado en ellos en el nuestro Consejo de Indias, ha parecido que sería gran remedio mandar a casar los negros que de aquí en adelante se pasasen a la dicha isla y los que ahora están en ella y que cada uno tuviese su mujer, porque con esto y con el amor que tendrían a sus mujeres e hijos... seria causa de mucho sosiego dellos. 61
El emperador añade, como incentivo para lograr la colaboración de los negros y evitar su rebeldía, la posibilidad de lograr la manumisión mediante el trabajo minero en las islas antillanas. Así lo manifiesta en misiva al gobernador de Cuba, el 9 de noviembre de 1526: “Soy informado que para que los negros que se pasen a esas partes se asegurasen y no se alzasen ni ausentasen y se animasen a trabajar y servir a sus dueños con más voluntad, además de casarlos sería que, sirviendo cierto tiempo, y dando cada uno a su dueño hasta 20 marcos de oro, por lo menos... quedasen libres” 62.
Deive sugiere que la fuga de negros ladinos a los montes y su actitud díscola en La Española se debe a la diferencia de rigor entre la servidumbre en la isla antillana y aquella a la que estaban acostumbrados en la península ibérica. “De su condición de doméstico pasó a la de trabajador minero, y este cambio le hizo sentir de verdad el rigor de la esclavitud, su esencial injusticia y perversión, empujándolo así a ganar la libertad en la espesura de la selva, codo a codo con el nativo de la isla“ 63.
El olvido en el que muchos historiadores caen de la temprana presencia negra en el complejo proceso de la conquista y colonización de América no puede liberarse de la sospecha de cierto etnocentrismo y prejuicio étnico. Lo que al respecto escribe Deive sobre la esclavitud negra en Santo Domingo es, en términos generales, aplicable también a otros lugares.
En cuanto a la ponderación de la cultura propia, nada habría que decir si la misma no llevara aparejado el menosprecio de las ajenas. Desafortunadamente, este no es el caso de los que pregonan que el núcleo paradigmático de normas, valores e ideas que conforman el ethos de la sociedad... se alimenta sustantivamente de savia ibérica libre de gérmenes infecciosos. Referido a los esclavos negros, ese modelo se instituye en ideal altanero y sectario de una monocultura que considera las de los africanos espurias, ilegítimas y vituperables, lo que denuncia una perniciosa actitud etnocéntrica... con el que se pretende descartar el papel constructivo del esclavo negro como agente de primer orden en la dinámica que condujo al surgimiento de la nación. 64
No es apta ni conveniente, por consiguiente, la calificación de “encuentro de dos culturas o dos mundos”. Bien ha dicho el veterano historiador mexicano Silvio Zavala, en crítica a dicho concepto, que en los sucesos referidos por el “descubrimiento y conquista de América” se da “una multiplicidad de encuentros de gentes y culturas” 65.
¿Cómo “conmemorar” un “encuentro” que culmina con la abrogación de la soberanía de unos pueblos sobre su tierra y la radical reducción de sus habitantes? Más fiel a la historia sería reconocer que la conquista fue un “violento choque de culturas” 66, en el que triunfó la poseedora de la tecnología militar superior. 67Se escenificó en el Nuevo Mundo un enfrentamientoo confrontamiento; y ese darse de frenteconllevó una grave afrenta, en la que no solo el poderío fue desigual: también lo fueron las percepciones, predominando en el nativo perplejidad, admiración, temor y finalmente rencor; mientras en el intruso, prevaleció la aspiración de dominio e imposición 68, un animus dominandi 69. Lo que se inició como un encuentro entre diferentes grupos humanos, pronto se convirtió en una relación entre dominadores y dominados.
Elegía a la hispanidad
Para muchos, la conmemoración del descubrimiento de América se convierte en una “fiesta de la hispanidad”, una elegía a la cultura hispana. Esta línea de pensamiento amenaza en convertir la reflexión histórica en ideología de la conquista imperial, o, peor, en mitografía hagiográfica.
La “elegía a la hispanidad” no es novedosa. Se manifiesta esplendorosamente en el gran poeta hispanoamericano Rubén Darío, quien jugó un papel destacado en la celebración del cuarto centenario del descubrimiento. Varios de los poemas de Cantos de vida y esperanza (1905) reflejan una profunda melancolía de la pasada grandeza hispana y una nostalgia de su retorno utópico:
La alta virtud resucita que a la
hispana progenie hizo dueña de siglos...
Sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas,
muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo...
así los manes heroicos de los primitivos abuelos,
de los egregios padres que abrieron el surco prístino,
sientan los soplos agrarios de primaverales retornos...
Un continente y otro renovando las viejas prosapias,
en espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua,
ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos. 70
Esa nostalgia utópica tropieza con el poderío norteamericano, demostrado en la Guerra Hispanoamericana. De aquí su poema, favorito por décadas de antimperialistas latinoamericanos, “A Roosevelt”:
Eres los Estados Unidos,
eres el futuro invasor
de la América ingenua que tiene sangre indígena,
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español...
Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón...
Tened cuidado. ¡Vive la América española!
Hay mil cachorros sueltos del León Español.
Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo...
para tenernos en vuestras férreas garras.
Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios! 71
Darío se da cuenta de que el momento no es propicio para cantar a “los manes heroicos” de la “sangre de Hispania fecunda”. Más bien parece ser la ocasión histórica del declinar y el ocaso hispano y de la ascendencia del poderío norteamericano.
Читать дальше