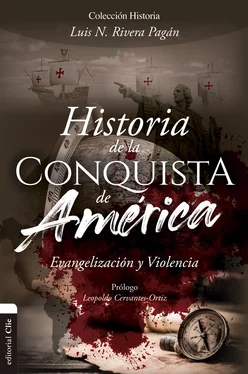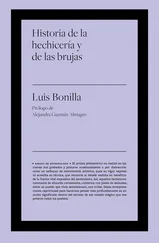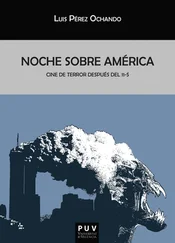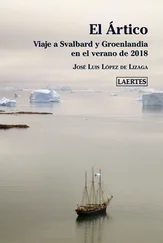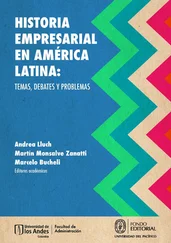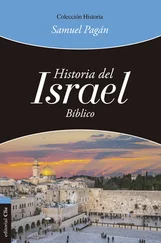En el caso de Colón, las islas tenían nombres paganos; por ello, hay que bautizarlas, cristianizarlas. De San Salvador, dice que “los indios la llaman Guanahaní”. El acto de nombrarla tiene una oculta dimensión, potencialmente siniestra. Conlleva una expropiación; la negación de la autoridad de los actuales pobladores para nombrar las tierras que habitan y, por ende, poseerla. Han sido bautizadas por el europeo, acto en el que los nativos carecen de todo protagonismo.
Estamos ante un caso extremo de renominación. La carta del 15 de febrero de 1493, citada arriba, que se hizo muy popular en Europa, pasando por sucesivas ediciones en castellano, latín y otros idiomas 30, fue responsable de la nominación de los seres encontrados como indios, un gentilicio que no les correspondía y que, en realidad, encubría más que descubría su ser. La primera agresión a los americanos nativos fue negarles su identidad propia, llamándoles “indios”, falso vocablo que expresa el desconocimiento de los españoles, quienes creían haber arribado a ciertas islas periféricas a la costa oriental de Asia 31.
Se trata ciertamente de una invención, como asevera O’Gorman; pero, lo significativo es indicar su base de legitimidad: los seres encontrados son considerados posesión, vasallos. La exacta condición de su vasallaje será motivo de enconadas disputas y debates, como veremos más adelante. Indiquemos preliminarmente una posibilidad que el Almirante se apresta a sugerir: la esclavitud. “Pueden ver Sus Altezas que yo les daré... esclavos cuantos mandaran cargar” 32.
En lo que la corona, en consulta con teólogos y letrados, decide acerca de esa sugerencia, Colón pone en práctica la toma de posesión que ha efectuado, a poderándose de algunos nativos, a los fines de mostrarlos a los Reyes Católicos. Con plena confianza en su autoridad jurídica, por la infidelidad de los nativos y su debilidad militar, escribe a la corona desde La Española y les notifica algo que aún no saben sus habitantes: “Hombres y mujeres son todos de Vuestras Altezas, así d’esta isla en especial como de las otras” 33.
Igual apoderamiento hace con lo más interesante de la fauna y flora de las tierras encontradas y poseídas. Lleva a la Europa fascinada y perpleja las muestras del Nuevo Mundo, del que ha tomado posesión: especies, frutas, flores exóticas, papagayos e indígenas. Esto último escandalizó la conciencia cristiana de Bartolomé de Las Casas: “Lo hacía el Almirante sin escrúpulo, como otras muchas veces en el primer viaje lo hizo, no le pareciendo que era injusticia y ofensa de Dios y del prójimo llevar los hombres libres contra su voluntad” 34.
Las Casas señala como usual a los conquistadores y colonos el renominar a los nativos, especialmente a los prominentes (“así lo tenían de costumbre los españoles, dando los nombres que se les antojaban de cristianos a cualesquiera indios” 35). Juan Ponce de León, al comenzar la colonización de Boriquén, se sintió con autoridad de cambiar los nombres del principal cacique, Agüeybaná, y sus padres. Los así renominados lo consideraron inicialmente un honor; solo después descubrieron que se trataba de una sutil manifestación del acto de posesión de que habían sido objeto. Los indios borincanos pagaron caro con su sangre y sufrimiento su rebeldía. Su apoderamiento/renominación conllevó su extinción, no su transformación.
Ya Immanuel Kant, a fines del siglo dieciocho, fijó su ojo crítico en el concepto del “descubrimiento de América”. “Cuando se descubrió América... se le consideró carente de propietario, pues a sus pobladores se les tuvo por nada” 36. Se toma posesión de las tierras encontradas al considerárselas terrae nullius (“tierras que a nadie pertenecen”), y se las clasifica como tal por no ser propiedad de príncipe cristiano alguno. El orbis christianus no parece necesitar de legitimación adicional para expandirse a costa de los infieles. Pedro Mártir de Anglería, distinguido humanista y miembro del Consejo de Indias, defendió a principios del siglo dieciséis la hegemonía europea sobre todo lugar del Nuevo Mundo que se hallase “vacío de cristianos” 37. La discusión, al avanzar el siglo, se fue haciendo teóricamente más compleja, como lo muestra el De indis de Vitoria, pero el resultado fue el mismo: la supremacía de los derechos de los cristianos sobre los de los indígenas “infieles”.
Pero, ¿realmente no pertenecían las tierras encontradas “en el mar Océano” a ningún soberano católico? Al retornar de su primer viaje, y antes de llegar a España, Colón tuvo una perturbadora entrevista con el rey de Portugal, quien parecía listo a reclamar los territorios encontrados bajo su jurisdicción, sobre la base del Tratado de Alcaçovas-Toledo, de 1479-1480 38, concertado entre ambas naciones ibéricas, y de ciertas bulas papales que durante el siglo quince habían conferido soberanía a la corona lusitana sobre las aguas limítrofes a la costa occidental de África. 39
En esa potencialmente ambigua y conflictiva situación jurídica, los Reyes Católicos tomaron la iniciativa y acudieron a la Santa Sede para que esta respaldase sus títulos de posesión. Obtuvieron con creces lo que solicitaron. Las bulas Inter caetera de Alejandro VI (3/4 de mayo de 1493) autorizaron a los Reyes Católicos a apropiarse de aquellas tierras encontradas por sus navegantes y capitanes “siempre que no estén sujetas al actual dominio temporal de algún señor cristiano”; “que por otro rey o príncipe cristiano no fueren actualmente poseídas” 40y revocaron cualquier Letra Apostólica previa o tratado anterior que pudiese interpretarse en sentido divergente.
El descubrir europeo de las “Indias” se convirtió, en suma, en un evento de tomar posesión de ellas, legitimado por razones de naturaleza teológica y religiosa. Este factor no debe olvidarse al analizar las sublevaciones indígenas. Generalmente, se ha destacado la resistencia contra el abuso —violación de mujeres, trabajos forzados, crueldad en el trato, expropiación de tesoros, vejaciones—. Todo ello es cierto, pero no debe aislarse de otro elemento agraviante: el vasallaje impuesto. De buenas a primeras, los habitantes de las tierras se encontraron, sin mediar negociación alguna, en subordinación forzada. Se les hizo saber, de diversas maneras, su carácter de seres poseídos. Se sublevarían al descubrir que la posesiónera rasgo esencial del descubrimiento.
De aquí surge también el cambio sorprendente que detecta Colón en la actitud de los nativos entre el primer y el segundo viaje. Si lo que se destaca en el primero es la hospitalidad, resalta en el segundo la hostilidad. Este cambio, que pone en serio peligro a los españoles, no habituados a proveerse alimentación en las tierras americanas, parte del reconocimiento de que sus peculiares huéspedes tienen pretensiones de convertirse en dueños y señores de sus tierras, haciendas y existencias.
En los primeros relatos colombinos sobre los aborígenes abunda una visión idílica; son mansos, tímidos, dóciles. Esa percepción cambia después de las primeras rebeliones. La toma de posesión pacífica se convierte en empresa militar de conquista. En 1499, en medio de la debacle de los ilusos planes iniciales, escribe Colón a los Reyes Católicos: “Muy altos Príncipes: Cuando yo viene acá, truxe mucha gente para la conquista d’estas tierras... y hablado claro que yo venía a conquistar” 41. En otra carta, algo posterior, los mansos y tranquilos nativos de los primeros relatos —”muestran tanto amor que darían los corazones” 42— son ahora descritos, tras no aceptar el apoderamiento de sus personas, como “gente salvaje, belicosa” 43.
Читать дальше