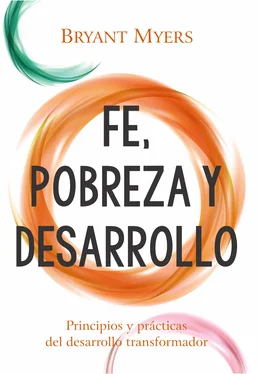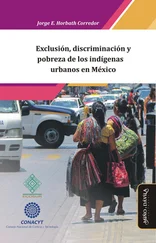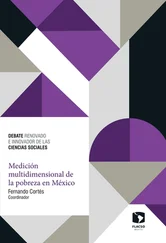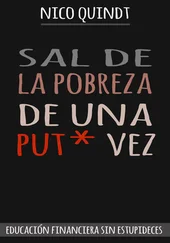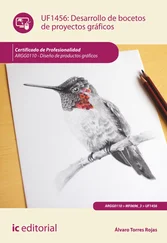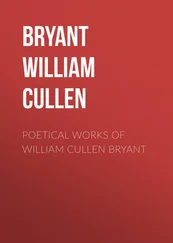Con la amplia aceptación del enfoque de Sen en la década de 1992, el tamaño de la economía de un país se convirtió correctamente en un medio y no en un fin. La economía encontró su propio y más incidental lugar en un nuevo conocimiento multidimensional de desarrollo que ahora incluye valores éticos y acción humana empoderada. El propósito de la riqueza no es tener riqueza sino permitir a una persona o grupo familiar buscar el tipo de capacidades que tienen razones para ser valoradas (Sen,1999:14). El desarrollo ideal ya no es el de la modernización occidental. El entendimiento y la búsqueda del bienestar provienen de los mismos pobres. La aceptación general del argumento de Sen ha transformado la conversación de desarrollo. Con respecto a un modelo de desarrollo basado en emular al Occidente y que se mide por el tamaño de la economía de una nación, la comunidad de desarrollo está en un lugar muy diferente. En la primera década del siglo XXI el lenguaje de bienestar humano y las crecientes capacidades comunitarias y humanas se volvieron normativas.
La lucha ahora es descubrir qué es el bienestar humano en realidad y cómo se puede lograr aumentarlo. La conversación de desarrollo puede estar lista para unirse a las otras conversaciones acerca del florecimiento humano, incluyendo conversaciones religiosas.
Voces de los pobres
Bienestar es un estómago lleno, tiempo para orar y una plataforma de bambú para dormir.
—Una mujer pobre en Bangladesh (Narayan-Parket et al, 2000: 234)
La conversación posterior a la II Guerra Mundial sobre la evolución y el replanteamiento de la idea de desarrollo se había dado principalmente entre los académicos del norte a los que eventualmente se les unieron académicos y luego profesionales del sur. No fue sino hasta finales de la década de 1990 que algunos empezaron a preguntarse si escuchar a los pobres articular sus propias descripciones de pobreza y bienestar humano podría ser un contrapunto útil.
Después de una década de hostigamiento por parte de las ONG y académicos de desarrollo, el Banco Mundial comenzó a aceptar la idea de que su equipo de economistas, financiado por los países más ricos del mundo, podría estar demasiado alejado del mundo real de los pobres. Trabajando con la asesoría de Robert Chambers, se envió un equipo de investigadores a escuchar a más de sesenta mil personas de las más pobres del mundo. A inicios de la década del 2000 el proyecto Voces de los Pobres publicó tres libros con hallazgos del equipo (Narayan-Parket et al, 2000).
Además de escuchar a los pobres hablar sobre cómo la pobreza, la opresión y la injusticia estaban afectando negativamente sus vidas, también se incluyeron preguntas acerca de lo que los pobres creen que es el bienestar humano. Como se puede esperar, más alimento, mejor salud y acceso a educación formaron parte de la lista. El bienestar humano sin las cosas esenciales de supervivencia es imposible de imaginar. Aún más sorprendente fue el hallazgo de que tener suficiente materialidad para una buena vida no significa pedir mucho. Los deseos materiales de los pobres son modestos: “Que cada niño tenga al menos una cama, un par de zapatos, un toldo sobre sus cabezas, dos sábanas, para no dormir como lo hacemos en el suelo” (Narayan-Parket et al, 2000:25).
Pero la conversación rápidamente fue más allá de estos deseos materiales obvios. Muchas de las expresiones de bienestar eran relacionales, el bienestar social parece central para el bienestar humano de los pobres (Narayan-Parker et al,2000). El deseo de poder cuidar de la familia de uno, la armonía dentro de la familia y la comunidad, tener amigos y ayudar a otros surgió regularmente en las entrevistas.
Menos esperado por los investigadores, muchas de las manifestaciones de bienestar eran de naturaleza psicológica (Narayan-Parket et al,2000). Se escuchó del deseo de sentirse mejor acerca de sí mismos y el anhelo de un sentido de dignidad y respeto. Paz mental, falta de ansiedad, temor a Dios y ser feliz o estar satisfecho con la vida se mencionaron como elementos del bienestar humano. Para sorpresa de los investigadores occidentales, “una vida espiritual y observancia religiosa se entrelazan con otros aspectos del bienestar”(Narayan-Parker et al, 2000; 38).
Reflexiones de esta conversación sobre desarrollo.
Permítanme iniciar con lo obvio. Primero, la conversación de desarrollo occidental y sus exploraciones contemporáneas de bienestar humano son producto de la modernidad más que cualquier otra cosa. La fe en la idea del progreso humano parece intacta a pesar de la presencia continua de violencia y pobreza alrededor del mundo. Parece que no hay necesidad de lo trascendente. Nosotros, los seres humanos inteligentes, necesitamos aplicar nuestra razón y nuestras observaciones científicas al problema de la pobreza, y su solución está dentro de nuestro alcance. Con excepción de lo que los pobres dicen sobre su visión del bienestar humano, Dios no es parte de la visión occidental. Los puntos que presente en el capítulo uno siguen siendo serios y requieren atención.
Segundo, parece bastante claro que la conversación de desarrollo no ha terminado y que existe un espacio creciente para la contribución de los cristianos. La distancia que la conversación de desarrollo ha recorrido en sesenta años y la continua reinvención de ideas y enfoques sugiere que hay más por aprender tanto acerca del propósito como de los medios de desarrollo. La conversación de desarrollo generalmente no ha involucrado los ámbitos de la psicología y de la religión/espiritualidad hasta muy recientemente. A menudo la religión ha sido considerada parte del problema de la pobreza y, por ende, seguramente no será parte de la solución. Esto está cambiando y la puerta se está abriendo para permitir a las personas hablar desde una perspectiva religiosa.
Permítanme compartir algunos ejemplos de ello. La comunidad internacional de desarrollo, un terreno generalmente seglar y moderno con suspicacias sobre la religión, ha comenzado a acercarse para hablar con quienes representan a las instituciones basadas en la fe. El primer paso ocurrió cuando World Development, la revista de la Sociedad de Desarrollo Internacional, dedicó una edición especial a la relación entre religión y desarrollo en 1980 y luego propuso una nueva agenda de búsqueda (Clarke, 2006). Casi veinte años después, en 1998, inspirado por James Wolfensohn, entonces presidente del Banco Mundial y por George Carey, el arzobispo de Canterbury, se lanzó el Diálogo de Desarrollo Mundial. Esto llevó a un proceso multianual de diálogo y exploración continua (Marshall, 2001; Marshall y Van Saanen, 2007). Una investigación posterior llamó la atención al hecho de que las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe fueran el principal —si no el mayor— contribuyente del bienestar social en buena parte del sur (Clarke,2006:837-841).
En 2005, un Programa de Investigación de Desarrollo y Religiones de cinco años fue lanzado por un consorcio que incluye las Universidades de Birmingham y Bath en el Reino Unido junto con otros socios e instituciones británicos en el sur. Financiado por el Departamento de Gobierno del Reino Unido para Desarrollo Internacional, el programa ya había completado una serie de documentos de trabajo interesantes sobre religión y desarrollo desde la perspectiva de la sociología, antropología y economía.2
Más recientemente, se estructuró un serio reto desde dentro de la misma comunidad de estudios de desarrollo seglares. Séverine Deneulin y Bano señalan que existe un importante “traslape entre las tradiciones religiosas y seglares en temas de desarrollo” en las áreas de dignidad humana, justicia social, pobreza, ayuda, preocupación por la tierra, igualdad y libertad (2009;10-11). Aunque también existen áreas de importantes y posiblemente irreconciliables diferencias, Deneuline y Bano se preguntan si existe potencial para un diálogo entre estas dos perspectivas del desarrollo e incluso propósito usando el diálogo interreligioso como un modelo para realizar dicho diálogo.
Читать дальше