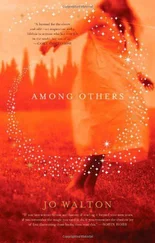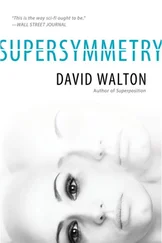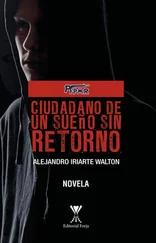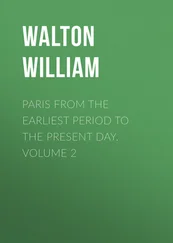Tenía ciertas sospechas y algo de celos.
—¿Y todas estas personas de distintos momentos, sin relación entre sí, decidieron suplicarte ayuda en sus oraciones para fundar la República de Platón?
—¡Sí! —sonaba dolida por mi suspicacia—. Fuera de toda duda. Todos y cada uno de ellos.
—Tengo que ir a ese sitio —dije. Quería experimentar ser mortal y aquello me resultaba de lo más fascinante. La cosa más interesante que me habían contado en eones. Se había hablado de la República de Platón durante siglos, pero nunca se había llevado a la práctica—. ¿De dónde sacáis a los niños?
—Huérfanos, esclavos, niños abandonados… y voluntariado —respondió mirándome—. Casi me das envidia.
—¿Por qué no vienes conmigo? ¿Qué te lo impediría, una vez puesta en marcha?
—Me tienta. —Sí que parecía tentada porque tenía esa expresión que se le pone cuando le apetece muchísimo leer un libro nuevo en ese momento en lugar de cumplir con algún deber.
—¡Ay, vente! Será de lo más interesante. ¡Creo que podremos aprender! Y no tardaremos mucho. Un siglo o así, como mucho. Y habrá bibliotecas, te sentirás como en casa.
—Bibliotecas tendrán, desde luego. Lo que contengan ya es otra cuestión. Ahora mismo hay ciertas disputas sobre el tema. —Contempló las nubes y las islas, en la distancia—. Ser mortal te hace vulnerable. Te abres. Al amor. Al miedo. Tengo dudas.
—Creía que querías conocerlo todo.
—Sí. —Atenea seguía con la mirada perdida en la lejanía.
No teníamos ni la más remota idea de en qué nos estábamos metiendo.

Nací en Amasta, un pueblo agrícola cercano a Alejandría, pero crecí en la Ciudad Justa. Mis padres me llamaron Lucía, en honor a la santa, pero Ficino me cambió el nombre por Simmea, en honor al filósofo. ¡Santa Lucía y Simmias de Tebas, ayudadme y valedme!
Cuando llegué a la Ciudad Justa tenía once años. Venía del mercado de esclavos de Esmirna, donde algunos de los patrones me compraron para tal fin. No es fácil determinar con certeza si esta fue una circunstancia afortunada o desafortunada. Desde luego, que rompieran mis cadenas y me llevaran a la Ciudad Justa para educarme en la música, la gimnasia y la filosofía era, de lejos, el mejor destino al que podría haber aspirado una vez en el mercado de esclavos. Pero había oído decir a los hombres que asaltaron nuestra aldea que buscaban sobre todo niños de unos diez años de edad. Los patrones visitaban el mercado para comprar niños todos los años en la misma época y habían creado demanda. Sin esa demanda, podría haber crecido en el Delta y vivido la vida que los Dioses habían puesto ante mí. Cierto es que nunca habría aprendido filosofía, y tal vez habría muerto pariendo los hijos de algún campesino. ¿Pero quién puede decir que ese no habría sido el camino a la felicidad? No podemos cambiar lo ocurrido. Seguimos adelante desde el punto en que nos encontramos. Ni siquiera la Necesidad conoce todos los extremos.
Tenía once años y rara vez había salido de la granja. Entonces llegaron los piratas. A mi padre y mis hermanos los mataron al instante. A mi madre la violaron ante mis ojos y se la llevaron a un barco distinto. Nunca he llegado a saber qué fue de ella. Pasé semanas encadenada y vomitando en el barco al que me arrojaron. Me dieron agua y comida intragable en la cantidad mínima para mantenerme con vida, y sufrí numerosas indignidades. Vi como violaban y luego azotaban hasta matarla a una mujer que intentó escapar. Arrojé cubos de agua marina a las manchas de sangre de la cubierta y la emoción más fuerte que sentí al hacerlo fue el alivio de poder respirar aire limpio y ver la luz del sol. Cuando llegamos a Esmirna me arrastraron a cubierta con otros cuantos niños. Atardecía y la orilla escarpada que surgía desde el agua se recortaba, oscura, contra un cielo rosa. En la cima se elevaban columnas antiguas. Incluso en un momento como aquel percibí su belleza y mi corazón se aligeró un poco. Nos habían subido a cubierta para arrojarnos cubos de agua y limpiarnos para la llegada. Estaba tan fría que se te helaban los huesos. Cuando entramos al puerto seguía de pie en cubierta.
—Aquí estamos, Esmirna —dijo uno de los esclavistas a otro, sin hacernos más caso que si fuéramos perros—. Y ese fue el templo de Apolo —añadió, señalando las columnas que yo había visto y otras cuantas caídas que había cerca de ellas.
—De Artemisa —lo corrigió otro de ellos—. Hay muchos barcos ya. Espero que hayamos llegado a tiempo.
Desde el puerto nos llevaron a todos, desnudos y encadenados, al mercado, donde había hombres, mujeres y niños de todos los países que rodean el Mar Central. Nos dividieron según el uso al que se nos destinaba: las mujeres en un lado, los hombres instruidos en otro, los hombres fuertes que podían servir de galeotes en otro. Entre los grupos había barandillas de madera con espacio para que los compradores pudieran pasear y observarnos.
Yo estaba encadenada con un grupo de niños de entre ocho y doce años de edad y de todos los colores de piel, desde el claro de los hiperbóreos hasta el oscuro de los nubios. Mi abuela era libia y todo el resto de la familia es copto, así que mi piel era un poco más oscura que la media del grupo. Niños y niñas estábamos mezclados indiscriminadamente. Lo único que teníamos en común, además, de la edad, era la lengua: todos hablábamos alguna variedad de griego. Uno o dos de los que tenía cerca procedían del mismo barco que yo, pero la mayoría eran desconocidos. Empezaba a darme cuenta de lo perdida que estaba. No tenía casa ni familia. No me iba a despertar un día para descubrir que todo había vuelto a la normalidad. Empecé a llorar y uno de los esclavistas me abofeteó en la cara con el dorso de la mano.
—Corta eso. A los lloricas no se los lleva nadie.
Era un día caluroso y a nuestro alrededor se levantaban nubes de mosquitas minúsculas que no nos dejaban en paz. Teníamos las manos encadenadas por delante, a la altura de la cintura, y no podíamos evitar que los insectos se nos metieran en los ojos, las narices y las bocas. Una pequeña desgracia más en medio de tanta desgracia inmensa. Casi se me había olvidado cuando el niño encadenado justo detrás de mí empezó a empujarme con las manos atadas. No podía alcanzarlo más que dando patadas hacia atrás, que él podía ver y yo no. Le di una fuerte en la espinilla, pero después me esquivó y casi hizo caer a toda la fila. Mientras, se burlaba de mí, llamándome pataciega y vaca patosa. Guardé silencio, como hacía siempre con mis hermanos, esperando el momento y la palabra adecuados. Podría haber empujado a la niña que tenía delante, que era de las más pálidas, pero no le vi ningún sentido.
Cuando llegaron los patrones me di cuenta al instante de que tenían algo especial. Vestían como mercaderes, pero los esclavistas se inclinaron ante ellos. Los patrones se comportaban con los esclavistas como si los despreciasen y estos, sin embargo, los trataban con deferencia. Su lenguaje corporal lo dejaba claro, incluso antes de que llegaras a oírlos. Los esclavistas trajeron a los patrones directamente a nuestro grupo: nos miraban a nosotros, sin prestar atención alguna a los esclavos adultos encadenados en otras zonas del mercado. Les devolví la mirada, decidida. Uno de ellos llevaba un bonete rojo con la copa plana y entradas en los lados y me fijé en él enseguida, antes incluso de reparar en sus ojos, tan sorprendentemente penetrantes que una vez los vi, no pude mirar nada más. Vio que lo observaba y me sonrió.
Читать дальше