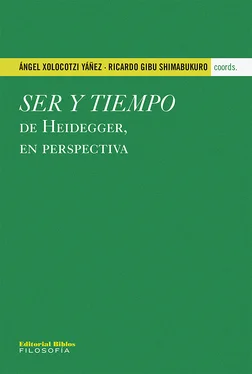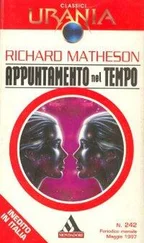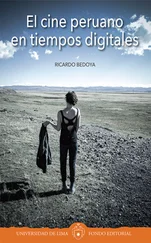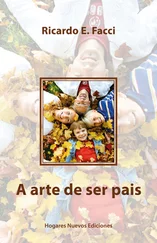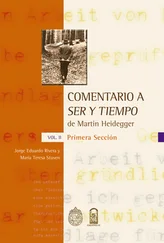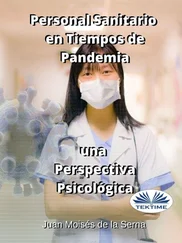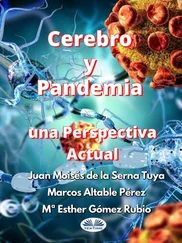El comportamiento en este sentido muestra al ente. El ente aparece al comportarse y hay pues una primera relación entre formas de aparecer y modos de comportamiento. El comportamiento hace aparecer al ente, por eso Heidegger, con la idea de proceder fenomenológicamente, se dirige a analizar al Dasein a partir de sus comportamientos, y esto también lo hace porque sabemos que lo fenomenológico no es el mero aparecer, sino los modos de aparecer. La forma en la que aparece algo no es indiferente para comprender a ese algo; de esta manera, el ente pensado ontológicamente en una referencia al ser – Dasein – debe ser aprehendido fenomenológicamente a partir de sus modos de aparición, que son los modos de comportamiento. Con esto tenemos ya de entrada un cuestionamiento a la idea de que un ente es algo cerrado y determinado esencialmente desde una base concreta. Aquí, como hemos visto, la concreción busca aclarar los modos de aparición del ente y por ende no aceptar presuposiciones heredadas.
De esta manera, los modos de comportamiento en tanto modos de aparición del ente aprehendido respecto de su ser – Dasein – serán pensados en una dirección que permita desplegar el hilo conductor del ser. Los comportamientos podrían ser pensados también a partir de una visión específica como podría ser la mecánica, la cinética, la social, la biológica, entre otras. Heidegger en este punto procede de la misma forma, es decir, tratando de ver aquello de lo que parten todos estos otros modos de aprehensión. En ese sentido, busca una y otra vez mantener el hilo conductor ontológico propuesto. Para llevar a cabo esto, se apoya en dos preguntas como guía: ¿cuál es la esencia de todo comportamiento donde el ente se cuida? y ¿cómo es posible tal esencia?
En Ser y tiempo responderá de modo extenso la primera pregunta, mientras que la segunda será objeto de diversos escritos hasta 1930. A la pregunta por la esencia del ente que se comporta, sabemos que Heidegger responderá: la existencia; mientras que aquello que posibilita tal esencia en cuanto existencia será nombrado trascendencia (Xolocotzi, 2011a: 57-69).
En un caso se trata de la pregunta tradicional por el qué de algo y en el otro, por las condiciones de posibilidad de ello. Así, como nuestro autor parte de la pregunta por el ser en general para profundizar en ella y darle un sentido fenomenológico a partir de los modos de aparecer del ente que pregunta, así aquí se parte de la esencia y de la trascendencia a la luz de este ente y manteniendo el apego fenomenológico a los modos de aparición.
Sin embargo, al hablar de la existencia como nivel esencial, hay que aclarar el sentido de tal perspectiva. Frente a planteamientos esencialistas que determinarían al acto a partir del objeto, es decir, a partir del contenido del acto, Heidegger ve más bien que el contenido del comportamiento no viene dado por un qué determinado, sino por el cómo de la ejecución misma. De tal manera, la esencia de todo comportamiento remite al modo en el que se da; efectivamente se trata de una relación, pero no de una relación en la cual un contenido – qué u objeto– determine la forma de aprehensión de un sujeto, sino de una relación en la cual este algo que aparece al comportarse se comporte de tal modo que en ello le vaya eso que es. Heidegger (1977: 12; 2012: 32) lo señala así en el parágrafo 4 de Ser y tiempo : “Lo que lo caracteriza ónticamente es que a este ente le va en su ser este mismo ser”. Como sabemos, en este “irle” su ser, le importa su ser y cuida su ser. La estructura del cuidado en cada comportamiento puede ser analizada en el sentido de que, por un lado, le va su ser y, por otro, esto ocurre en su ser. Pero ¿de qué hablamos si no sabemos lo que es ser? ¿Qué es lo que me va en tal hablar de “irme mi ser”?
La tematización de esto ha dado pie en la tradición a dos elementos que se copertenecen: a hablar en primera persona con una tendencia a delimitar el ámbito personal de referencia. Como Heidegger señala en diversos momentos, esto ha constituido una tendencia para tematizar epocalmente –bajo diversos nombres– cierto fenómeno:
La tendencia, no siempre inequívoca y clara hacia el sujeto, se funda en el hecho de que el cuestionar filosófico comprendió de algún modo que debería y que podría procurarse el suelo para todo problema objetivamente filosófico a partir del esclarecimiento suficiente del “sujeto”. (Heidegger, 1975: 444; 2000: 372)
Sin embargo, resulta relevante que, aunque el respecto ontológico del ente en cuestión pensado a partir de los modos de comportarse sea el Dasein , los análisis de Ser y tiempo buscarán en gran medida contrastar este respecto ontológico con la subjetividad moderna. Ya en el parágrafo 6 de Ser y tiempo , nuestro autor justificará la necesidad de una destrucción de la historia de la ontología a partir del hecho de que ha ocurrido “la omisión de una ontología del Dasein ” (Heidegger, 1977: 24; 2012: 45). El alcance de tal omisión se inserta en determinaciones de carácter histórico que remiten al ser a partir de una significación ontológico-temporaria de “presencia” (1977: 25; 2012: 46). Aunque en el mencionado parágrafo el término “presencia” sea la traducción de ousia , queda claro para Heidegger que tal determinación ontológico-temporaria será la hegemónica en toda significación de ser. A partir de ello, Heidegger comprende que la subjetividad moderna constituya el despliegue de la omisión de una ontología del Dasein y se determine sobre la base del ser como presencia.
Así, la confrontación de Heidegger con la tradición más reciente se dirige directamente a la correspondencia entre representación y presencia, resumido bajo el epíteto “crítica a la subjetividad”. En ello es necesario ver que Heidegger lleva a cabo una traducción que desempeñará un papel central en gran parte de sus escritos donde toca la mencionada crítica. Para el filósofo de Friburgo, las cosas en su entidad serán aprehendidas en el ámbito óntico, mientras que su ser –la presencia– será determinado como la dimensión ontológico-temporaria, cuyo acceso será la representación, determinada como el pensar mismo.
De esta forma, el problema de la subjetividad no consiste simplemente en el traslado de la ousia en tanto hypokeimenon al subjectum cartesiano; es decir, del sustrato de todo ente al fundamentum incocussum en una “cosa” ( res cogitans ). Más bien se trata de una concatenación tripartita: ya no está en juego solo la cosa, lo óntico, sino su determinación ontológico-temporaria, la presencia, y su modo de acceso, la representación. Por ello, una crítica radical a la ontología que sustenta esto, tendrá no solo que cuestionar la homologación mencionada, sino abrir la perspectiva para pensar más allá de las determinaciones implicadas y así sostener que los entes no solo son las cosas, que el ser no es solo la presencia y que el pensar no es solo la representación.
La importancia de la tríada cosa-presencia-representación radica en el hecho de que a partir de ahí se establecieron todos los saberes y las formas de relacionarnos con el mundo. Este solo era comprensible desde la presencia de las cosas y la posibilidad de su representación. Si hemos anticipado que la crítica heideggeriana se dirige a ella, debemos revisar ahora el espacio en el cual se produce un posible rompimiento de la tríada hegemónica, la cual parece ser incuestionable.
El núcleo de la crítica heideggeriana a la estructura tripartita moderna consiste en divisar la posibilidad de descubrir a los entes como otros y no como idénticos, ya que el presupuesto principal de la identidad incluye la copertenencia entre presencia y representación. El descubrimiento del ente en su diferencia es abrirlo más bien como algo no presente . Considero que tal posibilidad es lo que Heidegger muestra ya desde el primer capítulo de Ser y tiempo , al llevar a cabo un análisis fenomenológico de la cotidianidad. Como sabemos, ahí enfatiza que las “cosas” de la cotidianidad no son entes que simplemente estén ahí, sino que fungen como útiles. En la última página de Ser y tiempo se pregunta precisamente eso: “¿Por qué se «concibe» el ser «primeramente» a partir de lo que está-ahí (de lo presente) y no a partir de lo a la mano (útil), que está mucho más cerca ? ¿ Por qué esta cosificación se vuelve una y otra vez dominante?” (1977: 437; 2012: 449).
Читать дальше