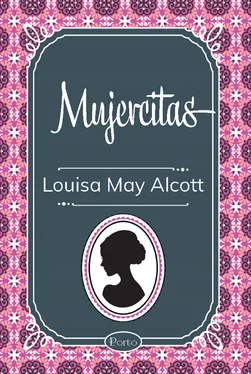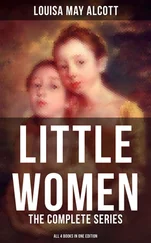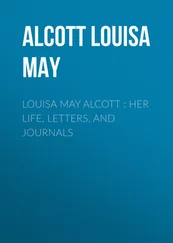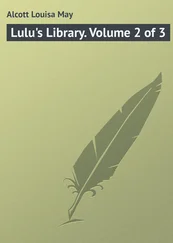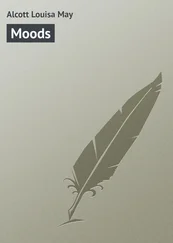—Me encanta verlas tan contentas, mis niñas —dijo una alegre voz desde la puerta, y actrices y espectadoras se giraron para recibir a una señora vigorosa y maternal, con un aire realmente encantador de estar siempre dispuesta a ayudar. No era una persona de especial hermosura, pero las madres generalmente lo son a los ojos de sus hijos, y las niñas creían que aquella capa gris y aquel sombrero anticuado cubrían a la mujer más espléndida del mundo—. Bueno, mis amores, ¿cómo les ha ido hoy? Había tanto que hacer preparando las cajas para mañana que no pude comer con ustedes. ¿Alguien ha venido, Beth? ¿Cómo sigues del resfriado, Meg? Jo, te ves agotada. Ven y me das un beso, nena.
Mientras hacía estas preguntas maternas, la señora March se quitó las prendas mojadas, se puso las zapatillas tibias, y sentándose en el sillón subió a Amy en su regazo disponiéndose a disfrutar de la hora más feliz de su ajetreado día. Las muchachas iban de un lado a otro esmerándose por hacer todo más confortable, cada una a su modo. Meg arregló la mesa para el té; Jo trajo leña y dispuso las sillas, dejando caer, volcando y haciendo un estrépito con todo lo que tocaba; Beth iba y venía de la cocina; mientras tanto, Amy daba instrucciones a todas, sentada con las manos cruzadas.
Cuando estuvieron alrededor de la mesa, la señora March dijo, con una cara particularmente entusiasta:
—Tengo una sorpresa para después de la comida.
Una brillante sonrisa iluminó de repente todos los rostros como un rayo de sol. Beth aplaudió, sin preocuparse por el bizcocho caliente que tenía en sus manos, y Jo lanzó su servilleta gritando:
— ¡Una carta, una carta! ¡Tres hurras por papá!
—Sí, una carta larga. Está bien, y cree que aguantará el frío mejor de lo que pensamos. Envía todo tipo de buenos deseos para Navidad, y un mensaje especial para ustedes, niñas —dijo la señora March dando golpecitos a su bolsillo como si guardara allí un tesoro.
—Apúrense y terminen de comer. No te detengas a darle vueltas al dedo meñique y más bien termina tu plato, Amy —dijo Jo, atorándose con el té y dejando caer su pan sobre la alfombra, por el lado de la mantequilla, en su apuro por leer la carta.
Beth no quiso comer más, y se escabulló a su rincón para fantasear con el momento por venir hasta que las otras estuvieran listas.
—Siento que papá hizo algo magnífico al haberse alistado como capellán cuando era demasiado viejo para ser reclutado y no lo bastante fuerte para ser soldado —dijo Meg cariñosamente.
—Me encantaría ir como tamborilera, o como cantinera, ¿así se llama?, o como enfermera, para poder estar cerca de él y ayudarle —se quejó Jo.
—Debe ser muy desagradable dormir en una tienda de campaña, y comer todo tipo de cosas repugnantes, y beber de una taza de lata —suspiró Amy.
— ¿Cuándo regresará, mamá? —preguntó Beth con voz temblorosa.
—No en muchos meses, mi amor, a menos que enferme. Se quedará allí y cumplirá fielmente con su trabajo tanto como pueda, y no le pediremos que vuelva un minuto antes de lo que deba hacerlo. Ahora vengan a oír la carta.
Todas se acercaron al fuego, mamá en el sillón con Beth a sus pies, Meg y Amy sentadas en los brazos de la silla, y Jo apoyándose en el respaldo, donde nadie pudiera notar ningún signo de emoción si la carta era conmovedora.
Pocas cartas que no fueran conmovedoras se escribieron durante esos días difíciles, sobre todo aquellas que los padres enviaban a casa. En esta se hablaba poco de las dificultades, los peligros y la nostalgia. Era más bien una carta entusiasta y esperanzadora, llena de coloridas descripciones de la vida en el frente, desfiles y noticias del ejército, y solo hacia el final, el autor de la carta dejó brotar el amor paternal y la añoranza de ver a sus hijas.
“Mi cariño y un beso a cada una. Diles que pienso en ellas en el día, rezo por ellas en la noche, y encuentro solaz en su amor todo el tiempo. Un año parece demasiado para volver a verlas, pero recuérdales que mientras ese día llega, debemos trabajar para que estos días difíciles no se desperdicien. Sé que recuerdan todo lo que les dije: que serán amorosas contigo, harán sus deberes sin falta, enfrentarán a sus enemigos íntimos con valentía, y se conquistarán a sí mismas tan bellamente, que cuando yo regrese pueda estar más orgulloso que nunca de mis mujercitas”.
Todas derramaron una lágrima cuando llegaron a esa parte. Jo no se avergonzaba del lagrimón que cayó de la punta de su nariz, y a Amy no le importó que se le dañaran los crespos cuando escondió el rostro en el hombro de su mamá y dijo entre sollozos:
—¡Sí que soy egoísta! Pero de verdad trataré de ser mejor para no decepcionarlo.
—¡Todas trataremos! —dijo Meg—. Pienso demasiado en mi apariencia y odio trabajar, pero eso cambiará, si es que lo logro.
—Intentaré ser como a él le encanta llamarme, una ‘mujercita’, y no ser ruda y montaraz sino cumplir con mi deber aquí en lugar de desear estar en otra parte —dijo Jo, pensando que dominarse a sí misma era mucho más difícil que enfrentar a un par de rebeldes en el Sur.
Beth no dijo nada, pero se secó las lágrimas con la media de color azul militar, y comenzó a tejer con todo su empeño sin tardar un momento más en hacer la tarea que tenía a su alcance, mientras resolvió en su tranquila alma ser lo que su padre esperaba encontrar en ella al cabo de un año cuando regresara.
La señora March rompió el silencio que siguió a las palabras de Jo, diciendo con voz alegre:
—¿Recuerdan cómo solían interpretar El progreso del peregrino cuando eran pequeñas? Nada les gustaba más que hacerme atarles a la espalda mis bultos de retazos para representar la carga, que les diera sombreros y bastones, y rollos de papel, y que las dejara viajar por la casa desde el sótano, que era la Ciudad de Destrucción, hacia arriba, arriba, hasta el tejado, donde tenían todas las cosas bellas que pudieran recolectar para construir la Ciudad Celestial.
—¡Era muy divertido! Sobre todo, encontrarse con los leones, enfrentarse a Apolión y atravesar el Valle donde estaban los duendes —dijo Jo.
—A mí me gustaba el momento en el que caían las cargas y rodaban escaleras abajo —dijo Meg.
—Mi parte favorita era cuando salíamos a la azotea donde estaban nuestras flores, pérgolas y cosas lindas, y donde todas nos parábamos a cantar de alegría, allá arriba, bajo la luz del sol —dijo Beth sonriendo, como si volviera a vivir ese feliz momento.
—No recuerdo mucho de todo ello, excepto que me asustaba el sótano y la entrada oscura, y que me encantaba el pastel y la leche que tomábamos arriba en el tejado. Si no estuviera tan grande para eso, me gustaría volver a interpretarla —dijo Amy, quien comenzó a hablar sobre renunciar a cosas infantiles a la madura edad de doce años.
—Nunca se es demasiado grande para esto, mi niña —dijo mamá—, porque es una obra que interpretamos todo el tiempo de alguna manera. Nuestras cargas están aquí, tenemos el camino delante de nosotras, y el deseo de bondad y felicidad es lo que nos guía a través de muchos problemas y errores hacia la paz, que es una genuina Ciudad Celestial. Ahora, mis pequeñas peregrinas, comiencen de nuevo, pero no de juego sino de verdad, y veamos hasta dónde pueden avanzar antes de que papá regrese.
—Pero, mamá, ¿dónde están nuestras cargas? —preguntó Amy, que siempre tomaba todo al pie de la letra.
—Cada una de ustedes expresó cuál era su carga hace un momento, excepto Beth. Supongo que no tiene ninguna… —dijo su madre.
—Sí tengo. Las mías son los trastos y los plumeros, y envidiar a las niñas que tienen un lindo piano, y temerle a la gente.
Читать дальше