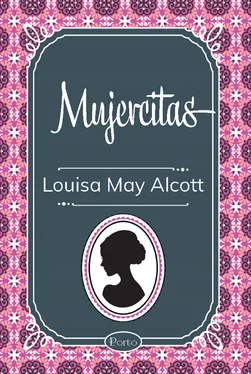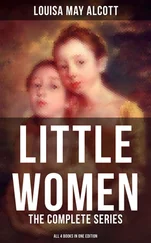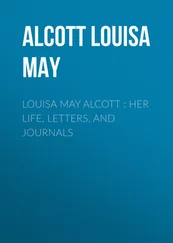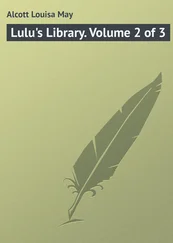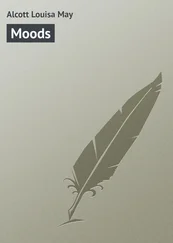—Si Jo es una marimacha y Amy una petulante, ¿podrías decirme qué soy yo, por favor? —preguntó Beth, dispuesta a hacer parte del regaño.
—Solo eres adorable y ya —respondió Meg afectuosamente y nadie la contradijo, pues la “ratoncita” era la consentida de la familia.
Puesto que a los jóvenes lectores les gusta saber “cómo es el aspecto de los personajes”, ahora dedicaremos un momento a hacerles un pequeño esbozo de las cuatro hermanas, sentadas tejiendo al atardecer, mientras la nieve de diciembre caía suavemente fuera y el fuego crepitaba alegremente dentro. Era un antiguo y cómodo salón, a pesar de la alfombra descolorida y de la sencillez de los muebles, pues uno o dos buenos cuadros decoraban las paredes, había muchos libros en los estantes, crisantemos y rosas de Navidad decoraban las ventanas, y una agradable atmósfera de paz hogareña se sentía por todas partes.
Margaret, o Meg, la mayor de las cuatro, tenía dieciséis años y era muy bella, era regordeta y de piel clara, con grandes ojos, abundante y suave pelo castaño, boca adorable y unas blancas manos de las que se vanagloriaba. Jo, de quince, era muy alta, delgada y morena, y hacía pensar en un potro, pues parecía no saber qué hacer con sus largas extremidades, que se le atravesaban todo el tiempo. Tenía una boca definida, nariz graciosa y penetrantes ojos grises que lo veían todo y eran, por turnos, feroces, divertidos o considerados. Su única belleza era el pelo largo y grueso, pero usualmente lo llevaba atado en un moño bajo una malla para que no le estorbara. Jo era algo encorvada, tenía manos y pies grandes, vestía trajes sueltos, y poseía la apariencia incómoda de una niña haciéndose rápidamente mujer a su pesar. Elizabeth, o Beth, como todos la llamaban, era una jovencita de trece años, sonrosada, de pelo liso y ojos brillantes. Era tímida, su voz era discreta y poseía una expresión apacible, que rara vez era perturbada. Su padre la llamaba “Pequeña Tranquilidad”, un apodo perfecto, pues parecía vivir en su mundo propio, del que solo salía para encontrarse con aquellos a quienes amaba y respetaba. Amy, aunque era la menor, era una persona muy importante, al menos en su propia opinión. Toda una doncella de nieve, de ojos azules y bucles dorados hasta los hombros. Pálida y esbelta, siempre comportándose como una señorita cuidadosa de sus modales. Cómo eran las personalidades de cada una de las cuatro hermanas, dejaremos que sea el lector quien lo descubra.
El reloj marcó las seis, y, después de barrer las cenizas, Beth puso un par de zapatillas cerca del fuego. Por alguna razón, ver aquellos viejos zapatos tuvo un buen efecto en las niñas, pues mamá estaba por llegar y todas se esmeraron por recibirla. Meg dejó de sermonear y encendió la lámpara, Amy dejó el sillón sin que nadie tuviera que pedírselo, y Jo se olvidó de su cansancio para sentarse derecha y acercar más las zapatillas al fuego.
—Están muy gastadas. Mamá debería tener un nuevo par.
—Yo pensaba comprarle unas con mi dinero —dijo Beth.
— ¡No, yo lo haré! —gritó Amy.
—Yo soy la mayor de todas… —comenzó Meg, pero Jo la interrumpió con decisión:
—Yo soy el hombre de la casa en ausencia de papá, y seré yo quien le dará las zapatillas, pues él me encargó de ocuparme especialmente de mamá mientras él no está.
—Les diré lo que haremos —dijo Beth—: en lugar de comprarnos algo para Navidad, cada una le conseguirá algo a mamá.
— ¡Esa buena idea solo podía venir de ti, cariño! ¿Qué le compraremos? —exclamó Jo.
Todas reflexionaron seriamente por un momento. Luego Meg anunció, como si la idea se le hubiera ocurrido al ver sus propias manos:
—Le daré un lindo par de guantes.
—Zapatillas militares, las mejores —dijo Jo.
—Unos pañuelos bordados —exclamó Beth.
—Le daré un frasquito de colonia. A ella le encanta y no será muy caro, así que me sobrará para comprarme algo — añadió Amy.
— ¿Y cómo le daremos las cosas? —preguntó Meg.
—Las pondremos en la mesa, traeremos a mamá y la observaremos abrir los paquetes. ¿No recuerdas cómo solíamos hacerlo en nuestro cumpleaños? —respondió Jo.
—Me asustaba cuando era mi turno de llevar la corona y sentarme en la gran silla mientras todas ustedes se me acercaban en ronda para darme los regalos y un beso. Me gustaban las cosas y los besos, pero era terrible verlas sentadas observándome mientras abría los regalos —dijo Beth, quien calentaba su rostro y el pan para el té al mismo tiempo.
—Dejemos que mamá piense que estamos comprando cosas para nosotras y luego le daremos la sorpresa. Mañana en la tarde iremos a conseguirlas, Meg, aún hay mucho que hacer para la obra de teatro de Navidad —dijo Jo, marchando para un lado y para el otro con las manos en la espalda y la nariz levantada.
—No pienso volver a actuar después de esto. Ya estoy muy grande —observó Meg, a quien le encantaban, ahora como antes, los juegos de disfraces.
—Yo sé que no dejarás de hacerlo mientras puedas caminar en un vestido blanco con el pelo suelto y joyas de papel dorado. Eres la mejor actriz que tenemos, y estaremos acabadas si abandonas las tablas —dijo Jo—. Debemos ensayar esta noche. Ven aquí, Amy, y haz la escena del desmayo, pues sigues más rígida que un atizador.
—No puedo evitarlo, nunca he visto a nadie desmayarse y no me gusta quedar llena de moretones arrojándome al suelo como lo haces tú. Si puedo deslizarme suavemente, me dejaré caer. Si no, entonces me derrumbaré con gracia sobre una silla, no me importa si Hugo se me acerca con una pistola —respondió Amy, que no tenía muchas habilidades dramáticas, pero a quien habían escogido por ser lo bastante pequeña para que el héroe de la obra pudiera llevarla en brazos.
—Hazlo de esta manera: agárrate las manos así y tambaléate por el salón gritando frenética, “¡Oh, Rodrigo, sálvame, sálvame!” —y así lo hizo Jo, dando un grito realmente melodramático.
Amy trató de imitarla, pero estiró las manos rígidamente y se sacudió como si la moviera un mecanismo. Y su “¡Oh!” sonó como si le enterraran alfileres en vez de expresar angustia y miedo. Jo emitió un gruñido desesperado, Meg soltó una carcajada, y el pan de Beth se quemó mientras ella observaba con interés el espectáculo.
—No hay caso. Haz lo mejor que puedas cuando llegue el momento, y si la audiencia abuchea, no me eches la culpa a mí. Vamos, Meg.
Luego todo mejoró, pues Don Pedro desafió al mundo en un discurso de dos páginas sin un solo titubeo. La bruja Hagar recitó un espantoso encantamiento mientras revolvía su caldero hirviente de sapos, logrando el efecto deseado. Rodrigo rompió sus cadenas como un valiente, y Hugo murió en arrepentimiento y arsénico con un horrible “¡Aaahhh!”.
—Es lo mejor que hemos obtenido hasta ahora —dijo Meg mientras el villano muerto se incorporaba frotándose los codos.
—No entiendo cómo puedes escribir y actuar algo tan espléndido, Jo. ¡Eres toda una Shakespeare! —exclamó Beth, quien creía firmemente que sus hermanas tenían talentos extraordinarios en todos los campos.
—No en realidad —respondió Jo con modestia—. Creo que La maldición de la bruja, una tragedia operática está bien, pero me encantaría hacer Macbeth , si solo contáramos con una trampilla para Baquo. Siempre he querido interpretar la parte del asesinato. “¿Es una daga lo que veo ante mí?” —recitó Jo entornando los ojos y con ademán de agarrar algo en el aire, como había visto hacerlo a un actor famoso.
—No, es el trinche del fogón con la zapatilla de mamá en lugar del pan. ¡Beth está embobada por la escena! —dijo Meg, y el ensayo terminó con una carcajada general.
Читать дальше