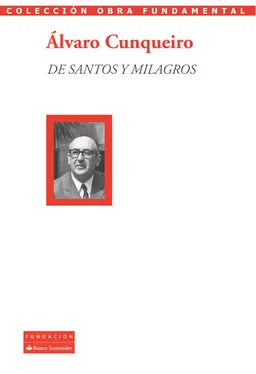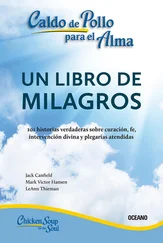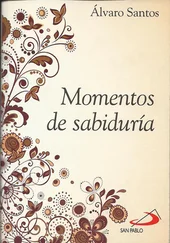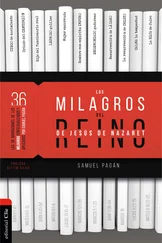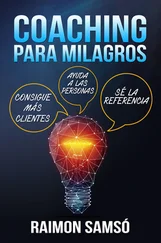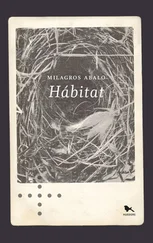Podemos calificar los textos de guerra de Cunqueiro, sin lugar a dudas, como prosa de combate, completamente adscrita a la retórica franquista13, y, en particular, a los rasgos falangistas de exaltación épico-heroica e histórico-patriótica de la guerra civil como cruzada católica de liberación, un rasgo este último que se refuerza con la línea ideológica ultratradicionalista propia del diario La Voz de España . Sin embargo, en buena parte de los artículos de Cunqueiro destaca como un rasgo estilístico personal una prosa poética de enorme perfección formal, teñida de culturalismo, que incluye referencias complejas en sus artículos a autores no tan usuales en el canon de las citas fascistas como Von Kleist, cuya hispanofilia, en cualquier caso, era bien conocida. Si en Era Azul el componente mítico de alabanzas al caudillismo-cesarismo de Franco y José Antonio eran la tónica habitual, en La Voz de España , como hemos señalado, cobra más importancia el componente religioso, ultracatólico y tradicionalista como base de la mayor parte de los artículos. En este periódico las semblanzas políticas e históricas pasan a ser tratadas casi como semblanzas hagiográficas, y Cunqueiro no será una excepción en sus artículos. En ellos, como era habitual en los discursos culturales y en las interpretaciones históricas propias del Régimen durante el primer franquismo, el alzamiento pasa de ser defendido desde la justificación militar hasta la órbita del panegírico religioso, imbricado además en una teoría del providencialismo histórico bajo el culto a la personalidad de Franco y José Antonio14, dos rasgos que pueden entenderse como haz y envés, para usar una palabra muy cunqueiriana, de buena parte de la masiva propaganda ideológica a medida que fue afianzándose la victoria en la guerra civil.
En ese sentido, hay varios jalones en los artículos de Cunqueiro publicados en La Voz de España que es interesante reseñar: no sólo procederá a las alabanzas políticas del Régimen, sino que abrirá sus artículos a comentarios directa y estrictamente religiosos, de elogio a temas de actualidad como la elección de Pío XI o la loa intensamente retórica y culturalista que hace de la celebración del Día de las Misiones, dejando a un cierto lado la faceta de articulista exclusivamente político que le había acompañado hasta el momento. Si bien el espíritu de cruzada con el que se interpretaban de forma oficial los acontecimientos históricos presentes y pasados de España es tónica constante de la prensa oficial, los artículos cunqueirianos de este tipo muestran el tan característico tono culturalista vuelto ahora hacia la sacralización de los contenidos. Como será, señalamos, la tónica habitual de la retórica nacionalcatólica15, estos artículos presentan las figuras de Franco y sus ejércitos directamente vistas desde el prisma del discurso hagiográfico. La santidad de Franco es vista como un hecho histórico indudable, vinculado directa y providencialmente al golpe de Estado del que la propia persona del general es considerada brazo armado de Dios y, por ende, susceptible de enlazarse históricamente (y también retórica y literariamente) con apóstoles y reyes caballeros, en un continuum simbólico claro bajo este engranaje mitológico16. Esta historicidad y esteticismo puede ejemplificarse en la aparición recurrente de personajes muy determinados como el Apóstol Santiago, el Cid o Carlomagno, de relativa asiduidad retórica en La Voz de España ; un Carlomagno, además —no debe olvidarse—, invitado de honor, al estilo del sitial vacío en la Mesa Redonda, en las famosas Cenas de Carlomagno que dandista y aristocráticamente tenían lugar en el Hotel París de Madrid entre lo más granado de la posterior intelectualidad falangista: con José Antonio Primo de Rivera eran comensales obligados a esa cita mensual Sánchez Mazas, Mourlane Michelena, Agustín de Foxá o Dionisio Ridruejo17. Similar retórica hagiográfico-providencialista aparecerá posteriormente en los artículos cunqueirianos de ABC, quizá literariamente más elaborados en su culturalismo y erudición, e impregnados de este esteticismo y de contenidos —y decorados— muy determinados —Medievo, la figura de la personalidad carismático-heroica militar y/o religiosa, sacralización, sublimidad formal y de contenido, tonos decadentistas aristocratizantes con cierta vinculación plástica al Art Decó— que serán un rasgo fundamental en su creación literaria anterior a 1950, aquí sin embargo más centrado en la alabanza política del Régimen dentro de un Madrid recién conquistado, y en el que se hacía necesario el panegírico históricoreligioso como compromiso de justificación del largo asedio al que había sido sometida la capital.
1940 será un año decisivo para la consagración literaria de Cunqueiro en el Madrid de la inmediata posguerra. Siendo ya un periodista cada vez más conocido, pasó a ocupar la vicedirección de Vértice , una de las revistas culturales de referencia dentro del primer franquismo, cuando Manuel Halcón fue nombrado su director. Junto a Cunqueiro publicarán personalidades culturales de la Falange de primera hora tan relevantes como Eugenio d’Ors, Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo, o Aranguren, entre otros. Al tiempo, comienza sus colaboraciones en Escorial , fundada por el propio Ridruejo, en la que tenían intereses empresariales Jesús Suevos y Sánchez Mazas —de cuya amistad íntima Cunqueiro siempre se enorgulleció; además, su obituario le hizo obtener en 1966 al mindoniense el premio Conde de Godó de periodismo— y en la que participaba, además, otro escritor gallego de vinculaciones similares a las de Cunqueiro con el Régimen, Gonzalo Torrente Ballester. En rigor, como se puede apreciar, Cunqueiro actúa como periodista general y colaborador en particular de las revistas más oficiales, directamente asociadas a los Servicios Nacionales de Prensa del Régimen, al albur, en mayor o menor medida, de los hombres que controlaban los servicios de propaganda. En ese sentido, podemos afirmar que su pluma se limita a estar al oficio de la retórica oficial del nuevo régimen.
Dentro de los escasos márgenes en los que podía moverse en sus artículos, Cunqueiro, como vemos, procuraba adaptarlos a las características de la publicación a la que iban destinados. Los artículos de Vértice entroncan en mayor medida con la estética cuasimodernista históricamente estetizante, tan característica de algunos autores del fascismo español18. Cunqueiro se dota de una prosa poética de envergadura compleja, e insiste en la creación de atmósferas culturalistas aristocráticas, de marcado elitismo cultural, como correspondía a una publicación pensada como motor literario de los sectores socioculturales más elevados de la naciente posguerra.
Si la carrera periodística de Cunqueiro estaba siendo fulgurante, su presencia en la vida cultural de principios de los cuarenta era, también, cada vez mayor. Así, compaginó sus labores periodísticas con la participacion en la vida teatral de la capital, adaptando La primera legión , del norteamericano Emmet Lavery, que fue estrenada con gran éxito de crítica y público el 3 de diciembre de 1940 en el teatro Español. Ese mismo año da a la luz su primer y único libro de poesía en castellano, Elegías y canciones (Barcelona, Apolo, 1940), que como bien ha puesto de relieve César Antonio Molina19 son diecinueve poemas directamente traducidos de poemas en gallego anteriores a la guerra, en los que destaca el carácter metafísico y nostálgico de sus contenidos, mezclando elementos ajenos al Régimen, como la alabanza del vanguardista Manuel Antonio, y algunos más transidos de cierta religiosidad, que podían encajar con la poesía interior propia de ciertos quehaceres poéticos del franquismo. Volvemos a encontrarnos con que Cunqueiro traza líneas continuistas con su poética y sus formas creativas anteriores en lengua gallega. Las colaboraciones culturales en las revistas de la época van fraguando nuevos textos de índole variada, como la importante Historia del Caballero Rafael (1940) y la pieza dramática Rogelia en Finisterre (1941), ambas publicadas en los suplementos literarios de Vértice . La Historia del Caballero Rafael , que tuvo una excelente acogida, consagró a Cunqueiro como escritor de la nueva prosa castellana tradicional-modernista, gracias a un tema que tendrá gran relevancia en su obra novelística, los lazos entre el sueño y la realidad, la imposibilidad de la vida sin imaginación y la soledad como base metafísica de la existencia y de la propia imaginación. Andrés Trapiello la ha definido como «la primera novela fantástica de la literatura española, anticipadora en cierto modo de Borges o Calvino, que escribieron las suyas veinte años después…», lo que nuevamente pone de relieve la intrínseca coherencia general de la narrativa cunqueiriana20. En Rogelia en Finisterre el elemento religioso vuelve a imponerse con fuerza, pero conviene subrayar el tratamiento del personaje femenino de la protagonista desde puntos de vista novedosos respecto de su sexualidad y de su independencia personal.
Читать дальше