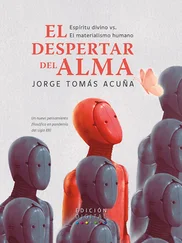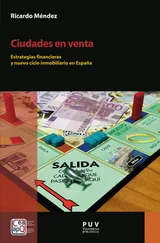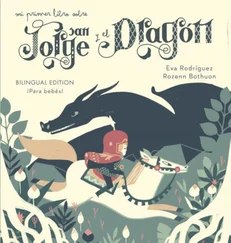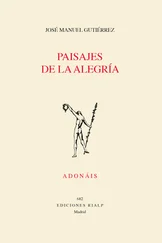Según Perreault,1 las competencias suaves pueden definirse como el conjunto de cualidades personales, atributos, talentos o nivel de compromiso que un individuo aporta a su trabajo, y que lo unen o separan de otros individuos con habilidades y experiencias similares.
Si bien, muchos autores han creado listados exhaustivos sobre aquellas cualidades, talentos o atributos para los profesionales del siglo xxi, yo prefiero el listado desarrollado por Watson, en el cual resaltan: trabajo en equipo, habilidades de comunicación (en varios idiomas, principalmente el materno) tanto en lo social como en los negocios y ética en los negocios y diversidad (manejo de ambientes multiculturales y con distintos géneros).
Los expertos en el tema enuncian una serie de complejidades asociadas al desarrollo o “enseñanza” de estas habilidades. Sin embargo, el primer paso para las instituciones que buscan desarrollarlas se da al tener la conciencia de su importancia y en detonar acciones que provoquen los ambientes propicios —no únicamente la transmisión de conocimientos mediante talleres o cursos específicos—, como contar con una oferta de actividades culturales, deportivas, de internacionalización, emprendimiento y participación social y, por supuesto, promover evaluaciones conjuntas que “empujen” a los estudiantes universitarios a vivir escenarios de negocios, de multiculturalidad, de manejo de conflictos o solución de problemas en condiciones verosímiles de realidad de los entornos laborales..
Es sin duda un gran tema que hace la diferencia en el desempeño de los profesionales. No todo es talento y competencias duras, son estas competencias, las suaves, las que hacen gran parte de la magia que lleva al éxito profesional. ¶
1 de abril de 2017
1Perreault, H. (2004). “Business educators can take a leadership role in character education”. Business Education Forum, 1(59), pp. 43-53.
Instituciones de educación superior que aprenden, la clave de su prevalencia
Las instituciones educativas, así como los individuos y las organizaciones privadas, evolucionan, crecen, se desarrollan y, en ese camino, viven experiencias felices y otras tantas dolorosas. En su devenir, en su camino hacia el desarrollo, se esperaría que los cambios en las organizaciones educativas fueran graduales y sobre todo planeados, identificados como un conjunto de acciones que, alineadas a los objetivos estratégicos y ejecutivos, permitan alcanzar el horizonte que se ha identificado como visión, ese momento o pináculo y como agente de cambio en la sociedad y con los individuos.
Sin embargo, las cosas muy rara vez suceden como se planean. Es decir, siempre existen imponderables que hacen que la ejecución de los planes de desarrollo se vean desviados durante su ejercicio, que las acciones o las personas responsables de su ejecución cambien o incluso que dichos planes se vean suspendidos por completo. Esto no significa que se desvíe el propósito de la institución, simplemente que se desplaza en el tiempo ralentizando el trayecto hacia la visión.
Según Peter Senge, gurú del desarrollo organizacional e investigador del mit Sloan School of Management, las organizaciones que aprenden, que se reinventan, que logran identificar su adn y mantenerlo a lo largo del tiempo, son aquellas que sobreviven, aquellas que prevalecen. El término “organizaciones que aprenden” resalta la capacidad de una organización de conformar equipos de alto desempeño —grupos de individuos cuyo talento se pone al servicio de la institución con capacidad de autoaprendizaje y autogestión—; remarca además la capacidad de la organización de introducir cambios, de lanzar nuevas ideas, de cambiar sus conductas, de perfeccionar continuamente las actividades que se realizan generando ambientes de retroalimentación y crecimiento individual y organizacional. Una institución que aprende se constituye como una comunidad en donde nuevos modelos mentales son probados, en donde todos aprenden de todos, en donde el nuevo conocimiento, sea del tipo que sea, se extiende y comparte con todos.
Ante los acontecimientos sociales, económicos, políticos o tecnológicos de nuestra época, las organizaciones educativas están llamadas a erguirse y erigirse como verdaderos pilares de la sociedad del conocimiento, como árboles cuyas raíces sean las ciencias y la tecnología, las artes y las humanidades, y de cuyas ramas se desprendan frutos que rescaten valores difuminados por la sociedad: la verdad, la paz y el conocimiento al servicio de la humanidad, entre otros.
Con estas premisas de por medio, la prevalencia de las Instituciones de Educación Superior depende de la rapidez con que puedan adaptarse a los cambios, de la resiliencia de su comunidad universitaria ante la incertidumbre y los cambios políticos, de la humildad con que se arropen los unos con los otros, de la sensatez con que abracen el conocimiento; depende además de la pertinencia de sus procesos y servicios, siempre de cara a la sociedad a quien deben de servir de manera directa e indirecta, obligándose conscientemente a ser mucho más que sólo uno de los últimos eslabones en la cadena de la formación y florecimiento humanos.
Las instituciones de educación superior que aprenden son, en última instancia, aquellas que perduran, aquellas que transitan su curva de aprendizaje y consolidación sin perderse en el camino, sin olvidar sus funciones sustantivas, siempre buscando ser ese faro que guíe el desarrollo de la sociedad a la que sirven. ¶
17 de octubre de 2017
Universidad Aeronáutica en Querétaro i La génesis y las coyunturas
Casi todas las historias de creación de instituciones de educación superior públicas, del tipo y dimensión que sean, tienen su origen en la coyuntura de un momento histórico del país, en una condición socioeconómica o, quizá también, en la necesidad de resurgir, de revivir aquella grandeza que nos identifica como nación para elevar la voz y recordarle al mundo, y a nosotros mismos, que en México hacemos grandes cosas.
Cuando el 11 de junio de 2005 se compartió a ejecutivos de la compañía canadiense Bombardier el modelo educativo, las capacidades y experiencia de la Universidad Tecnológica de Querétaro (uteq) —institución ejemplar dentro del subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (cgutyp)—, nadie imaginó que unas semanas después se defendería un proyecto integral para promover la llegada de este oem (Original Equipment Manufacturer, por sus siglas en inglés) a nuestro país. La batalla que libraron los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Querétaro fue férrea y exhaustiva, pero sin excepción todos visualizaban la oportunidad de revivir un sector histórico para México con algo más que buenas intenciones; se requería de arrojo, visión y mucha pasión.
Explicar los detalles de la contienda o de la propuesta ganadora no es tan importante como describir los compromisos en materia educativa que habría de asumir el Estado mexicano. El Programa de Entrenamiento Intensivo para la Industria Aeroespacial (pei), diseñado para formar a los primeros técnicos en el ensamble de estructuras y arneses eléctricos de aeronaves, fue el primer compromiso; la creación de una organización educativa que formara a todo el personal que habría de requerir la industria en el corto, mediano y largo plazos, iba a ser el segundo compromiso; hoy, en retrospectiva, el de mayor envergadura y complejidad.
Pero regresemos un poco. El 26 de octubre de 2005, el entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, anunciaba al país y al mundo la llegada de Bombardier a Querétaro. La planeación y ejecución de diversas acciones para iniciar la actividad productiva y de formación de los primeros trabajadores, se atropellaba con el cierre de aquel año; la habilitación de los espacios y talleres para la capacitación, el reclutamiento de instructores y estudiantes, así como la rápida creación de la infraestructura para detonar el primer clúster aeronáutico de México fueron la constante en los meses previos al cierre del año 2005, un trabajo que permitió, entre otras cosas, arrancar el Programa de Entrenamiento Intensivo el 9 de enero de 2006 en las instalaciones de la uteq, con la primera generación de técnicos que habrían de formarse para fabricar componentes estructurales y arneses eléctricos de aeronaves para la empresa de origen canadiense, generación cuyo inicio de actividad productiva fue el 2 de mayo de 2006 en la primera planta de manufactura que el grupo industrial canadiense abriría en el Marqués, a menos de un año de distancia de iniciado el primer acercamiento. México y Querétaro habían sabido responder al primer reto. ¶
Читать дальше